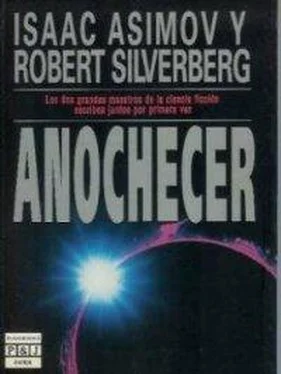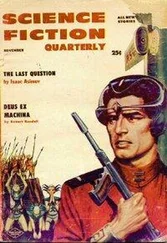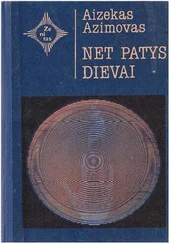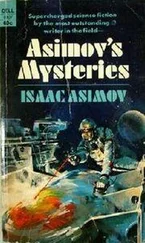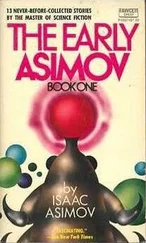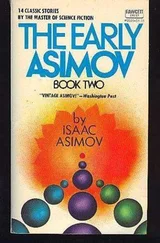—¿Acaso no lo están ya? —preguntó Beenay.
—Un buen tanto —admitió Sheerin.
—La locura no es lo peor de ello —dijo Theremon—. Según Folimun, el cielo se llenará con algo llamado Estrellas que lanzarán fuego sobre nosotros y lo incendiarán todo. Y ahí estaremos nosotros, un mundo lleno de tambaleantes maníacos, vagando de un lado para otro en ciudades que arderán en torno a nuestras orejas. Gracias al cielo, esto no es más que el mal sueño de Mondior.
—Pero, ¿y si no lo es? —dijo Sheerin, de pronto muy serio. Su redondo rostro se alargó, pensativo—. ¿Y si hay algo de verdad en ello?
—Vaya idea sorprendente —dijo Beenay—. Creo que esto exige otra copa.
—Todavía no has terminado ésta —le recordó Sheerin.
—Bueno, ¿y qué? —dijo el joven astrónomo—. Todavía exige otra después de ésa. ¡Camarero! ¡Camarero!
Athor 77 sintió que la fatiga barría su cuerpo en trémulas oleadas. El director del observatorio había perdido toda huella del tiempo. ¿Había estado realmente sentado ante su escritorio dieciséis horas ininterrumpidas? Y ayer lo mismo. Y anteayer…
Eso era lo que Nyilda afirmaba, al menos. Hacia un momento que había hablado con ella. El rostro de su esposa en la pantalla estaba tenso, cansado, inconfundiblemente preocupado.
—¿No piensas venir a casa a descansar, Athor? Has estado trabajando prácticamente las veinticuatro horas del día.
—¿De veras?
—Ya no eres joven, ¿sabes?
—Tampoco soy senil, Nyilda. Y éste es un trabajo apasionante. Después de una década de preparar informes de presupuestos y leer los informes de las investigaciones de otros, por fin estoy haciendo de nuevo un auténtico trabajo. Me encanta.
Ella pareció más turbada todavía.
—Pero no necesitas efectuar trabajo de investigación a tu edad. ¡Tu reputación está asegurada, Athor!
—Oh, ¿de veras?
—Tu nombre será famoso eternamente en la historia de la astronomía.
—O infame —dijo él tristemente.
—Athor, no comprendo lo que…
—Déjame tranquilo, Nyilda. No voy a derrumbarme ante mi escritorio, créeme. Me siento rejuvenecido con lo que estoy haciendo aquí. Y se trata de un trabajo que sólo yo puedo hacer. Si suena obstinado no me importa, pero es absolutamente esencial que yo…
Ella suspiró.
—Sí, por supuesto. Pero no te excedas, Athor. Eso es todo lo que te pido.
¿Se estaba excediendo?, se preguntó. Sí, sí, por supuesto. No había ninguna otra forma. No podías ir con medias tintas en estos asuntos. Tenías que arrojarte a ellos de cabeza. Cuando había elaborado la Gravitación Universal había trabajado dieciséis, dieciocho, veinte horas diarias durante semanas ininterrumpidas, durmiendo sólo cuando el sueño se hacía ineludible, arrancando breves cabezadas y despertando preparado y ansioso por seguir trabajando, con la mente aún burbujeando con las ecuaciones que había dejado por terminar hacía un rato.
Pero entonces sólo tenía treinta y cinco años. Ahora estaba a punto de cumplir los setenta. No se podían negar los estragos de la edad. Le dolía la cabeza, tenía la garganta seca, había un duro golpetear en su pecho. Pese al calor que reinaba en su oficina, las puntas de sus dedos estaban heladas por el cansancio. Sus rodillas pulsaban. Cada parte de su cuerpo protestaba contra la tensión a la que había sido sometido.
Sólo un poco más hoy, se prometió, y luego me iré a casa.
Sólo un poco más.
Postulado Ocho…
—¿Señor?
—¿Qué ocurre? —preguntó.
Pero su voz debió transformar la pregunta en una especie de furioso gruñido, porque cuando miró a su alrededor vio al joven Yimot de pie en la puerta efectuando una extraña serie de alocados retorcimientos y convulsiones, como si estuviera bailando sobre brasas. Había terror en los ojos del muchacho. Por supuesto, Yimot siempre parecía intimidado por el director del observatorio…, a todo el mundo le ocurría lo mismo, no sólo a los estudiantes graduados, y Athor ya estaba acostumbrado a ello. Athor infundía respeto y temor, lo sabía. Pero esto iba más allá de lo ordinario. Yimot estaba mirándole con un no disimulado miedo mezclado con lo que parecía ser asombro.
Yimot se esforzó visiblemente por hallar su voz y dijo en tono ronco:
—Los cálculos que deseaba, señor…
—Oh, sí. Sí. Trae, dámelos.
La mano de Athor tembló violentamente cuando la tendió hacia las copias de impresora que Yimot le traía. Los dos la miraron, sorprendidos. Los largos y huesudos dedos eran pálidos como la muerte, y se estremecían con una vehemencia que ni siquiera Yimot, famoso por sus notables reacciones nerviosas, era capaz de igualar. Athor hizo un esfuerzo por detener su mano pero no lo consiguió. Lo mismo hubiera podido ordenar a Onos que girara a la inversa en el cielo.
Arrancó con un esfuerzo los papeles de manos de Yimot y los depositó bruscamente sobre la mesa.
—Si hay algo que pueda traerle, señor… —dijo Yimot.
—¿Te refieres a medicación? ¿Cómo te atreves a sugerir…?
—Sólo me refería a algo de comer, o quizás algún refresco —indicó Yimot en un susurro casi inaudible. Retrocedió lentamente como si esperara que Athor lanzara un gruñido y saltara a su garganta.
—Ah. Ah, entiendo. No, estoy bien, Yimot. ¡Estoy bien!
—Sí, señor.
El estudiante salió. Athor cerró los ojos un momento, inspiró profundamente tres o cuatro veces y luchó por calmarse. Estaba acercándose al fin de su tarea, de eso estaba seguro. Esas cifras que le había pedido a Yimot que elaborara para él eran casi con toda seguridad la última confirmación que necesitaba. Pero la pregunta ahora era si el trabajo iba a terminar con él antes de que él terminara con el trabajo.
Contempló las cifras de Yimot.
Tenía tres pantallas delante de su escritorio. En la de la izquierda estaba la órbita de Kalgash calculada de acuerdo con la Teoría de la Gravitación Universal, marcada en resplandeciente rojo. En la pantalla de la derecha, en amarillo brillante, estaba la órbita revisada que había producido Beenay, utilizando el nuevo ordenador de la universidad y las más recientes observaciones de la posición actual de Kalgash. La pantalla del centro unía ambas órbitas una encima de la otra. A lo largo de los últimos cinco días Athor había producido siete postulados distintos para explicar la desviación entre la órbita teórica y la observada, y podía llamar a cualquiera de los siete en la pantalla central con pulsar simplemente una tecla.
El problema era que los siete carecían de sentido, y lo sabía. Cada uno tenía un fallo fatal en su misma base…, una suposición que estaba allí no porque los cálculos la justificaran, sino sólo porque la situación exigía ese tipo de suposición especial para que los números encajaran correctamente. Nada era demostrable, nada era confirmable. Era como si en cada caso simplemente hubiera decretado, en algún punto de la cadena lógica, que un hada madrina podía entrar en juego y ajustar las interacciones gravitatorias para explicar la desviación. En realidad, eso era precisamente lo que Athor sabía que necesitaba hallar. Pero tenía que ser un hada madrina real.
El Postulado Ocho, ahora…
Empezó a introducir los cálculos de Yimot. Varias veces sus temblorosos dedos le traicionaron y cometió un error; pero su mente era aún lo bastante aguda como para darse cuenta al instante de que había pulsado la tecla equivocada, y retrocedió y reparó el daño cada vez. En dos ocasiones, mientras trabajaba, casi perdió el conocimiento a causa de la intensidad de su esfuerzo. Pero se obligó a seguir adelante.
Читать дальше