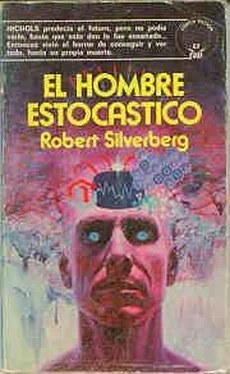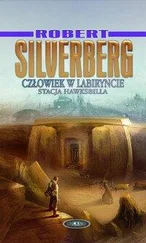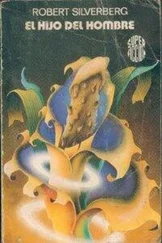Cuando me dedicaba al negocio de proyección mucha gente desinformada creía que yo era una especie de encuestador. No. Los encuestadores trabajaban para mí , todo un pelotón de gallups [1] Referencia a la famosa empresa de encuestas. (N. del T.)
, contratados. Eran para mí como los molineros para el panadero: separaban el trigo de la paja, mientras yo fabricaba los elaborados pasteles. Mi trabajo representaba un paso gigantesco más allá de las encuestas. Empleando muestras de datos recopilados mediante los acostumbrados métodos pseudocientíficos, yo extraía predicciones a largo plazo, daba saltos intuitivos; en resumen, adivinaba, y lo hacía muy bien. Todo ello reportaba dinero, pero también una especie de éxtasis. Cuando me enfrentaba con un montón de muestras en bruto, de las que tenía que extraer una proyección de importancia, me sentía como el que se zambulle desde una elevada roca en un deslumbrante mar azul en busca de un resplandeciente doblón de oro enterrado en la blanca arena muy por debajo de las olas; el corazón me latía fuertemente, mi cuerpo y mi espíritu se elevaban desde una excitación de puro quantum a un estado de energía superior y más intenso. El éxtasis.
Lo que yo hacía era sumamente sofisticado y técnico, pero tenía al mismo tiempo algo de brujería. Me encenagaba en medios armónicos, sesgos positivos, valores modales y parámetros de dispersión. Mi despacho era como un laberinto de pantallas exhibidoras y gráficos. Tenía toda una batería de ordenadores «Jumbo» funcionando a todas las horas del día, y lo que parecía un reloj de pulsera en mi muñeca izquierda era en realidad una terminal de datos que rara vez tenía tiempo de enfriarse. Pero las pesadas matemáticas y la refinada tecnología hollywoodense no eran sino aspectos preliminares de mi trabajo, la etapa de «entrada». Cuando había que efectuar proyecciones de verdad, IBM no me servía de nada. Tenía que hacerlo sirviéndome únicamente de mi mente desnuda. Permanecía en el borde de la roca, inmerso en una pavorosa soledad, y aunque el «sonar» podía haberme indicado la configuración del fondo del océano, aunque los mecanismos más refinados podían haber registrado la velocidad de la corriente, la temperatura del agua y su índice de turbiedad, en el momento crucial del salto me encontraba totalmente solo. Escudriñaba el agua con los ojos entrecerrados, flexionando las rodillas, haciendo oscilar los brazos, llenándome de aire los pulmones, esperando hasta que veía , hasta que realmente veía ; y cuando sentía aquel hermoso y confiado vértigo detrás de las cejas, me lanzaba de cabeza al embravecido mar en búsqueda de aquel doblón; me arrojaba desnudo, sin protección e infalible hacia mi objetivo.
Entre septiembre de 1997 y marzo del 2000, hace nueve meses, estuve obsesionado con la idea de convertir a Paul Quinn en presidente de los Estados Unidos.
Obsesionado . Resulta un término algo fuerte.
Huele a Sacher-Masoch, Krafft-Ebing, el lavado ritual de manos, la ropa interior de goma. Creo, sin embargo, que describe con exactitud cómo me encontraba involucrado con Quinn y sus ambiciones.
Me lo presentó Haig Mardikian en el verano de 1995. Haig y yo asistimos juntos a un colegio privado, el Dalton, alrededor de 1980-1982; allí habíamos jugado mucho al baloncesto, manteniéndonos en contacto desde entonces. Se trata de un pulcro abogado con ojos de lince y de unos tres metros de altura que, entre otras muchas cosas, desea ser el primer fiscal general de Estados Unidos de ascendencia armenia, y que probablemente lo conseguirá.
(¿ Probablemente ? ¿Cómo puedo dudarlo?) Una sofocante tarde de agosto me telefoneo para decirme:
—Sarkisian va a celebrar una gran fiesta esta noche. Estás invitado. Te garantizo que sacarás algo bueno.
Sarkisian es un agente de terrenos y fincas que, al parecer, posee las dos orillas del río Hudson a lo largo de unos seis o siete kilómetros.
—¿Quién va a ir? —pregunté—, aparte de Ephrikian, Missakian, Hagopian, Manoogian, Garabedian y Boghosian.
—Berberian y Khatisian —me respondió—. También —y Mardikian soltó una brillante y deslumbrante retahíla de personajes célebres en los mundos de las finanzas, la política, la industria, la ciencia y el arte, que terminaba con—… y Paul Quinn —puso un significativo énfasis en aquel último nombre.
—¿Debería conocerle, Haig?
—Deberías, pero ahora probablemente no le conoces. De momento es el presidente de la asamblea de Riverdale. Ocupará puestos importantes en la vida pública.
No me interesaba de forma especial pasarme la noche del sábado oyendo a un joven y ambicioso político irlandés explicar sus planes para reordenar la galaxia; pero, por otro lado, yo ya había efectuado algunos trabajos de lanzamiento de políticos y se sacaba dinero, y Mardikian probablemente sabía lo que era bueno para mí. Además, la lista de invitados era irresistible. Para colmo, mi esposa estaba pasando el mes de agosto en Oregón, con un grupo de seis, y supongo que yo albergaba la esperanzadora fantasía de poder volver aquella noche a mi casa con alguna opulenta dama armenia de cabellos negros.
—¿A qué hora? —pregunté.
—A las nueve —respondió Mardikian.
Así pues, a casa de Sarkisian: un ático triplex en lo alto de una torre circular de noventa pisos, construida de alabastro y ónice sobre una plataforma alejada de la orilla del Lower East Side. Unos guardianes de rostros impasibles, que podían haber sido robots de metal y plástico, comprobaron mi identidad, me escudriñaron atentamente para ver si llevaba armas y me dejaron pasar. Dentro el aire era como una neblina azulada. El agrio y fuerte olor a huesos en polvo lo inundaba todo, aquel año nos había dado por fumar calcio con drogas. Todo el apartamento estaba rodeado por ventanas ovaladas de cristal, a modo de gigantescas troneras. En las habitaciones que daban al este la vista quedaba bloqueada por las monolíticas moles del World Trade Center, pero el resto de la casa de Sarkisian proporcionaba un aceptable panorama de 270 grados del puerto de Nueva York, New Jersey, la autopista del West Side, y puede que de un trocito de Pennsylvania. Las troneras sólo estaban cubiertas en una de las gigantescas habitaciones en forma de cuña, y cuando entré en la de al lado y miré por el afilado ángulo descubrí por qué: aquel lado de la torre daba al pedestal todavía sin demoler de la Estatua de la Libertad, y, al parecer, Sarkisian no quería que aquella deprimente vista enfriase los ánimos de sus invitados. (Recuerden que todo esto ocurría en el verano de 1995, que fue uno de los años más violentos de aquella década, y que las bombas tenían aún sobresaltado a todo el mundo.)
¡Los invitados! Eran, como se me había prometido, un espectacular enjambre de contraltos y astronautas, de militares y miembros de consejos de administración. Los trajes oscilaban entre la etiqueta y la extravagancia, con la previsible exhibición de pechos y órganos genitales, pero también con los primeros indicios, procedentes de la vanguardia, del amor por el recato de fin-de-siécle que ha logrado ya imponerse, de los cuellos altos y los apretados bandeaux . Media docena de hombres y unas cuantas mujeres pretendían ir vestidos de clérigos y debía haber como unos quince pseudogenerales cubiertos con suficientes medallas y condecoraciones como para avergonzar a un dictador africano. Yo iba vestido con bastante sencillez, creía, con un conjunto inarrugable color verde radiación y un collar de cuentas de tres vueltas. Aunque las habitaciones estaban a rebosar, la circulación de los invitados distaba de ser informe, pues ví unos ocho o diez hombres resueltos, altos y morenos, vestidos con ropas discretas, los miembros clave de la ubicua mafia armenia de Haig Mardikian, distribuidos equidistantemente por el salón principal como si fuesen flechas indicadoras, carteles, postes, ocupando cada uno de ellos una posición fija asignada de antemano, ofreciendo eficientemente cigarrillos y bebidas, efectuando presentaciones, encauzando a las personas en dirección de otras a las que les convenía conocer. Fui conducido con facilidad por esta sutil criba. Me destrozó la mano de un apretón Ara Garabedian, o Jason Komurjian, o quizá George Missakian, y me encontré insertado en una órbita en curso de colisión con una mujer rubia de rostro bronceado, llamada Autumn, que no era armenia y con la que, de hecho, me fui a casa algunas horas después.
Читать дальше