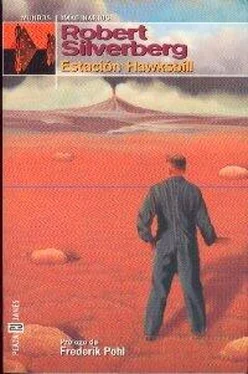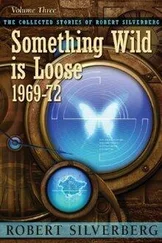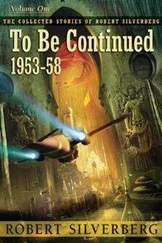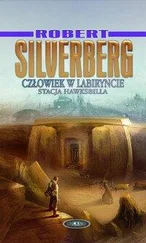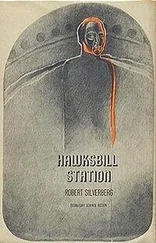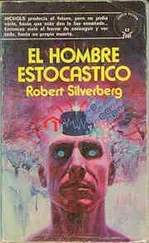—De acuerdo.
—Y ven a verme en cuanto creas que tengo que enterarme de algo relacionado con él —dijo Barrett—. Puede estar muy enfermo. Quizá necesite toda nuestra ayuda.
Barrett no tuvo ninguna mujer estable después de que arrestaron a Janet. Vivía solo, aunque en su cama había bastante compañía transitoria. De algún modo se sentía culpable de la desaparición de Janet, y no quería que alguna otra chica corriese la misma suerte.
Sabía que esa culpa era injustificada. Janet ya estaba en el movimiento clandestino cuando él se enteró de su existencia, y sin duda la policía la había estado observando durante mucho tiempo. Probablemente la habían detenido porque la consideraban peligrosa y no porque estuvieran tratando de llegar a Barrett. Pero no podía evitar la sensación de responsabilidad, la idea de que pondría en peligro la libertad de cualquier chica que fuera a vivir con él.
Pero no tenía dificultades para encontrar compañeras. Ahora era el virtual líder del grupo de Nueva York, y eso le daba un carisma que para las muchachas era irresistible. Pleyel, más asceta y piadoso, se había retirado al papel de teórico puro. Barrett se encargaba de la rutina diaria de la organización. Barrett despachaba a los mensajeros, coordinaba las actividades de las áreas contiguas y planeaba los golpes. Y, como un pararrayos, se convirtió en el foco de los anhelos de muchos jóvenes de ambos sexos. Para ellos era un famoso héroe dé la revolución, un Viejo Revolucionario. Se estaba convirtiendo en una leyenda. Casi tenía treinta años.
Así que las chicas acudían en tropel a su pequeño apartamento. A veces vivía con una chica hasta dos semanas. Entonces le sugería que ya era hora de que se fuera.
—¿Por qué me echas? —preguntaba la chica de turno—. ¿No te gusto? ¿No te hago feliz, Jim?
Y la respuesta de él era más o menos ésta: —Muñeca, eres maravillosa. Pero si te quedas aquí, uno de estos días la policía vendrá a buscarte. No es la primera vez. Te llevarán y no sabremos más de ti.
—Yo no soy nadie. ¿Para qué les serviría?
—Para acosarme —explicaba Barrett—. Por eso conviene que te vayas. Por favor. Por tu propia seguridad.
Finalmente tenía que echarlas. Y entonces seguían una o dos semanas de soledad monástica, buenas para el alma, pero la ropa sucia empezaba a apilarse y no le vendría mal cambiar las sábanas y compren—, día que la vida monástica tenía sus desventajas, y alguna otra adolescente revolucionaria se mudaba emocionada a su apartamento y se dedicaba a las necesidades terrenales de Barrett durante un tiempo. A él le costaba diferenciarlas en el recuerdo. Por lo general tenían piernas largas y se vestían de la manera más inconformista del momento y la mayoría tenían rostros vulgares y buenos cuerpos. La Revolución tendía a atraer a ese tipo de chicas que no pueden— esperar para quitarse la ropa y probar que sus pechos y muslos y nalgas compensaban las deficiencias del rostro.
Ahora nunca faltaba sangre nueva. De eso se había encargado la psicología de estado policial introducida por el canciller Dantell. Dantell conducía con mano firme la nave del Estado, pero cada vez que sus secuaces iban a golpear en una puerta a medianoche, creaban nuevos revolucionarios. Los temores de Jack Bernstein de que el movimiento clandestino terminara en la impotencia como consecuencia de la sabia benevolencia del gobierno eran infundados. El gobierno no era del todo infalible, y no podía resistir del todo la tentación del totalitarismo; así, el movimiento de resistencia sobrevivía de manera desorganizada y crecía un poco cada año. El gobierno del canciller Arnold había sido más astuto, pero el canciller Arnold estaba muerto.
Entre la gente nueva que entró en el movimiento durante esos años difíciles de finales de la década de los noventa estaba Bruce Valdosto. Apareció en Nueva York un día de comienzos de 1997; no conocía a nadie y estaba lleno de ira y de odios no canalizados. Venía de Los Ángeles. Su padre tenía allí una taberna, y cuando un cobrador de impuestos lo acosó demasiado, le rompió la cara y lo arrojó a la calle. (El gobierno sindicalista, famoso por su puritanismo, era casi tan duro con los fabricantes y vendedores de bebidas alcohólicas como con los artistas y los escritores.) Ese día, más tarde, el recaudador de impuestos regresó con seis colegas y entre todos, metódicamente, mataron a golpes a Valdosto padre. El hijo, incapaz de detener la matanza, había sido arrestado por interferir en las funciones de los funcionarios del gobierno, y puesto en libertad después de un mes de intensos interrogatorios, cuya traducción era «torturas». Entonces Valdosto inició la hégira transcontinental que lo llevó al apartamento de Jim Barrett, en el sur de Manhattan.
Tenía poco más de diecisiete años. Barrett no lo sabía. Para él, Valdosto era un hombre moreno, de baja estatura y de más o menos su misma edad, con hombros inmensos y torso fuerte y piernas extrañamente desproporcionadas. Tenía el pelo enmarañado y grueso, y los ojos ardientes y feroces de un terrorista nato, pero ni su aspecto ni sus palabras ni sus actos delataban su juventud. Barrett nunca supo si Valdosto había nacido ya así o si había sufrido un envejecimiento acelerado en el crisol del tanque de interrogatorios de Los Ángeles.
—¿Cuándo empieza La Revolución? —quiso saber Valdosto—. ¿Cuándo empieza la matanza?
—No habrá ninguna matanza —dijo Barrett—. El golpe, cuando se produzca, será incruento. —¡Imposible! Tenemos que sacarle la cabeza al enemigo. Zas, como quien mata una serpiente. Barrett le mostró los organigramas de La Revolución: el plan según el cual se detendría al canciller y al Consejo de Síndicos, los oficiales jóvenes del ejército proclamarían la ley marcial y una Corte Suprema organizada anunciaría la reinstauración de la Constitución de 1789. Valdosto miró los gráficos, se hurgó la nariz, se rascó el pecho peludo, cerró los puños y gruñó:
—No. Eso no funcionará nunca. Es imposible pretender dominar un país mediante el arresto de un par de docenas de hombres clave.
—Ocurrió en 1984 —señaló Barrett.
—Eso fue diferente. El gobierno estaba en ruinas. Ese año ni siquiera hubo presidente. Pero ahora tenemos un gobierno de auténticos profesionales. La cabeza de la serpiente es mucho más grande de lo que crees, Barrett. Vas a tener que ir mucho más allá de los síndicos. Vas a tener que meterte con los burócratas: Con los pequeños führérs, con los tiranos de medio pelo que adoran tanto su puesto que harán cualquier cosa para conservarlo. El tipo de sujetos que mataron a mi padre. Hay que acabar con ellos.
—Son miles —dijo Barrett, alarmado—. ¿Y estás diciendo que tendríamos que ejecutar a todos los funcionarios públicos?
—No todos. Pero sí a la mayoría. Limpiar a los que se han ensuciado. Borrón y cuenta nueva.
Lo más aterrador de Valdosto, pensó Barrett, no era su afición a expresar con vehemencia ideas incendiarias, sino que sinceramente creía en ellas y estaba totalmente dispuesto a llevarlas a cabo. A la hora de haber conocido a Valdosto, Barrett se había convencido de que ya debía de haber cometido por lo menos una docena de asesinatos. Después Barrett descubrió que Valdosto no era más que un niño que soñaba con vengar a su padre, aunque nunca perdió la incómoda sensación de que Val carecía de los habituales escrúpulos. Recordó al adolescente Jack Bernstein insistiendo, casi una década antes, en que para derribar al gobierno hacía falta una campaña calculada de crímenes. Y Pleyel, suave como siempre, había comentado: «El asesinato no es un método válido de discurso político.» Hasta donde sabía Barrett, los deseos asesinos de Bernstein nunca habían pasado de la fase teórica; pero allí estaba el joven Valdosto, ofreciéndose como el ángel exterminador para cumplir los sueños revolucionarios de Jack. Era una suerte, se dijo Barrett, que Bernstein no estuviese ya tan metido en las actividades del movimiento clandestino. Con el aliento adecuado, Valdosto podía convertirse en una brigada de terror unipersonal.
Читать дальше