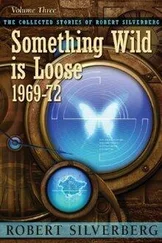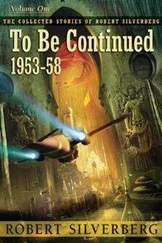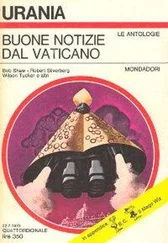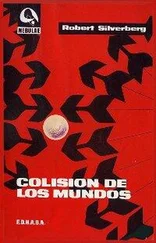—¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! —grita Nat—. ¡No nos vaciemos! ¡Muchachos, no nos vaciemos!
Y cortan bruscamente su impulso y descienden lentamente, y se sientan silenciosamente, sudorosos, con los nervios en tensión. Es doloroso apartarse de tanta belleza. Pero Nat tiene razón: no deben desgastarse inútilmente antes del concierto.
Comen frugalmente, en el mismo escenario. Ninguno de ellos tiene demasiada hambre. Por supuesto, los instrumentos no son ni desconectados ni desajustados. Sería una locura romper la sincronía tras haber trabajado tan duro para conseguirla. Ocasionalmente, alguno de los instrumentos, sobrecargándose, emite por sí mismo una mancha de luz o un agudo sonido. Tocarían por sí mismos si les dejásemos, piensa Dillon. Qué ironía si ellos pudieran permanecer sentados allí, sin hacer nada, mientras los instrumentos, auto programados, daban el concierto. Quizá ocurrieran cosas realmente sorprendentes. La mentalidad de la máquina. Por otro lado, sería infernalmente frustrante descubrir que uno es en el fondo superfluo. Qué frágil es nuestro prestigio. Hoy somos artistas consagrados, pero si el secreto se difunde, mañana nos veremos empujados como chatarra hacia los mugros que pueblan Reykjavik.
El público empieza a llegar a las 1945. Son todos viejos; para el estreno en Roma, las invitaciones han sido distribuidas según la edad, y los menores de veinte años se han quedado fuera. Dillon, en mitad del escenario, no intenta ocultar su desprecio hacia aquella gente gris y flácida que se va sentando dispersamente a su alrededor. ¿Les alcanzará realmente la música? ¿Acaso hay algo que pueda alcanzarles? ¿O bien permanecerán sentados pasivamente, sin intentar entrar en el concierto? Pensando en hacer más niños. Ignorando a los exaltados artistas; con sus gordas posaderas cómodamente descansando en un buen asiento, sin ver nada de los fuegos artificiales dirigidos a ellos. Os proyectaremos todo el universo, y vosotros no lo captaréis. ¿Acaso porque sois viejos? ¿Qué puede sentir una gordezuela madre de varios hijos, de treinta y tres años de edad, ante el empuje de un show cósmico? No, no es la edad. En las ciudades más sofisticadas no hay ningún problema con la respuesta del auditorio, sea joven o viejo. No, es un problema de actitud básica en relación con el mundo del arte. En las profundidades del edificio, los mugros responden con sus ojos, sus entrañas… Se sienten fascinados por las luces de colores y los alucinantes sonidos, o se muestran desconcertados y hostiles, pero nunca indiferentes. En los niveles superiores, donde el usar la inteligencia está no tan sólo permitido sino también estimulado, penetran activamente en el espectáculo, sabiendo que cuanto más aporten más recibirán a cambio. ¿Y el mayor objetivo de la vida no es extraer las mayores percepciones sensoriales posibles de los acontecimientos con los que uno se enfrenta? ¿Existe acaso alguna otra cosa? Pero aquí, aquí, en los niveles intermedios, todas las respuestas son apagadas. Muertos andantes. Para ellos lo más importante es estar presente en el auditorio, no dejar que otro utilice su entrada, quedándose ellos fuera. El espectáculo en sí no tiene importancia. Es tan sólo algo de ruido y luces, unos chicos locos de San Francisco que hacen cosas raras en el escenario. A eso es a lo que vienen estos romanos, con su sesera desconectada de todo lo que no sea ellos mismos. ¿Qué clase de broma es esa, romanos? La auténtica Roma no era así, por supuesto. Llamarle a esta ciudad Roma es un crimen contra la historia. Dillon les mira ceñudamente. Luego, desenfocando sus ojos, los borra deliberadamente de su alrededor; se niega a ver sus flácidas y grises caras, temiendo que puedan pervertir su inspiración. Está aquí para dar. Aunque ellos no sean capaces de tomar nada de lo que se les ofrezca.
—Adelante, muchachos —murmura Nat—. ¿Estás preparado, Dill?
Está preparado. Levanta sus manos para un virtuoso arranque, y las abate sobre los proyectrones. ¡La vieja sensación de estallido! La luna y el sol y los planetas y las estrellas surgen tempestuosamente de su instrumento. Todo el centelleante universo hace irrupción en la sala. No se atreve a mirar al público. ¿Se balancean? ¿Se humedecen o mordisquean sus gruesos labios inferiores? Venid, venid, ¡venid! Sus compañeros, sintiendo su especial estado de ánimo, le dejan ejecutar un solo de introducción. Las furias revolotean por su cerebro. Golpea el manipulatrix. ¡Plutón! ¡Saturno! ¡Betelgeuse! ¡Deneb! Mirad, todos vosotros que estáis sentados, gentes que desperdiciaréis todas vuestras vidas encerrados en el interior de un único edificio; mirad todas las estrellas en una única exaltante impulsión. ¿Quién ha dicho que nunca podía empezarse con un clímax? El consumo de energía debe ser inmenso; las luces deben brillar hasta Chicago. ¿Y qué? ¿Acaso Beethoven se preocupaba por el consumo de energía? Adelante. Adelante. Adelante. Dispersión de estrellas a todo nuestro alrededor. Hagámoslas estremecerse y vibrar. Un eclipse de sol… ¿por qué no? Dejad que la corona se quiebre y estalle. Hagamos que la luna baile. Y aumentemos también la intensidad del sonido, exhalemos una gran nota de pedal que los envuelva en sonido, una gran pica de vibraciones de cincuenta ciclos que los empale sobre sus gordos traseros. Ayudémosles a digerir su cena. Dillon ríe. Lamenta no poder ver su propio rostro en este momento; debe ser algo demoníaco. ¿Y cuándo va a terminar este solo? ¿Qué esperan los otros para entrar? Se está consumiendo, dándose por entero. Pero no le importa agotarse completamente a través de su máquina, excepto por el paranoico temor de que, los demás estén demorándose deliberadamente con el fin de que se queme se desgaste se desmorone por completo más allá de sus fuerzas. El resto de su vida convertido en una babosa inútil, balbuceando balbuceando balbuceando. ¡No yo! Se lanza más allá de todos los límites. ¡Fantástico! Nunca antes había llegado tan lejos. Debe ser la rabia que le inspiran esos estúpidos romanos. Todos ellos inmóviles e insensibles. Pero no importa; lo que cuenta es lo que ocurre dentro de él mismo, su propia realización como artista. Si pudiera aporrear sus cabezas sería mejor, por supuesto. Pero esto es el éxtasis. Todo el universo vibra a su alrededor. Un gigantesco solo. El propio dios debió conocer la misma sensación al realizar su trabajo el primer día. Afiladas agujas de sonido brotan de los altavoces. Un potente crescendo de luz y sonido. Siente la energía surgiendo a su alrededor; está tan eufórico que se nota crecer en lo más íntimo, y se echa hacia atrás en su silla para que este crecimiento sea claramente visible para todo el mundo a través de sus ropas. ¿Alguien ha hecho antes algo semejante, una improvisada sinfonía como aquélla para vibrastar solo? ¡Hola, Bach! ¡Hola, Mick! ¡Hola, Wagner! ¡Adelante! ¡Volvemos todos juntos! Ha alcanzado la cúspide, y empieza a descender, no siendo ya el impetuoso torrente sino un riachuelo más sutil, moteando Júpiter de manchas doradas, cambiando las estrellas a gélidos puntos blancos, reemplazando las rugientes sonoridades con sincopadas frases melódicas. Hace trinar a Saturno: una señal para los demás. ¿Quién ha oído nunca abrir un concierto con una cadenza? Pero todos se unen a él.
Ah, por fin. Aquí están. Suavemente, el inversor doppler improvisa sobre uno de sus temas, captando algo del menguante fervor de los esquemas estelares de Dillon. E inmediatamente el arpa cometaria lo cubre con una sensacional serie de vibrantes tonos que se transmutan inmediatamente en entrecruzados estallidos de luz verde. Es alcanzada por el domador espectral, que los eleva hasta el límite y, con un gemido de placer, los lanza hacia el ultravioleta en un haz de silbantes destellos. El viejo Sophro introduce su buceador orbital, con un pizzicato seguido por un punteado y de nuevo otro pizzicato, en contrapunto con el domador espectral pero de un modo tan sutil que tan sólo alguien del grupo puede apreciar su virtuosismo. Entonces entra el encontador, portentoso, rugiente, enviando sus reverberaciones contra las paredes, empujando el significado de los esquemas tonales y astronómicos hacia una convergencia de una belleza casi insoportable. Esto es lo que estaba esperando el absortor gravitatorio, que rompe toda estabilidad con un maravilloso y alucinante estallido de energía. En este momento Dillon ha recuperado su lugar como coordinador y unificador del grupo, transmitiendo un conjunto melódico aquí, un destello de luces allá, embelleciendo todo lo que surge a su alrededor. Ahora toca en un tono medio. Su febril excitación ha pasado; actuando de un modo puramente mecánico, es más espectador que músico, apreciando tranquilamente las variaciones y divagaciones que producen sus compañeros. Ya no experimenta la necesidad de llamar de nuevo la atención. Puede continuar así, ump, ump, ump, todo el resto de la noche. Pero es imposible; toda la edificación se desmoronaría si él no siguiera proporcionando nuevos datos cada diez o quince minutos. Pero éste es su turno de deslizarse. Uno tras otro, sus compañeros van efectuando su solo. Dillon ya no ve al público. Se balancea, gira, transpira, solloza; acaricia furiosamente los proyectrones; se encierra a sí mismo en un capullo de ardiente luz; hace juegos malabares con las alternancias de luz y oscuridad. Su excitación sexual ha pasado. Se siente calmado en mitad de la tormenta, un auténtico profesional, realizando tranquilo su trabajo. Piensa que este mismo momento de éxtasis le ha ocurrido ya otro día, en otra actuación, aunque quizá se trate de otro hombre. ¿Cuánto tiempo ha durado su solo? Ha perdido el sentido del tiempo. Pero la actuación continúa todavía, y sabe que Nat el metódico sabrá controlar el horario.
Читать дальше