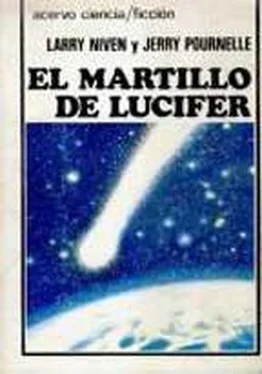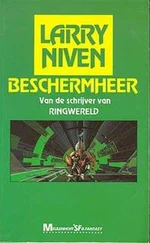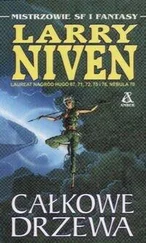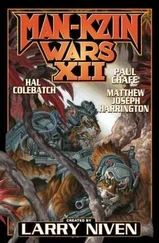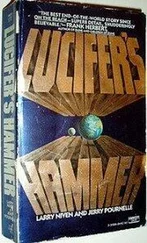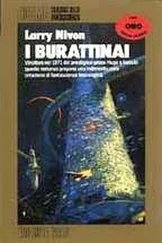Maureen trató de recordarle. Se había incorporado hacía poco a la fortaleza, y le dejaron pasar porque su madre vivía allí. Había estado peleando en el grupo del jefe de policía Hartman.
—Ya le he hecho una transfusión —dijo Leonilla—. El donante fue Rick Delanty. No tenemos forma de almacenar la sangre completa. Cuando Darden necesite más la avisaré. Ahora he de volver a la sala general. Si quiere ayudar de veras, puede seguir haciendo esas pruebas.
Maureen estropeó la primera prueba, pero cuando procedió con más cuidado descubrió que no era un trabajo difícil, sino aburrido. Los olores de las cercanas aguas fecales no contribuían precisamente a hacer la tarea más agradable, pero no se podía hacer nada por evitarlo. Necesitaban el calor de las calderas de fermentación. Al hacer pasar los gases por el ayuntamiento y el hospital, la calefacción les salía gratis, pero a costa de los malos olores.
Una vez Leonilla entró y extrajo la muestra y la tarjeta de un paciente. No dio explicaciones. No era necesario. Maureen cogió la tarjeta y leyó el nombre. Era una de las niñas Aramson, de dieciséis años, herida al arrojar una bomba de dinamita.
—Con penicilina hubiera podido salvarla —dijo Leonilla—. Pero no hay, y jamás la habrá.
—¿No podemos fabricarla? —preguntó Maureen.
—Sulfamidas, quizá, pero no los demás antibióticos. Eso requiere más equipo del que podemos tener en muchos años. Una regulación precisa de la temperatura, centrifugado a altas velocidades. No, tenemos que aprender a vivir sin penicilina. —Hizo una mueca—. Eso significa que un simple corte descuidado puede ser una sentencia de muerte. Hay que hacer comprender eso a la gente. No podemos ignorar la higiene y los primeros auxilios. Lavar todos los cortes. Y pronto se nos acabará la vacuna contra el tétanos, aunque eso quizá podría hacerse. Quizá.
La ballesta era grande, y se tensaba con una ruedecilla. Harvey Randall la giró con esfuerzo y colocó un dardo largo y delgado en el arma. Miró a Brad Wagoner.
—Tengo la impresión de que debería ponerme una máscara negra.
Wagoner se estremeció.
—Termina con eso —le dijo.
Harvey apuntó con cuidado. La ballesta estaba colocada en un gran trípode, y tenía un buen punto de mira. Estaban en un cerro sobre el Valle de la Batalla. Pensó que aquel nombre se mantendría. Apuntó la ballesta a una figura inmóvil, abajo. La figura se movió ligeramente. Harvey comprobó la posición por el punto de mira y se hizo a un lado.
—De acuerdo —dijo. Soltó la cuerda.
Los muelles de acero del arco vibraron y el dardo, de más de un metro de largo, salió disparado. Era una delgada varilla de acero con plumas en el extremo. Siguió una trayectoria plana y se clavó en la figura de abajo, la cual movió las manos convulsamente y quedó inmóvil. No habían visto su rostro. Al menos, aquel no había gritado.
—Hay otro más —dijo Wagoner—. A unos cuarenta metros a la izquierda. Yo me encargaré de ese.
—Gracias.
Harvey apartó la mirada. Aquello era demasiado personal. Los rifles irían mejor, o las metralletas. Una metralleta era muy impersonal. Si uno mata a alguien con una ametralladora, puede persuadirse de que lo ha hecho el arma. Pero la ballesta tenía que tensarse con la fuerza muscular. Sí, demasiado personal.
No se podía hacer otra cosa. Entrar en el valle significaba la muerte. Durante la fría noche el gas mostaza se había condensado, y a veces eran visibles pequeños estratos del gas amarillo. Nadie podía entrar en aquel valle. Podían abandonar a los enemigos heridos, o matarlos. Por fortuna todos los heridos de la fortaleza habían sido recogidos antes del ataque con el gas, pero Harvey sabía que Al Hardy hubiera ordenado el ataque aunque no todos hubiesen estado a salvo. Para aquel fin podían ahorrarse munición de rifle y ametralladora. Los dardos de la ballesta eran recuperables. Después de una buena lluvia, o tras algunos días de calor, el gas se dispersaría.
Sería un buen fertilizante, lo mismo que los cadáveres. El valle de la Batalla sería una tierra fértil la próxima primavera. Ahora era un matadero.
Harvey trató de recordar el júbilo que había sentido la noche anterior, la sensación de estar vivo cuando se despertó por la mañana. Aquel trabajo era horrible, pero necesario. No podían abandonar al sufrimiento a los heridos de la Hermandad. De todos modos morirían pronto. Era mejor matarlos limpiamente.
Y aquella habría sido la última guerra. Ahora construirían una civilización. La Hermandad les había ahorrado trabajo, al limpiar gran parte de la zona cercana a la fortaleza. Ya no sería necesario enviar una gran expedición en misión de rescate. Harvey pensó en lo que podrían encontrar, en las maravillas que lograrían llevar a casa.
Cuando oyó el ruido del arco, Harvey se volvió. Era su turno. Que Brad descansara un momento.
Maureen terminó su trabajo con las muestras de sangre y fue a visitar a los heridos. Resultó duro, pero no tanto como había esperado. Y supo por qué: los casos más desesperados ya no estaban. Habían muerto. Maureen se preguntó si les habrían ayudado a fallecer. Leonilla, el doctor Valdemar y su esposa psiquiatra, Ruth, conocían sus límites, sabían que muchos que habían inhalado gas mostaza o recibido balazos en el vientre estaban condenados, porque carecían de los medicamentos y el equipo necesarios para salvarlos. Además, los afectados por los gases de mostaza acabarían ciegos en su mayoría. ¿Habían participado los médicos en el fallecimiento de aquellas personas? Maureen no quería preguntarlo.
Salió del hospital.
En el ayuntamiento se preparaban para celebrar una fiesta, la conmemoración de la victoria. Maureen pensó que se la merecían. Podían llorar a los muertos, pero tenían que seguir viviendo, y aquellas personas habían trabajado, habían dado su sangre y muerto por aquel instante: para la celebración que significaba el fin de la guerra, que lo peor había pasado y ahora era tiempo de reconstruir.
Joanna y Rosa Wagoner gritaban de alegría. Habían conseguido encender una lámpara.
—¡Funciona! —exclamó Joanna—. Hola, Maureen. Hemos conseguido que una lámpara arda con metanol.
Aquella lámpara no daba mucha luz, pero era suficiente. En un extremo de la gran estancia central con las paredes forradas de libros, algunos niños preparaban cuencos de ponche. Había vino de moras y una caja de coca-cola que alguien había salvado. Habría comida, principalmente cocido, excelente si uno no se paraba a pensar lo que contenía. Las ratas y ardillas no eran en realidad muy diferentes del conejo. No habría muchas verduras en el cocido. Las patatas eran escasas y muy valiosas. Pero había copos de avena. Dos muchachos exploradores de Gordie Vanee habían bajado de las montañas con avena, cuidadosamente clasificada: los granos más raquíticos para comer, los mejores para guardarlos como semillas. La Sierra estaba llena de avena silvestre.
No debían olvidar que Escocia había creado una cocina nacional a base de avena. Aquella noche sabrían cuál era el sabor del haggis escocés.
Maureen pasó al salón, donde mujeres y niños colocaban adornos, trapos de vivos colores usados ahora como colgaduras, cualquier cosa que diera ambiente festivo. En un extremo del salón estaba la puerta que daba acceso al despacho del alcalde.
Allí estaban su padre, Al Hardy, el alcalde Seltz y George Christopher, con Eileen Hamner. Su conversación cesó abruptamente cuando ella entró. Maureen saludó a George y él le respondió, pero parecía algo nervioso, como si de alguna manera se sintiera culpable en su presencia. ¿O acaso eran imaginaciones suyas? Pero no imaginaba el silencio de la estancia.
Читать дальше