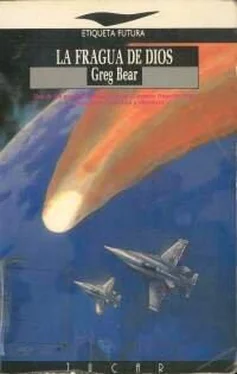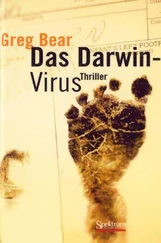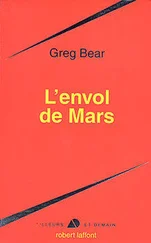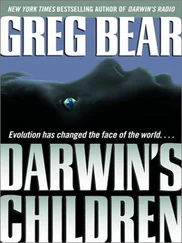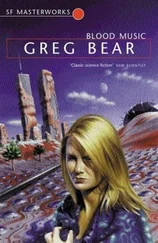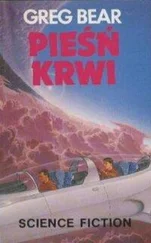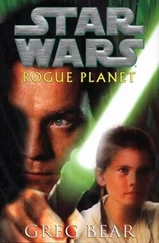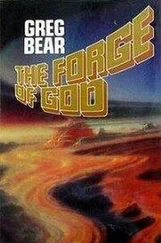La expresión de Francine mientras echaba la cabeza hacia atrás para mirarle era una mezcla de fascinación y repulsión.
—Ni siquiera sé si eres quién dices que eres.
Arthur asintió.
—No puedo probarte eso.
—Sí puedes —dijo ella—. Por favor, quizá puedas. Quizá yo ya lo sepa. —Se apretó más compactamente entre sus brazos y hundió el rostro en el pecho de él—. No quiero pensar… que ya te he perdido. Oh, Dios. —Se apartó de nuevo, con la boca abierta—. No se lo digas a Marty. No se lo habrás dicho, ¿verdad?
—No.
—Él no lo soportaría. Ya tiene pesadillas acerca de incendios y terremotos.
—No se lo diré.
—No hasta más adelante —dijo ella firmemente—. Cuando lo sepamos seguro. Lo que va a ocurrir, quiero decir.
—De acuerdo.
Ya era la hora de vestirse e ir a buscar a Marty al colegio. Fueron juntos bajo la llovizna.
Aquella noche, después de que Marty se hubiera ido a la cama y mientras permanecían sentados juntos en el sofá de la sala de estar, leyendo, con las piernas entrelazadas, sonó el teléfono. Contestó Arthur.
—Tengo una llamada para Arthur Gordon del presidente Crockerman.
Arthur reconoció la voz. Era Nancy Congdon, la secretaria de la Casa Blanca.
—Al habla.
—No cuelgue, por favor.
Unos pocos segundos más tarde, Crockerman estaba en la línea.
—Arthur, necesito hablar con usted o con Feinman, o con el senador Gilmonn… Supongo que está usted en contacto con él, o con la NSA.
—Lo siento, señor presidente…, no he hablado ni con el senador ni con la Agencia Nacional de Seguridad. Harry Feinman está muy enfermo ahora. De hecho, se está muriendo.
—Eso es lo que me dijeron. —El presidente no dijo nada durante un largo momento—. Estoy asediado aquí, Arthur. Todavía no pueden conseguir un voto favorable en la Cámara, pero les falta muy poco… No estoy seguro de saber quiénes son todos los que me están asediando, pero creo que usted puede hablar con ellos. No necesita admitir su complicidad…, o como quiera llamarlo.
—Es posible que yo no sea el hombre adecuado, señor presidente —dijo Arthur.
—En las últimas horas se me ha negado el acceso a la sala de guerra. He relevado a Otto Lehrman, pero eso no ha detenido las cosas. ¡Jesús, han amenazado con retirar las tropas en torno a la Casa Blanca! Todo lo que han hecho es claramente ilegal, pero esa gente… No pueden esperar a echarme. Está ocurriendo algo. Y necesito saber de qué se trata, por el amor de Dios. ¡Soy el presidente de los Estados Unidos, Arthur!
—No sé nada de todo esto, señor presidente.
—De acuerdo. No se lo discuto. Pero tampoco soy un estúpido testarudo. He pasado las últimas semanas en una agonía absoluta sobre todo esto. He hablado con Nalivkin, el secretario del Partido. ¿Sabe lo que están haciendo? Están negociando con el aparecido de Mongolia. Les dice que el mundo está al borde del milenio socialista. ¡Eso es lo que les está diciendo la nave espacial de Mongolia! Arthur, dígamelo francamente… ¿Hay alguien con quien yo pueda hablar que pueda volver a ponerme en la cadena de mando? No soy un hombre irrazonable. Puedo llegar a un acuerdo. Dios sabe que no he dejado de pensar en todo esto. Estoy dispuesto a reconsiderar mi posición. ¿Ha oído lo del reverendo Ormandy?
—No, señor.
—¡Está muerto, por el amor de Dios! Le dispararon. Alguien lo mató a tiros.
Arthur, con el rostro pálido, no dijo nada.
—Si no están hablando con usted, entonces, ¿con quién están hablando?
—¿Ha llamado usted a McClennan, o a Rotterjack? —preguntó Arthur. Ambos habían jurado su dedicación a Crockerman incluso después de su dimisión.
—Sí. No he podido comunicarme con ellos. Creo que han sido arrestados o secuestrados. ¿Es esto un motín, una revolución, Arthur?
—No lo sé, señor. Sinceramente, no lo sé.
Crockerman murmuró algo que Arthur no entendió claramente, y colgó.
4 de enero
Reuben Bordes se encontró con el Hombre del Dinero cerca de la terminal de autobuses Greyhound de la Calle Doce. El rollizo desconocido de pelo blanco llevaba un traje de lana azul oscuro, una camisa de seda de finas rayas doradas y zapatos de piel de cocodrilo. Pareció perfectamente feliz de entregarle a Reuben una abultada cartera de vinilo gris con cremallera, no mucho mayor que un sobre, llena de billetes de cien y de mil dólares. Reuben estrechó firmemente su mano, sonrió, y se separaron sin cruzar ninguna palabra. Reuben se metió la cartera en el bolsillo de su chaquetón del ejército verde oliva y llamó un taxi.
Dadas las instrucciones, se reclinó en el asiento, más feliz de lo que nunca se había sentido en su vida. Con aquel dinero, ahora podría viajar con estilo: taxis, aviones, espléndidos hoteles allá donde fuera. Aunque lo más probable era que el dinero fuera gastado en otras cosas. Sin embargo, pensó…
Tenía una extensa lista de compras en su cabeza. Su primera parada sería el Centro de Datos de la Imprenta del Gobierno. Allá compraría cuatro juegos de discos de datos conteniendo todas las grabaciones de obras de no ficción del dominio público de la Biblioteca del Congreso. Cada juego, de quinientos discos, ocupaba el espacio de un archivador de buen tamaño, y no sabía por qué eran necesarias cuatro copias, pero pagaría por ellas en dinero en efectivo con aproximadamente la mitad del dinero que había en la cartera.
Permaneció en la cola en el mostrador de servicio del Centro de Datos durante diez minutos, y luego estuvo delante del empleado, un joven casi calvo con una densa barba roja y una aguda mirada evaluadora.
—¿En qué puedo ayudarle? —preguntó el empleado.
—Desearía cuatro juegos del número 15-692-421-3-A-G.
El empleado anotó el número y consultó un terminal.
—Eso es No Ficción, Completa —dijo—. ¿Incluidas todas las guías de referencia e índices?
Reuben asintió.
La mirada del empleado se hizo más intensa.
—Son quince mil dólares el juego —dijo.
Reuben extrajo calmadamente un rollo de billetes y contó sesenta mil dólares en billetes de a mil.
El empleado examinó atentamente los billetes, los frotó, los miró muy de cerca, a trasluz.
—Debo llamar a mi supervisor —dijo.
—Estupendo —respondió Reuben.
Media hora más tarde, cumplidas todas las formalidades, Reuben anotó dónde deseaba que fueran enviados los discos…, una dirección postal de Virginia Occidental.
—¿Qué piensa hacer con todo eso? —preguntó el empleado mientras le tendía a Reuben el recibo.
—Leerlo —dijo Reuben—. Cuatro veces.
Lamentó aquella fanfarronada mientras se dirigía hacia el sur por la Séptima Avenida hacia los Archivos Nacionales, pero sólo por un momento. Las instrucciones estaban llegando rápidamente, y tenía poco tiempo para pensar por sí mismo.
5 de enero
El teniente coronel Rogers despertó de un profundo sueño a las cuatro de la madrugada, unos minutos antes de que sonara la alarma de su reloj de pulsera. Desactivó la alarma y encendió la pequeña lámpara a la cabecera de su estrecho camastro. Por un sibarítico momento permaneció tendido en el camastro, escuchando. Todo estaba en silencio. Todo tranquilo. Era domingo; la mayor parte de los fanáticos Fraguistas de Dios se habían trasladado a Furnace Creek la noche antes para una enorme reunión planeada para aquella mañana por la reverenda Edwina Ashberry.
Se vistió rápidamente, poniéndose sus botas de escalada y sacando dos rollos de doscientos metros de cuerda de nailón de una mochilla en un rincón del remolque. Con la cuerda en la mano, miró, con las cejas fruncidas, a la pequeña mesa de escritorio con el teléfono. Luego dejó caer las cuerdas en la litera y se sentó en la silla para escribir una carta a su esposa e hijo, en caso de que no volviera. Aquello le tomó cinco minutos. Iba aún por delante del tiempo previsto, de modo que pasó otros cinco minutos afeitándose cuidadosamente, asegurándose de que todos los hirsutos pelos de su cuello eran eliminados: aseo militar. Se cepilló los dientes y se peinó meticulosamente, contemplando la carta con el rabillo del ojo. Disgustado con la redacción, volvió a escribir el mensaje en una nueva hoja de papel, lo firmó, lo dobló y lo metió en un sobre, y lo dejó en su gaveta de mensajes con la dirección e instrucciones.
Читать дальше