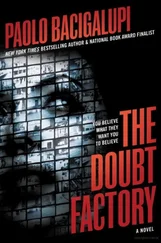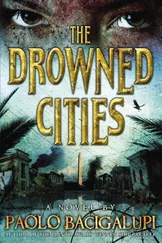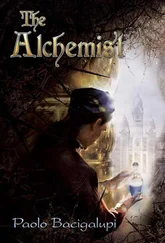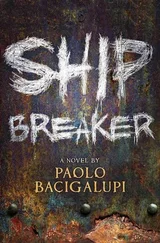– ¿Qué sucede? -pregunta Anderson.
El tenue fulgor de los monitores es lo único que todavía ilumina la estancia. Akkarat entra procedente del balcón. La sala de operaciones es un hervidero de actividad. Las lámparas de manivela de emergencia cobran vida, proyectando su luz por toda la habitación, iluminando la sonrisa de Akkarat.
– Hemos tomado las fábricas de metano -dice-. El país es nuestro.
– ¿Estás seguro?
– Los amarraderos y los muelles están controlados. Los camisas blancas han empezado a rendirse. Hemos recibido un mensaje de su oficial al mando. Depondrán las armas y se rendirán incondicionalmente. Ya han empezado a transmitir la noticia por su canal de radio codificado. Unos pocos seguirán peleando, pero la ciudad obra en nuestro poder.
Anderson se acaricia las costillas rotas.
– ¿Significa eso que podemos marcharnos?
Akkarat asiente con la cabeza.
– Desde luego. Os asignaré una escolta que os acompañará a casa enseguida. La normalidad en las calles todavía tardará un poco en restablecerse. -Sonríe-. Creo que estarás muy contento con la nueva dirección de nuestro reino.
Horas más tarde, los conducen al interior de un ascensor.
Descienden hasta el nivel de la calle y se encuentran con que la limusina personal de Akkarat ya está esperándoles. En el exterior, el cielo comienza a clarear.
Carlyle se dispone a montar en el vehículo, pero se detiene y dirige la mirada calle abajo, donde el filo amarillo del amanecer empieza a ensancharse.
– Eso es algo que no esperaba volver a ver nunca jamás.
– Yo también nos daba por muertos.
– Pues se te veía tan tranquilo.
Anderson encoge los hombros, despacio.
– Lo de Finlandia fue peor. -Pero mientras sube a la limusina, sufre un nuevo ataque de tos que se prolonga durante medio minuto, estremeciéndolo de la cabeza a los pies. Se enjuga la sangre de los labios ante la atenta mirada de Carlyle.
– ¿Estás bien?
Anderson asiente mientras cierra con cuidado la puerta del vehículo.
– Me parece que estoy machacado por dentro. Akkarat me pegó en las costillas con la pistola.
Carlyle lo observa fijamente.
– ¿Seguro que no has pillado nada?
– ¿Me tomas el pelo? -Anderson suelta una carcajada que reaviva el dolor de sus costillas-. Trabajo para AgriGen. Estoy vacunado contra enfermedades que todavía no se han inventado.
Una escolta de ciclomotores de muelles percutores rodea la limusina de diésel de carbón cuando esta se aleja de la acera, acelerando. Anderson se acomoda en el asiento mientras ve pasar la ciudad al otro lado de la ventanilla.
Carlyle tamborilea con los dedos en el brazo de cuero, pensativo.
– Tengo que conseguir una de estas. Cuando despegue el negocio, podré gastar dinero a espuertas.
Anderson asiente distraídamente con la cabeza.
– Habrá que empezar a importar calorías de inmediato para paliar el hambre. Quiero contratar los servicios de tus dirigibles como medida provisional. Traeremos U-Tex de la India, así Akkarat tendrá algo de lo que vanagloriarse. Las ventajas del libre mercado, todo eso. Las circulares nos darán buena prensa. Eso ayudará a cimentar las cosas.
– ¿Es que no puedes limitarte a disfrutar el momento? -Carlyle se ríe-. Volver a ver la luz del sol después de haber tenido una capucha negra en la cabeza no es algo que ocurra todos los días, Anderson. Lo que vamos a hacer es buscar una botella de whisky y una azotea, y sentarnos a admirar cómo amanece sobre el país que acabamos de comprar. Eso, lo primero. El resto de toda esta mierda puede esperar hasta mañana.
La limusina gira por la avenida de Phraram I y su escolta la adelanta, acelerando por la ciudad que se ilumina rápidamente. Toman una desviación y rodean las ruinas de una torre de la Expansión que ha terminado de desmoronarse durante la contienda. Un puñado de personas excavan entre los escombros, pero nadie va armado.
– Se terminó -murmura Anderson-. Así de fácil. -Se siente agotado. Un par de cadáveres de camisas blancas yacen medio subidos en la acera, flácidos como muñecas de trapo. Un buitre da saltitos junto a ellos, aproximándose. Anderson se acaricia las costillas con cuidado, alegrándose de estar vivo-. ¿Se te ocurre dónde podríamos conseguir ese whisky?
El anciano chino y la pequeña permanecen en cuclillas a cierta distancia, observándola atentamente mientras engulle el agua. Emiko se sorprendió cuando el hombre permitió que la niña la ayudara a gatear por el filo del balcón. Pero ahora que está a salvo, no deja de apuntarla con una pistola de resortes y Emiko comprende que no es la caridad lo que le motiva.
– ¿Es cierto que los mataste?
Emiko levanta el vaso con cuidado y sigue bebiendo. Si no estuviera tan dolorida, casi podría disfrutar del temor que le profesan. Se siente mucho mejor gracias al agua, aun con el brazo derecho exánime e hinchado en su regazo. Deja el vaso en el suelo y se acuna el codo lastimado. El dolor le entrecorta la respiración.
– ¿Lo hiciste? -insiste el anciano.
Emiko encoge ligeramente los hombros.
– Fui más rápida que ellos.
Están hablando en mandarín, una lengua que no había vuelto a emplear desde que estaba con Gendo-sama. Inglés, tailandés, francés, chino mandarín, contabilidad, protocolo, catering y hospitalidad… Tantas habilidades que ya no utiliza… Sus recuerdos del idioma tardaron unos minutos en aflorar a la superficie, pero seguían estando allí, como una extremidad atrofiada por la falta de uso que milagrosamente conservara aún las fuerzas. Se pregunta si el brazo roto sanará con la misma facilidad, si su cuerpo le depara más sorpresas todavía.
– Eres el secretario tarjeta amarilla de la fábrica -dice Emiko-. Hock Seng, ¿sí? Anderson-sama me contó que habías huido cuando aparecieron los camisas blancas.
El anciano se encoge de hombros.
– He vuelto.
– ¿Por qué?
Hock Seng esboza una sonrisa carente de humor.
– El náufrago se aferra a la tabla que tiene a mano.
Una explosión retumba en la calle. Todos vuelven la mirada en dirección al sonido.
– Creo que está terminando -murmura la pequeña-. Es la primera en más de una hora.
Emiko reflexiona que, con los dos distraídos, probablemente podría matarlos a ambos, incluso con el brazo destrozado. Pero está tan cansada… Cansada de tanta destrucción. Cansada de tanta carnicería. Más allá del balcón, las columnas de humo se elevan hacia el firmamento que clarea. Una ciudad entera reducida a escombros por… ¿por qué? Por culpa de una chica mecánica que no supo recordar cuál era su lugar.
Emiko cierra los ojos para combatir la vergüenza que le produce esa idea. Casi puede ver a Mizumi-sensei frunciendo el ceño con desaprobación. Le sorprende que esa mujer conserve todavía algún poder sobre ella. Puede que nunca consiga librarse de su antigua maestra. Mizumi forma parte de ella, tanto como la deplorable estructura de sus poros.
– ¿Queréis cobrar la recompensa que ofrecen por mí? -pregunta-. ¿Beneficiaros de la captura de una asesina?
– Los thais están desesperados por echarte el guante.
Suenan las cerraduras del apartamento. Todos levantan la cabeza cuando Anderson-sama y otro gaijin cruzan el umbral, tambaleándose. Los extranjeros tienen la cara cubierta de magulladuras, pero bromean y sonríen. Los dos se quedan paralizados de golpe. Los ojos de Anderson-sama saltan de Emiko al anciano, y de este a la pistola apuntada ahora hacia él.
– ¿Hock Seng?
El otro gaijin retrocede de espaldas y se coloca detrás de Anderson-sama.
– ¿Qué demonios?
– Buena pregunta. -Los ojos azules de Anderson-sama contemplan la escena que tiene delante, calculadores.
Читать дальше