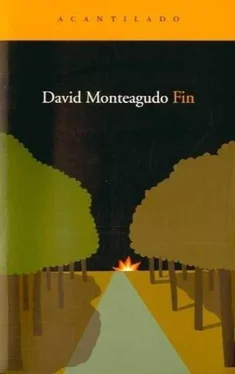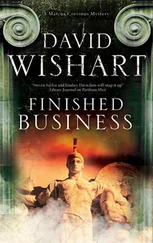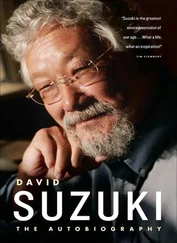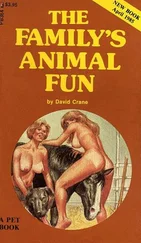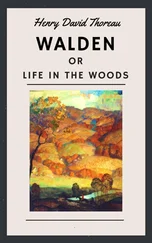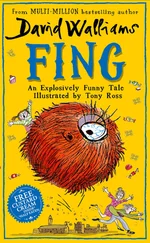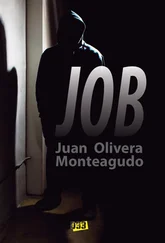– ¡Calla! ¡Estoy bien! ¡Cállate y dale caña!
Los ciclistas pedalean sin descanso por espacio de unos cuantos kilómetros. No pronuncian ni una palabra, no hace falta que nadie diga nada para saber que la evidente consigna es poner tierra de por medio y alejarse lo más posible, lo antes posible, de la gasolinera. Ya deben de llevar unos diez minutos pedaleando, y acaban de remontar una pendiente bastante prolongada, y la pendiente acaba en un alto, una especie de mirador desde el que se avizora el paisaje y se ve la prometedora bajada que empieza una veintena de metros más allá. Pero antes de que las bicicletas adquieran de nuevo velocidad, María se para en seco y echa pie a tierra.
– Parad un momento. Me mordió… me mordió uno de esos cabrones.
María deja caer a un lado la bicicleta, y gira la cabeza hasta mirar su pantorrilla derecha, en la que se aprecia una pequeña herida, un punto rojizo del que mana un hilillo de sangre. Ginés ha bajado de su bici precipitadamente, dejándola caer al suelo, y ya está arrodillado al pie de María, examinando el aspecto de la lesión.
– No parece muy profunda-dice, alejando la cabeza y entrecerrando los ojos, al tiempo que manipula la piel en torno a la herida-… lo justo para clavarte el colmillo ¡y el otro también! Se ve la marca de los dos, pero el otro no ha llegado a hacerte sangre, no llegó… no ha profundizado. ¿Te duele… cuando pedaleas?
– No, no. Sólo me escuece un poco.
– No debe de haber llegado ni al músculo.
– No es nada-dice María, con el gesto de malestar de quien se espanta una mosca-sólo… hay que echar agua oxigenada en cantidad, y yodo.
– Trae el botiquín-dice Ginés dirigiéndose a Amparo-, menos mal que pillamos el botiquín…
»¡Vamos, está ahí-señala Ginés, al ver que Amparo permanece inactiva-, en la alforja que ha quedado arriba!
Pero Amparo sigue agarrada a su bicicleta, mirando a María, a su herida, con una especie de atónita repulsión.
– ¿Y si tenían la rabia?-dice, sin desviar ni un milímetro la mirada.
Ginés le lanza a Amparo una mirada seria, cargada de censura, y se pone en pie para coger él mismo el botiquín.
– Eran galgos de carreras, de competición-dice, mientras rebusca en la alforja-; esos animales están muy bien cuidados, los miman, seguro que están vacunados de todas las enfermedades posibles… De todas formas… no estaría de más buscar… en alguna farmacia o…
Ginés se arrodilla de nuevo junto a María y abre el botiquín, y saca un frasco de color amarillo y un rollo de gasa envuelto en plástico.
– No, el agua oxigenada-dice María, con expresión contrariada, impaciente.
La chica se agacha y coge ella misma el botellín del agua oxigenada, le quita el tapón, esboza un gesto de fastidio y se pone a mordisquear el otro tapón interior que viene sellado.
– ¡Mierda!-dice después de algún intento infructuoso.
Ginés, mientras tanto, ha sacado una pequeña lanceta que hay en el botiquín; le coge la botella a María y corta a ras el pitorro de plástico, y empieza a rociar cuidadosamente la zona de la herida, ayudándose con un trozo de algodón.
– No, así no-dice María, tal vez con excesiva brusquedad-, tiene que ser… un buen chorro y…
Al final María se hace con la botella y, siguiendo sus instrucciones, Ginés manipula la piel, la pantorrilla tersa y morena, sin asomo de vello, hasta que la incisión hecha por el animal queda al descubierto, lo más abierta posible, y entonces María dirige al agujero un chorro delgado y mordiente, apretando la botella con todas sus fuerzas.
– Lo importante es que penetre-dice apretando los dientes, crispando el rostro, no se sabe si por el esfuerzo de estrujar la botella o por el escozor que ya debe de estar sintiendo-, la mitad de los microbios son anaerobios.
– La vas a acabar toda-dice Ginés, intentando represar con el algodón el torrente de agua oxigenada que baja hasta el calcetín.
– Luego cogemos más. De esto hay en cualquier lado.
– Podías haber gritado antes.
La frase la ha dicho Amparo. Ginés y María se habían olvidado de ella, y ahora le dirigen miradas sorprendidas, interrogantes, sosteniendo en las manos la botella y el algodón ya inactivos. Amparo está con ambos pies en el suelo, bajada del sillín pero con la bicicleta entre las piernas, con las manos en el manillar.
– Cuando gritó se asustaron-dice Amparo, como si ahora hablara sólo con Ginés-. Podría haber gritado antes.
María y Ginés vuelven a fijar su atención en la pierna herida. Su voluntad de ignorar a Amparo es tan unánime que se podría pensar, para alguien ajeno al asunto, que ni siquiera han oído sus palabras.
– Ahora a dejar que actúe-dice María-. Luego pondremos yodo… pero nada de tapar.
– Nos hemos puesto nerviosos. No… no había para tanto-dice Amparo, haciendo avanzar y retroceder las ruedas unos centímetros, de modo que el sillín le da unos golpecitos en el cóccix-, con un grito ya se han asustado.
Esta vez, sus dos compañeros ni siquiera miran hacia ella.
– Menos mal que se nos ocurrió coger un botiquín -dice Ginés, sopesando el frasco del yodo.
– Una escopeta es lo que tendríamos que haber cogido-dice María mirando al suelo, con un deje de desdeñosa irritación.
Ginés la mira un momento con una extraña expresión, como si la viese en este momento por primera vez. Pero María evita su mirada.
– Después de lo de los leones…-dice, con la misma expresión huraña-. No sé cómo no hemos pensado en buscar un arma.
– Yo lo pensé en algún momento-dice Ginés-, pero luego se me olvidó… además… no es tan sencillo… hay que encontrarla, saber cómo se usa, y la… la munición…
– ¡Vaya problema-dice María-, pues se busca una armería y ya está!
– Siempre que podamos reventar la puerta-objeta Ginés-, precisamente una armería estará…
– ¡Pero bueno! ¿Qué coño os pasa?-estalla María, pasando bruscamente al plural, aunque Amparo se limita, de momento, a guardar silencio-. ¿No queréis tener un arma… o es que vuestro Profeta también tiene el poder de neutralizarlas?… Sí, eso es lo que pasa: no hay nada que hacer; él es quien decide cómo y cuándo desaparece cada uno, ¿verdad?
Ginés guarda silencio, con la vista aparentemente fija en el botiquín.
– Las armas las carga el diablo-dice finalmente, sombrío, evasivo.
– Las armas dan el poder a quien las tiene-dice María.
– Por eso, por eso.
– No os dais cuenta-dice María, negando con la cabeza-. Aquí ha cambiado algo. Los animales… hay que recordarles que todavía somos nosotros los que mandamos, los seres humanos… aunque estemos en minoría.
– También puede servir para suicidarse-dice Amparo inesperadamente-, la escopeta, quiero decir.
María le lanza una mirada terrible, oscura, y después dice:
– A lo mejor tenéis razón y no es buena idea que tengamos a mano un arma de fuego… más que nada para evitar la tentación de «suicidar» a alguien en algún momento.
– Venga-dice Ginés, sujetándole de nuevo la pierna-, te voy a poner el yodo.
– «No había para tanto», dice la tía… ¡y estaba cagada de miedo!-dice María, hablando para sí, mientras Ginés da por buena la dosis de yodo y empieza a desempaquetar una gasa.
– No, nada de taparlo-dice María apartando la pierna, al reparar en lo que está haciendo Ginés-, que cicatrice cuanto antes. Venga, vamos. Ya hemos perdido bastante tiempo.
Ha pasado un cuarto de hora. Las tres bicicletas ruedan a buen ritmo por una zona relativamente llana, de pequeños valles u hondonadas atravesadas en línea recta por la carretera: valles verdes de viñedos y árboles frutales, con algún caserío aislado, flanqueados a ambos lados por cerros o montañas de escasa entidad, recubiertas de pinar. La carretera llega a un pequeño alto, traza una curva, como si perdiese el norte, y enseguida se interna en otra hondonada similar a la anterior.
Читать дальше