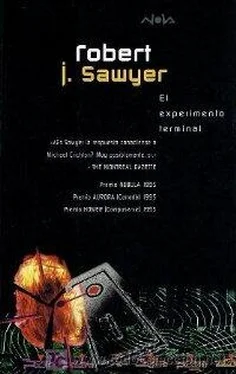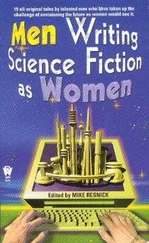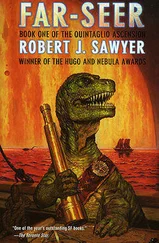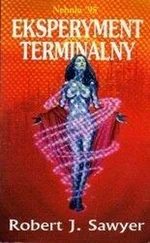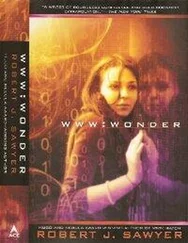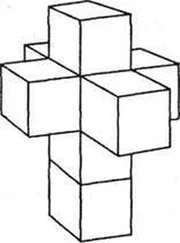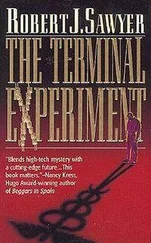»De pronto acabó. Me sentí ir hacia atrás y hacia abajo. No quería soltar la mano de Mary, después de todo, ya la había perdido una vez, nunca había tenido realmente la oportunidad de conocerla, pero mis dedos soltaron los suyos y me deslicé hacia atrás, lejos de la luz, y entonces, de pronto, estaba de vuelta en mi cuerpo. Sabía que allí había otras personas. Pronto abrí los ojos y vi a un hombre de uniforme. Un enfermero. Tenía una jeringuilla en la mano. Me había administrado una inyección de glucagón. “Va a ponerse bien —me decía—. Todo va a salir bien.”
»La mujer con la que había estado hablando por teléfono, curiosamente su nombre era Mary, había comprendido finalmente que me había desmayado, había colgado y había llamado a una ambulancia. Los enfermeros tuvieron que echar abajo la puerta principal. Si hubiesen llegado unos minutos más tarde, me hubiese ido definitivamente.
»Por tanto, Peter, sé cómo es la muerte. Y no le tengo miedo. Esa experiencia cambió mi actitud hacia la vida. Aprendí a verlo todo en perspectiva, a tomármelo todo con calma.
Y aunque sé que ahora sólo me quedan unos días, no tengo miedo. Sé que mi Kevin me estará esperando en esa luz. Y también Mary.
Peter había escuchado todo con atención. Por supuesto, había oído historias similares antes, e incluso había leído parte del famoso libro de Moody, Vida después de la vida , cuando estaba atrapado en la casa de campo de unos familiares y las únicas posibilidades de lectura eran ese libro o el que contaba cómo los signos solares supuestamente afectaban a tu vida amorosa. Entonces no sabía cómo tomar aquellas historias, y ahora sentía aún más incertidumbre.
—¿Le ha contado eso a los doctores de aquí? —preguntó Peter.
Peggy Fennell refunfuñó.
—Esos tipos pasan por aquí como si fuesen corredores de maratón y mi gráfico fuese el testigo. En el nombre de Dios, ¿por qué iba a compartir mis experiencias más íntimas con ellos?
Peter asintió.
—De cualquier forma —dijo la señora Fennell—, así es la muerte, Peter.
—Yo… ah, aún me…
—Sin embargo, todavía quieres hacer tu experimento, ¿no?
—Bien, sí.
La señora Fennell movió la cabeza ligeramente, lo más cercano a un asentimiento que podía conseguir.
—Muy bien —dijo finalmente—. Confío en ti, Peter. Pareces un buen hombre, y te agradezco que me hayas escuchado. Trae tu equipo.
Había sido una dura semana desde que Cathy le había confesado lo de Hans. No se hablaban mucho, y cuando lo hacían, era sobre cosas como los experimentos de Peter con el superEEG. Nada personal, nada directamente relacionado con ella. Sólo temas seguros para llenar los largos y melancólicos silencios.
Ahora, una tarde de sábado, Peter estaba sentado en el sofá del cuarto del estar, leyendo. Pero esta vez no era un libro electrónico: no, esta vez estaba leyendo un libro de bolsillo de verdad.
Peter había descubierto recientemente las viejas novelas de Spenser de Robert B. Parker. Había algo atractivo en la confianza sincera y absoluta que compartían Spenser y Halcón, y en la maravillosa honestidad de la relación de Spenser con Susan Silverman. Parker jamás había dado a Spenser un nombre de pila, pero Peter pensaba que el suyo propio —que significaba «piedra»— hubiese sido una buena elección. Claramente, Spenser era más estable, como una piedra, de lo que lo era Peter Hobson.
Tras él, en la pared, había una reproducción enmarcada de un cuadro de Alex Colville. Al principio Peter había considerado que Colville era estático pero, a lo largo de los años, había aprendido a apreciar su trabajo, y encontraba esa pintura en particular —un hombre sentado en un porche de una casa de campo con un perro acostado a sus pies— muy atrayente. Peter finalmente había comprendido que la falta de movimiento en el arte de Colville estaba diseñada para dar la idea de permanencia: éstas son las cosas que duran, éstas son las cosas que importan.
Peter todavía no sabía qué pensar, no sabía qué futuro podrían tener él y Cathy. Vio que acababa de leer una escena graciosa —Spenser rechazando las preguntas de Quirk con una serie de viejos sarcasmos, Halcón cerca, sin moverse, con una sonrisa dividiéndole la cara— pero no había divertido a Peter como debiera. Puso un punto de lectura en el libro y lo dejó a su lado.
Cathy bajó las escaleras. Llevaba el pelo suelto y vestía unos cómodos téjanos azules y una blusa blanca suelta con los dos botones superiores abiertos; un atuendo, comprendió Peter, que podía entender como sexy o neutralmente práctico. Claramente estaba tan confundida como Peter, intentando cuidadosamente enviar señales que esperaba fuesen correctas en cualquier humor que tuviese.
—¿Puedo sentarme contigo? —dijo ella, la voz como una pluma agitándose en la brisa.
Peter asintió.
El sofá consistía en tres grandes cojines. Peter estaba sentado en el de la izquierda. Cathy se sentó en el borde entre el derecho y el de en medio, una vez más intentando estar cerca y lejos simultáneamente.
Se quedaron sentados juntos durante mucho tiempo, sin decir nada.
Peter movía la cabeza lentamente hacia delante y atrás. Sentía calor. Sus ojos no enfocaban adecuadamente. No había dormido lo suficiente, supuso. Pero entonces, de pronto, comprendió que estaba a punto de echarse a llorar. Respiró profundamente, intentando evitarlo. Recordó la última vez que había llorado: tenía doce años. Se había sentido avergonzado, pensando que era demasiado mayor para llorar, pero se había asustado al recibir la descarga de un enchufe. En los treinta años posteriores, había mantenido el rostro impasible en cualquier situación, pero ahora eso venía de su interior…
Tema que irse, ir a un sitio privado, lejos de Cathy, lejos de todo el mundo…
Pero era demasiado tarde. Su cuerpo se agitaba. Tenía las mejillas húmedas. Se encontró temblando una y otra vez. Cathy levantó una mano del regazo, como si fuese a tocarlo, pero aparentemente se lo pensó mejor. Peter lloró durante varios minutos. Una lágrima gruesa cayó en el borde del libro de Spenser y fue absorbida lentamente por el papel.
Peter quería detenerse, pero no podía. Simplemente le venía y venía. Le corría por la nariz; bufó entre las convulsiones que traían las lágrimas. Había sido demasiado, lo había soportado durante demasiado tiempo. Finalmente, pudo forzar unas pocas palabras débiles y temblorosas.
—Me has hecho daño —fue todo lo que dijo.
Cathy se mordía el labio inferior. Asintió ligeramente, los ojos moviéndose de arriba abajo, conteniendo sus propias lágrimas.
—Lo sé.
—Hola —dijo la delgada mujer negra—. Bienvenida a la Asociación de Servicio Familiar. Soy Danita Crewson. ¿Le gusta más Catherine o Cathy?
Llevaba el pelo corto y vestía una chaqueta beige y una falda a juego, y llevaba algunas joyas sencillas de oro; la imagen perfecta de la mujer profesional moderna.
Aun así, Cathy se sintió un poco sorprendida. Danita Crewson aparentaba veinticuatro años.
Cathy había esperado que una consejera fuese mayor e infinitamente sabia, no alguien diecisiete años más joven que ella.
—Cathy está bien. Gracias por hacerme un hueco con tan poco tiempo.
—Sin problema, Cathy. ¿Llenó el formulario de asistencia?
Cathy le devolvió el bloc.
—Sí. El dinero no es problema; puedo pagar la tarifa completa.
Danita sonrió como si aquello fuese algo que oía demasiado infrecuentemente.
—Maravilloso. —Cuando sonreía, no le aparecían arrugas en los bordes de los ojos. Cathy sintió envidia—. Ahora, ¿cuál parece ser el problema?
Читать дальше