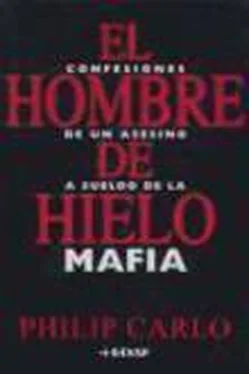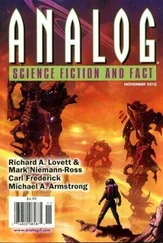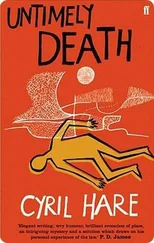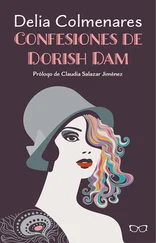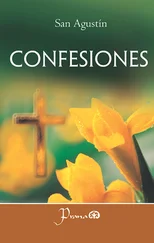Se llamaba Carmine Genovese; no era pariente del tristemente célebre Vito Genovese. Carmine era un «hombre hecho», un individuo astuto que metía los dedos, gordos como salchichas, en muchos platos apetitosos. Era bajito y redondo como una albóndiga, con la cabeza grande y también redonda como una albóndiga. De hecho, su mote era Albóndiga. Carmine había oído hablar muchas veces a lo largo de los años de los Rosas Nacientes, había oído decir que eran muy violentos, atrevidos e intrépidos, y que eran chicos de barrio que habían salido adelante penosamente, con ganas de prosperar. Una tarde los invitó a su casa y los hizo sentarse en la cocina mientras él preparaba una salsa de carne para acompañar a la pasta. Con su acento de tipo duro, hablando por el lado izquierdo de la boca, les dijo:
– Oigo hablar de vosotros constantemente, y lo que oigo me parece bien. Tengo un encargo para vosotros. Si cumplís, me encargaré de que se os pague bien.
Echó unos embutidos picantes a la cazuela de la salsa de carne. -Hay un tipo que vive en Lincoln Park. Aquí tenéis su dirección y su foto. Da problemas. Piensa con el culo. Debe desaparecer. Si lo hacéis bien, me encargaré de que se os pague como es debido, capisce? Yo ya os lo he preparado todo… vosotros solo tenéis que rematar la tarea. Tiene que desaparecer, ¿entendido?
Dicho esto, entregó a Richard una foto en blanco y negro de un hombre que se subía a su coche, un Lincoln negro. Richard la pasó a los demás. Todos la miraron. Richard sabía que aquella podía ser una oportunidad de oro para su equipo, que se les abría la puerta para ganarse buena fama entre el crimen organizado, lo que siempre habían deseado. Como cuatro de ellos no eran italianos, no podrían ser nunca «hombres hechos», ingresados en la Mafia, pero podrían convertirse en «contratistas independientes».
Todos sabían que la Mafia controlaba el comercio de Nueva York, que tenía completamente en un puño los sindicatos, los muelles, todos los vicios, los asaltos a camiones, los atracos, la usura y el asesinato.
Carmine añadió a la salsa de carne un montón de albóndigas bien redondas.
– ¿Os interesa el trabajo? -preguntó, mirándolos de reojo con sus ojos de reptil.
– Sí, desde luego -dijo Richard.
– Bien. Esto tiene que pasar pronto, ¿entendido? Si sale algo mal, me llamáis. Aquí somos dueños de la Policía, ¿vale?
– Vale -respondió Richard, mientras los otros asentían solemnemente con la cabeza.
– No os vayáis todavía, chicos. Quedaos a comer conmigo – pidió Carmine, y al poco rato todos compartieron una comida sencilla, aunque abundante, de espaguetis con salsa de carne y ensalada con grandes aceitunas verdes sicilianas que había adobado el mismo Carmine. Era uno de sus pasatiempos, según les explicó.
Cuando los Rosas Nacientes se despidieron de Carmine, fueron a un bar de Hoboken llamado La Última Ronda, cerca de los muelles. Se sentaron allí a debatir aquella oportunidad, todos nerviosos e inseguros salvo Richard. Una cosa eran las riñas en los bares, pero un asesinato a sangre fría era harina de otro costal. El peor del grupo era un tipo alto, robusto como un toro, llamado John Wheeler. Era boxeador aficionado del peso pesado, duro como una piedra. A pesar de su inquietud, dijo:
– Lo haré yo. Apretaré el gatillo yo. Sin problemas.
Bien, de acuerdo, arreglado, dijo Richard.
– Vamos a hacer esto pronto y bien. Chicos, es una gran oportunidad para nosotros, ¿vale? No vamos a cagarla.
Vale dijeron lodos. Entraron, apretados, en el coche de John, y fueron hasta Lincoln Park. Richard iba al volante. John llevaba el anna, un revolver del 32, muy poca cosa. Aquel era un buen barrio. Allí vivían los ricos. Los Rosas Nacientes habían robado en muchas casas de allí. Encontraron la casa: era una casa suntuosa, de madera, con aparatosas columnas y pórticos y con un jardín hermoso y bien cuidado. Era al principio de la primavera, y el jardín ya estaba salpicado de flores jóvenes. Aquello era bien distinto de los barrios donde se habían criado aquellos tipos; era eso que suele llamarse «la parte alta». Mientras estaban allí sentados, debatiendo cómo hacer el trabajo, la víctima salió por la puerta principal como si los hubiera estado esperando, con toda la tranquilidad del mundo al parecer. Todos los miembros de la banda de los Rosas Nacientes estaban nerviosos, tenían un hormigueo en el estómago.
– Allí está. Venga, John, hazlo -dijo Richard.
Pero John no se movió. Se quedó paralizado, pálido. La víctima se subió a su Lincoln de lujo y se puso en marcha.
– ¿Qué pasa? -preguntó Richard, molesto.
– No sé, es que, es que… no sé -dijo el duro y grandullón de Wheeler.
– Vale, sin problema, lo seguiremos, lo arreglaremos en su coche, en un semáforo -dijo Richard.
– Sí… sí, vale -dijo Wheeler. Richard puso el coche en marcha y todo el equipo de asesinos a sueldo improvisados se puso en camino.
Alcanzaron al Lincoln en un semáforo de la avenida West Side.
– Prepárate -dijo Richard, deteniendo el coche suavemente junto al Lincoln. Pero a Wheeler le temblaban tanto las manos que ni siquiera era capaz de apuntar.
– ¿Qué pasa? -preguntó Richard; y los demás preguntaron lo mismo.
– No lo sé, joder. No puedo.
El semáforo se puso verde. La víctima arrancó.
– Tenemos que hacer esto -dijo Richard-. Ya no nos queda otra opción.
Siguieron a la víctima hasta un bar de Hoboken, lo vieron instalarse ante la barra, pedir una copa y charlar con el barman.
– Lo haré yo -dijo Richard, y tomó el revólver de manos de Wheeler. Se quedaron sentados allí en silencio, meditabundos. No tardó en caer la noche. Empezó a llover. La víctima salió del bar y se encaminó hacia su Lincoln. Ahora parecía que se tambaleaba un poco al andar. No había moros en la costa. Sin decir palabra, Richard se bajó del coche, se dirigió rápidamente al Lincoln, con pasos firmes y decididos, se aseguró de que no miraba nadie, acercó el revólver a la cabeza de la víctima y tiró del gatillo, pum, un tiro en la sien izquierda, por encima de la oreja. Estaba hecho.
Richard volvió al coche, tranquilo, frío, en calma, se subió, y se pusieron en marcha. ¡Caray! sentían todos los demás, aunque ninguno dijo nada. Todos miraban a Richard con un nuevo respeto.
Por fin, tras varias manzanas, el grandullón, el malo de Wheeler, dijo:
– Rich, tío, eres frío como el hielo.
– Fresco como una puta lechuga -dijo otro.
Aquellas alabanzas agradaban a Richard. No sentía remordimientos, ni emociones, ni la menor sensación de culpabilidad. De hecho, no sentía nada. Había matado a la víctima con la misma tranquilidad con la que soltaba un eructo, sin darle vueltas en la cabeza después.
Al día siguiente, hacia mediodía, los Rosas Nacientes volvieron a la casa de Carmine. Richard llamó a la puerta. Carmine salió a abrir.
– ¿Qué pasa? -dijo-. Os había dicho que no volvieseis hasta que hubierais hecho aquello.
– ¿Has visto los periódicos? -le preguntó Richard.
– No… ¿por qué? -preguntó Carmine a su vez.
La única respuesta de Richard fue una leve sonrisa de satisfacción.
– Ah, que hijos de puta, lo habéis hecho, bravo. Qué hijos de puta -exclamó Carmine, y los invitó a pasar, les sirvió unas copas con mucha hospitalidad, les dio quinientos dólares a cada uno. Se les había abierto de par en par la puerta de acceso al crimen organizado.
Visto y no visto
Carmine cumplió su palabra y dio muchos encargos a Richard y a su equipo. De pronto empezaron a ganar dinero a espuertas. Demostraron sin ningún género de dudas que eran de confianza, que eran inflexibles y que cumplían con el trabajo, fuera el que fuera. Carmine sabía que la mejor manera de poner a prueba a socios en potencia era hacer que cometieran un asesinato. Una vez hecho aquello, ya se podía fiar uno de ellos, al menos en teoría, pues se habían implicado en un crimen grave. En aquellos tiempos eran pocos los hombres relacionados con la Cosa Nostra que se hicieran chivatos, y la manera mejor de garantizar la lealtad de una persona era hacer que cometiera un asesinato; y eso era precisamente lo que había hecho Carmine con los Rosas Nacientes. De hecho, el primer paso para entrar en cualquier familia de la Mafia era llevar a cabo un asesinato, lo que se llamaba hacerse «los huesos». Así se establecía ese vínculo vitalicio que tan buenos resultados había dado durante tantos años, en Italia primero, después por todo el mundo: la Mafia italiana era, y sigue siendo, la empresa criminal de mayor éxito de todos los tiempos, y Richard Kuklinski llegaría a convertirse en uno de sus ejecutores más destacados, en una superestrella del homicidio.
Читать дальше