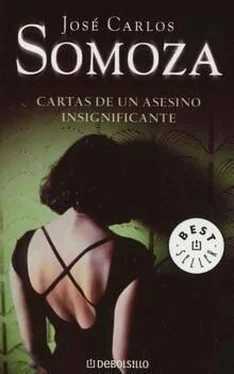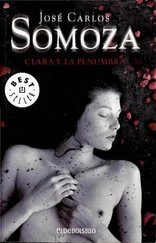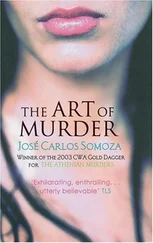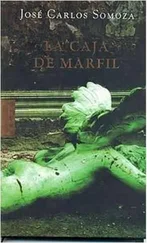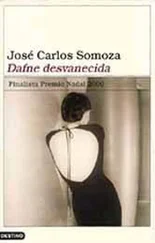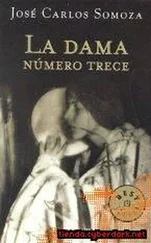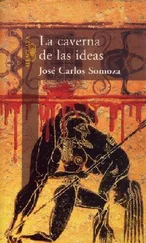Cuando llegué, un poco después de las cinco, va había comenzado el oficio, y un pequeño ejército de mujeres tenebrosas repetía: «Señor, ten piedad» mientras Fernando, el párroco, rodeado de monaguillos, admiraba un enorme libro abierto sobre el altar. Decidí aguardar afuera, ya que supuse que Eulogia saldría con las demás cuando acabara la misa. Entonces mis ojos descubrieron el papel clavado con chinchetas en el tablón del vestíbulo:
Misa por el Eterno Descanso de
Eulogia Ramírez Manzano (q.e.p.d.).
27 de mayo. 5 de la tarde.
Sentí un levísimo mareo, tenue como un recuerdo, y hube de sentarme en las escalinatas de la entrada.
La plaza, atacada por el sol, se hallaba casi desierta. Dos camareros se afanaban instalando la terraza de un bar, pero sobre aquel breve desorden metálico se extendía un soberano silencio azul. La espantosa belleza de la tarde fue quizá la responsable de que no sintiese demasiado miedo, o de que el miedo me floreciera dentro, haciéndose lindo. «Eulogia Ramírez ha muerto y yace en una de estas casas, tras el mármol de las paredes», visioné, hipnotizada. Ella misma riega los geranios de su lápida y se asoma por las rejas de la ventana como un cadáver tímido». No sé cuánto tiempo permanecí sentada en las escalinatas, parpadeando ante aquel soleado limbo. Recuerdo que empezaron a desfilar en silencio mujeres negras y deduje que la misa había concluido. «Pero yo he venido a saber de Eulogia», pensé y decidí entrar.
Peces abisales nadaron en mis ojos por el contraste con el resol exterior. Hallé la sacristía tras una puertecita marginal y me sorprendió comprobar que la habitación era espaciosa y había sido decorada con detalles de hogar. Fernando se ocupaba de atornillar una pequeña percha a la pared (parece imposible sorprenderlo inactivo; es un hombre que vive para perfilar el mundo), y ya no llevaba sotana sino una camisa abierta de manga corta, el espectro de una camiseta de tirantes y pantalones marrón oscuro; desde la puerta me rodeó su olor a colonia.
– ¿Se puede? -dije.
No vaciló un instante, como si me hubiese estado aguardando.
– ¡Doña Carmen! ¡Pase y siéntese, que acabo en seguida, mujer!
Una anciana etérea y bajita, una sombra reducida de mujer, doblaba los hábitos religiosos sobre una mesa. Me dedicó una breve miradita y continuó su labor en silencio. Tras concluir con la percha, Fernando despidió entre bromas a los monaguillos -escaparon como ratones de una habitación lateral-, envió a la anciana a por café y galletas, acercó una imponente silla de alto respaldo, se sentó y me regaló toda su atención. Es un hombre robusto que irradia poder por los cuatro costados. Su presencia siempre me parece insoslayable: si se quiere evitar, hay que huir. Aunque de baja estatura, aparenta haber sido esculpido en un solo bloque de piedra olivácea; los ojos los tiene vivaces, negros y compactos como aceitunas; las manos son herramientas de dedos cortos. La silla en la que se sentaba me pareció lo que él hubiera podido ser, de haber nacido silla: un objeto pesado y recio, muy ornamentado, con un respaldo tan grande que sobresalía a considerable altura por encima de su cabeza. Debió de advertir mi curiosidad, porque dijo:
– ¡Ya estoy en el trono! A esto lo llamo yo «el trono». -Dio dos palmadas en los brazos fuertes del mueble-. ¿Sabe cuántos años tiene? Échele años -me retó con un guiño.
– No lo sé.
– ¿Veinte? ¿Treinta? -insistió.
– Quizá treinta, ¿no?
Se incorporó, repentinamente ceñudo.
– ¡Cien! -exclamó- ¡No le miento: un siglo! ¿Qué le parece?
– Que está como nueva.
Sin duda fue la respuesta correcta, porque volvió a sonreír con afabilidad.
– ¿Verdad? Era el antiguo sitial del altar. Ahora tenemos otro menos ostentoso y más nuevo, ya sabe lo que le digo, pero no he querido tirar éste. Aquí me siento a leer todas las tardes y a preparar las homilías. Porque mi trabajo es muy parecido al suyo: escribir y leer.
La conversación derivó, inexorable, hacia mis actividades, y aproveché la oportunidad. Le expliqué que estaba recopilando datos sobre la gente del pueblo con vistas a una futura novela. Pareció entusiasmarse.
– Creo que la misa estaba dedicada hoy a una señora -dije-. ¿Murió hace mucho tiempo?
Advertí suspicacia en sus ojos luminosos.
– ¿Eulogia? Hace un mes justo.
Llegaron las galletas -también había magdalenas en un rincón del plato-y los cafés con leche. La anciana me entregó un enorme tazón donde nadaba la nata como un nenúfar. Fernando se rascó la cabeza:
– Es curioso que me pregunte por Eulogia -dijo-. Precisamente hay una leyenda sobre ella que podría inspirarle a un escritor cualquier cosa.
Me mostré interesada y empezó a hablar. Tenía razón: me contó algo completamente absurdo, pero que, ordenado y relatado con las convenciones típicas, podría transformarse en una narración breve. ¡Oh, poderoso espíritu de mi asesino Negro, cuánto le agradezco la mención de Eulogia en su última carta! Ahora bien, ¿qué misteriosa enseñanza debo extraer de este enigma? Aquí está, en síntesis y con algunas licencias poéticas, todo lo que me contó Fernando, y que quizá titule «La astilla» cuando lo vierta de verdad en literatura.
Historia de Eulogia Ramírez
Era hija de pescadores. A los cuatro años sintió el dardo del primer dolor: su padre murió en el mar durante una noche de olas imprevistas. Su madre no volvió a casarse ni a tener más hijos. En opinión del párroco, «eso deformó su crianza»: Eulogia no jugaba con las demás niñas; gustaba de caminar solitaria por la playa y, en los meses de verano, iba tan desnuda e indiferente como las gaviotas. Los viejos la recuerdan rara y hermosa como una concha, pero mucho más blanca. El cabello lo tenía largo y castaño -aunque estropajoso por la sal del mar- y la mirada hipnotizada y cruel. Apenas hablaba, y cuando lo hacía sus palabras eran tan hirientes que la gente añoraba su silencio. Parecía enfadada con la tierra, pero sobre todo con el mar, que se había tragado a su padre. Mientras caminaba por la playa a la hora más moribunda de sol, afilaba sus ojos de ámbar en dirección al horizonte, como retando al océano; y al acercarse una ola débil la pateaba con su piececito descalzo como a un perro vagabundo. A su madre le dijo un día:
– Voy a hacerle daño al mar.
Cuentan que el Mediterráneo le tenía miedo, pero eso lo dicen de broma; lo que todo el mundo sabe es que le tenía odio, al menos tanto como ella a él, porque un día se tomó la revancha. Y lo hizo como muchos hombres hacen para vengarse de una mujer: enamorándola.
Una tarde, Eulogia regresó de la playa con una flecha clavada en el corazón. La punta se enterraba por completo en su pecho de niña de ocho años, pero por fuera sobresalía una vara larga y delgada como pata de cigüeña. La herida no derramaba una sola gota de sangre y los ojos de Eulogia no lloraban. Ni siquiera se quejaba: vino caminando desde la playa hasta su casa con aquellos andares de trance que tenía, desnuda como el aire, y aquel dardo de madera fina hundido como una banderilla en el lomo terso de un novillo; tan hundido -aseguran algunos- que poco faltó para que le asomara por la espalda. A su madre, que la recibió horrorizada, le dijo:
– Ha sido el mar.
Pero como si señalara desde lejos su cuerpo flechado y dijera: «Mira», o como si estuviera muerta. Sin embargo, después se supo que había sido uno de los niños que jugaban en la playa, más allá del espigón, y fabricaban jaras peligrosas con la madera de las barcas podridas para cazar gaviotas. Los viejos afirman, en efecto, que fue un niño.
Llegó el médico a toda prisa y se espantó no menos que la madre de hallarla tendida en el camastro de su habitación, boca arriba, con la flecha alta y vertical ondeando con su respiración como un junco a la orilla del río. El buen hombre comprendió que era inútil llevarla a un hospital, que en aquellos días se hallaban lejos y eran malos, porque el milagro era que siguiera viva. Y los viejos y las viejas cuentan que, tras una noche de parto difícil, desde el ocaso hasta el alba, el médico, ayudado por la madre y por otras personas que después murieron, pero también por otras mucho más jóvenes que aún no han muerto y todavía recuerdan -si bien el recuerdo es confuso y no siempre idéntico-, logró extraer por fin la larguísima saeta y curó la herida imposible, que a partir de entonces fue un lunar exacto y rojinegro bajo el pecho izquierdo de Eulogia.
Читать дальше