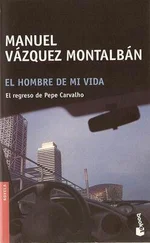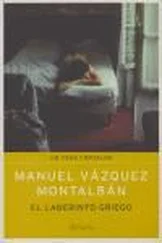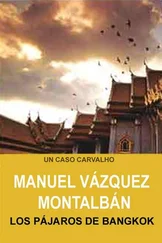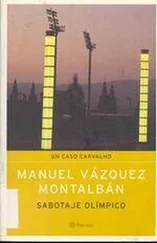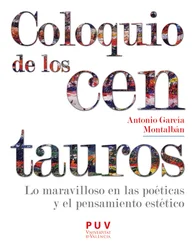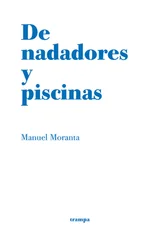Giovanni recibirá el ducado de Nepi y Rodrigo el ducado de Sermoneta. ¿Te parece bien? Todo legal. Tú fingirás comprar unos bienes expropiados, a muy bajo precio, y tendrás la garantía de la transferencia. Todo está muy estudiado, Lucrecia, y con el acuerdo de César. Te dejo bien acompañada del cardenal Costa, pero tú eres la dueña de la pluma, tú tienes el poder de firmar.
Abraza tiernamente a su hija y queda Lucrecia con Burcardo y el cardenal Costa. No muy lejos, sobre un canterano, reposa el tintero y la pluma pontificia. Lucrecia la contempla sin atreverse a cogerla.
– Ésa es la pluma.
Corrobora Costa:
– Ésa es la pluma.
Va a por ella Lucrecia pero Burcardo no puede autocontenerse y se interpone.
– Hay que pensar mucho antes de firmar, señora. La pluma es cosa de hombres.
Parece asombrada Lucrecia.
Burcardo actúa como un obstáculo, nervioso, pero conducido por una pulsión irrefrenable. Lucrecia sonríe y pone por testigo al viejo cardenal.
– El señor Burcardo no me quiere dar la pluma.
– No es eso, señora.
Se adelanta Costa hasta el canterano, extrae la pluma de su sumidero y la muestra.
– No pesa como la espada "Excalibur". Tenga.
– Sabré hacer uso de ella.
– El señor Burcardo ha reaccionado como un hombre. Los hombres creemos que sólo nosotros tenemos pluma.
Burcardo se ha ruborizado ante el comentario de Costa y el guiño que ha dirigido a Lucrecia.
– ¡Qué grosería! ¡No me movía…! Yo me refería a la pluma en el sentido estricto. Disculpe, señora. Eminencia reverendísima…
Se marcha Burcardo, acelerado por su vergüenza, perseguido por la sonrisa sarcástica de Lucrecia y la conmiserativa de Giorgio Costa. Pero nada más quedarse a solas, Lucrecia se adueña de la situación.
– Quiero ver a Remulins, y que traiga toda la documentación sobre el futuro de mis hijos.
Burcardo, encendido, gana sus austeras habitaciones privadas y habla a las paredes, al aire.
– ¡Tan bajo hemos caído! ¡Un espíritu impuro guiando el corcel de la cristiandad! ¡Dios las ha condenado a ser madres, monjas o pecadoras! San Pablo dijo que el hombre es la cabeza y la mujer abrió la puerta al pecado original en el Paraíso. ¿Quiénes somos nosotros para negar lo que dijo san Pablo?
Nadie contesta a sus angustiadas preguntas y cae de rodillas en actitud orante, y cuando desciende los ojos del techo ve por la rendija de la puerta que en un salón próximo también está arrodillado el cardenal Hipólito de Este, mientras Remulins permanece observante en pie a su lado. Deja el rezo Hipólito y vuelve hacia la mesa de
negociaciones llena de papeles y de cifras.
– Le he pedido a Dios que me inspire en este tramo final de las negociaciones.
– Le creo muy inspirado, eminencia. Ahí constan las últimas concesiones de su santidad: la devolución a Ferrara de las ciudades de Cento y Piave de Cento, beneficios eclesiásticos para su hermano Giulio, la opción al capelo cardenalicio para Gianluca Castellini, el consejero del duque de Este. Más, lo siento, es imposible.
– ¿Imposible?
– Imposible.
Suspira angustiado pero resignado el cardenal.
– Dios quiera que el duque sea tan comprensivo como yo.
La comprensión se ha vuelto silencio. Remulins le fuerza la respuesta con un ultimátum perentorio.
– Sí o no.
– Amén.
Sonríe Remulins satisfecho.
Sale al balcón y hace una señal dirigida al patio. Casi en coincidencia con la señal empiezan a estallar fuegos artificiales que se alzan sobre la línea del cielo de Roma. Las luces iluminan el rostro impasible de Remulins, el fatigado de Hipólito de Este, el angustiado de Burcardo, y en otro balcón Lucrecia, Adriana y el viejo cardenal Costa reciben en pleno rostro el impacto del mensaje que conmueve a Roma. Lucrecia pregunta.
– ¿Qué celebramos?
Adriana no le contesta, pero sí el viejo cardenal.
– El anuncio de su boda con Alfonso de Este.
Se despierta sudando y convulso el papa y tarda en recuperar el sentido del mundo de la habitación.
Se seca el sudor y se asoma a la ventana de una Roma sobre la que campanean las señales de la fiesta.
Idéntica convulsión amanece con Lucrecia, presa de una secreta premonición salta de la cama y acude al lecho donde duerme su hijo Rodrigo. A su lado, en duermevela, el aya que lo cuida. Coge Lucrecia a su hijo entre sus brazos.
Es gravedad todavía lo que lleva en el rostro Alejandro Vi cuando acude al salón del trono, donde toda la familia aguarda la despedida de Lucrecia, ella al frente de su séquito, los enviados de Ferrara con el cardenal Hipólito en cabeza, Burcardo, Remulins, César y sus hombres, Vannozza y Carlo Canale, Adriana, Giulia Farnesio. Bendice Alejandro a Lucrecia, arrodillada, luego la alza y le besa las mejillas, los ojos del papa llenos de lágrimas, los de Lucrecia indiferentes, los labios del padre temblorosos por la ternura.
– Con el corazón triste, pero el ánimo gozoso, te envío a la corte de Ferrara, donde te espera tu legítimo esposo, ya casados por poderes, Alfonso de Este.
Y un sollozo contenido detiene la despedida oficial para que Alejandro diga.
– "Adeu, floreta meva, adeu.
No et deixes ferir, colometa, i si et fereixen torna a aquest niu" (2).
Por los ojos claros de Lucrecia pasa la despedida de su padre y antes de partir se deja abrazar por una Vannozza dramática que repite insistentemente hija mía, hija mía.
Cierra los ojos Lucrecia para asumir el abrazo de César y el beso en las dos mejillas de Giulia Farnesio. Su mirada busca a un niño sostenido por una aya y le envía la ternura que no puede propiciar el gesto; sí puede abrazar a su otro hijo Rodrigo, bloqueado ante los excesos de su madre y entregado finalmente a la custodia [15]del ama. Los ojos de Lucrecia tardan en desprenderse de los dos niños y finalmente abarcan, como si fuera por última vez, el friso colectivo de los hombres y mujeres que la han hecho tal como es. De uno en uno, de una en una, la mirada de Lucrecia se los queda para siempre.
– Hasta nunca -musitan sus labios, y desatiende con una sonrisa los brazos tendidos de su padre para dar la espalda e iniciar la marcha hacia Ferrara.
Esos brazos tendidos que recuerda como un intento de Roma de retenerla más que de despedirla durante las horas, los días de viaje. Ojos saturados de caballos, postas, calesas. Es en una calesa donde Adriana le confiesa su cansancio.
– Un viaje tan largo, Lucrecia. Lo han convertido en un espectáculo. Allí donde paramos allí nos espera la recepción, el banquete, los fastos. No puedo más.
– Es más largo de lo que supones, Adriana. Yo no volveré nunca a Roma.
– ¿Qué dice mi niña? ¿Nunca volverás a Roma? ¿Tanto esperas de este matrimonio?
– Tanto espero de mí misma.
Nunca he estado tan a solas conmigo misma. Mi marido es un accidente. De hecho él cree que yo soy una ramera vaticana más.
– ¡No quiero oírte decir tamañas bajezas! ¿Quién puede pensar eso de mi niña?
Se han santiguado las dos jóvenes damas que completan la población de la calesa y contemplan atemorizadas a una plácida Lucrecia por cuyo rostro pasan los paisajes sucesivos que la van acercando a su destino. La comitiva de damas y delegados que finalmente se entrega a la placidez balsámica de la embarcación que río abajo los conducirá hacia Ferrara, hacia los ventanales desde los que la familia
Este espía el desembarco de la hija política.
– Menos de lo que me esperaba.
Creía que era una gata rubia y sólo es una coneja rubia.
Comenta Isabel de Gonzaga.
– Este séquito será mi ruina.
En cuanto podamos hay que aligerarlo de tantos romanos y romanas.
Читать дальше