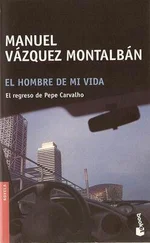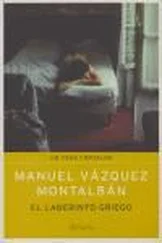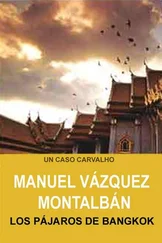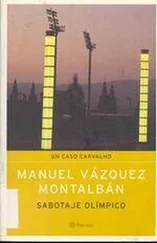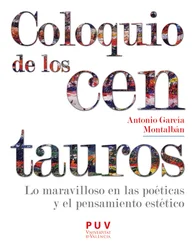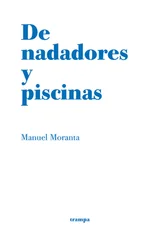– ¡Es una de las noches más felices de mi vida, Lucrecia!
– ¿Por qué?
– ¡Cubiertos de plata! Eso quiere decir que abandonas el luto.
Y ese vestido. Y esas rosas.
¡Maravilloso, hija mía!
Pone encanto Lucrecia en su sonrisa y en los ademanes con que busca una repisa para colocar el retrato de Alfonso de Este.
– ¿Qué te parece, Adriana?
– Un poderoso caballero.
– Me han dicho que es un zafio.
– ¿Zafio, un duque de Ferrara?
– Me han dicho que debo casarme con él y no quiero.
– Una Borja no puede dar esa respuesta.
No le contesta Lucrecia y Adriana queda extrañada de su concentración, pero accede a la mesa, se sienta y aguarda el servicio mientras estudia a su pupila con ojos risueños.
– Me gusta tanto que hayas superado tu estado de postración…
– ¿Tú me quieres, Adriana?
La pregunta ha sorprendido a la Milá y trata de ganar tiempo llenándose los ojos de lágrimas y llevándose un pañuelo a los ojos.
– Sólo la pregunta me ofende.
Te he dedicado mi vida.
Lucrecia se levanta, va hacia Adriana, se arrodilla ante ella y hace caso omiso del enfurruñamiento de la mujer. Le coge la cara con las manos y la obliga a que la mire.
– Tu vida no me la has dedicado a mí, Adriana. No te engañes. No me engañes. Se la has dedicado a mi padre y no te pregunto por qué.
Mi padre decidió que creciera a tu lado, no al de Vannozza, y tú le obedeciste. ¿Por qué? ¿Porque así le predisponías a favor de tu marido, de la familia de tu marido, de los Orsini? ¿Incluso por eso le entregaste a tu nuera Giulia, a costa de los sentimientos de tu hijo Orso, el pobre Orso?
Se ha levantado Adriana trágica y comprueba si la tragedia que interpreta conmueve a Lucrecia.
No. No la conmueve. Sólo hay curiosidad en los ojos de la muchacha arrodillada. Se le cae la máscara a la tutora y envía a Lucrecia por primera vez una mirada de tú a tú.
– Has crecido, Lucrecia. Acabo de darme cuenta. Pero haces preguntas que tú misma deberías contestarte, sobre todo si te consideras una Borja.
– ¿Todo lo has hecho por los Borja?
La gravedad de la expresión de Adriana se carga de furia controlada, no lo suficiente como para no agacharse hacia Lucrecia, cogerla por los brazos y obligarla a ponerse en pie.
– Vamos a hablar cara a cara.
Es casi divertida la expresión de Lucrecia, grave la de Adriana, y desde esa gravedad hablará.
– ¿Qué sabes tú de lo que ha significado sobrevivir en esta ciudad? Yo he visto de niña a los Milá y a los Borja perseguidos por todos los asesinos a sueldo de Roma. Yo he oído el grito pidiendo que nos degollaran a todos los catalanes, y si ese grito ha desaparecido es porque tu padre se ha hecho respetar y ha conseguido que nos respetaran. Tu padre y tu hermano César.
– ¿A costa de la vida de Joan, de la de mi marido, de la de tantos cadáveres como arroja el Tíber?
¡Incluso de cadáveres de los Orsini! ¡De tu familia!
– ¿Hubieras preferido que esos cadáveres fueran los nuestros? ¿En qué mundo vives? Sólo la fuerza puede protegernos y nuestra razón ha sido, gracias a tu padre, la de la familia y la de la cristiandad.
¡Tú vive como una princesa irresponsable mientras los demás matamos y morimos por ti! ¡Nosotros hacemos la faena sucia y Lucrecia pasea coronada de flores blancas!
El énfasis de Adriana del Milá no cambia la actitud de Lucrecia. Se separa y vuelve al retrato de Alfonso de Este.
– Si se casa conmigo, ¿cuánto tiempo le calculas de vida, Adriana?
– ¿Tanto te importa?
– Me he convertido en la novia sangrienta y tengo ganas de vivir como otras mujeres, felices o infelices. En mi casa, rodeada de mis amigos, de mis poetas, de mis cortesanos, lejos de esta angustia que nos rodea. Día tras día. Quisiera adecuar mi vida a un reloj de arena, lenta, el más lento reloj de arena, la más lenta de las arenas lentas. Y contar muy de tarde en tarde mis muertos y los ajenos.
¿Será posible?
Hay desconcierto en Adriana y más todavía cuando, después de un suspiro, Lucrecia concluye.
– Mañana volveré a Roma.
Quiero decirle personalmente a mi padre que acepto la propuesta.
Suspira aliviada Adriana y quiere acudir hacia Lucrecia, pero la detiene su comentario.
– No te librarás de mí, Adriana. Quiero tenerte a mi lado en Ferrara cuando sea la mujer de Alfonso.
Y como los ojos de Adriana le envíen la señal de que no la comprende, comenta.
– Has de terminar tu obra.
Alejandro abraza a su hija tiernamente, luego la aleja de su cuerpo para que las miradas se encuentren.
– No esperaba menos de ti.
La coge por una mano y la conduce ante un auditorio restringido de cardenales y cortesanos.
– Ya os había comunicado que parto para recoger los frutos de las conquistas de César, y en mi ausencia nadie mejor para representarme que Lucrecia. Consideradla gobernadora de Roma y obedeced sus decisiones como si fueran mías.
No se queda para recoger las sorpresas ni los ditirambos sino que vuela con Lucrecia de una mano, forzándola a una marcha que apenas pueden secundar el viejo cardenal Costa y Burcardo. Cuando están a solas los cuatro, el papa extrema otra vez sus caricias a Lucrecia.
– No tengo palabras para expresarte mi júbilo. Serás una gran señora de Ferrara. Mira.
Lee estas cartas que he interceptado. Las envían los espías de Ercole de Este y de su hija Isabel de Gonzaga. Les informan sobre ti, lee… lee en voz alta…
Tarda Lucrecia en decidirse pero finalmente se predispone a la lectura.
– Los subrayados, Lucrecia, basta con los subrayados.
– "… dama encantadora y de las más graciosas…" "… es de una indiscutible belleza que su manera de ser acrecienta y, en resumen, parece tan dulce que no se puede ni se debe sospechar que es capaz de actos siniestros…" ¿De quién hablan?
– Es una carta dirigida a tu futuro suegro, Ercole de Este, al que le llaman duque pero sería más propio llamarle tendero de Ferrara. ¡Negocia como si le fuera en ello la vida! Es un auténtico avaro. La carta la escribe su espía principal, Gianluca Castellini. En parecidos términos se expresa Niccoló de Correggio en esa carta que envía a Isabel de Gonzaga, tu futura cuñada. Esa boda es cosa hecha, y tu buen hacer al frente de la gobernación de Roma será la prueba final. Negociamos muy duramente. Tu suegro es un miserable avaro, pero no puede decir que no a todo lo que le ofrezco.
– Veo que no se debe sospechar de que soy capaz de actos siniestros…
– ¿Te parece poco? Debes de ser el único Borja del que no se sospechan actos siniestros. Giorgio, prométeme que asistirás a mi hija en mi ausencia.
– Quisiera que tú también me prometieras algo a mí, padre.
– Has escogido el mejor momento para pedírmelo.
– Mis hijos. Quiero saber que están a salvo, protegidos de cualquier espada o veneno y protegidos económicamente.
Indica con un gesto Alejandro que salgan de la estancia Burcardo y Giorgio Costa, pero Lucrecia contrapone la orden con un gesto autoritario de que permanezcan.
– Prefiero que se queden.
– Pero, Lucrecia, ¿acaso piensas que esos niños van a correr una suerte adversa? A tu primer hijo lo he adoptado yo, como si fuera mío. Remulins puede darte toda la documentación. En cuanto a Rodrigo, el hijo legítimo con Alfonso de Nápoles, está en tus manos, eres su madre a todos los efectos.
¿Lo quieres contigo en la corte de Ferrara?
– Primero quiero saber cómo va a ser recibido. Si fuera mal acogido, ¿qué garantías me ofreces?
– Cada uno de mis nietos recibirá parte de las propiedades que hemos asumido por derecho de conquista, César está de acuerdo.
Читать дальше