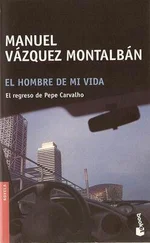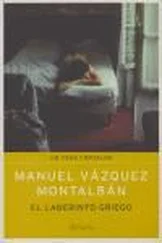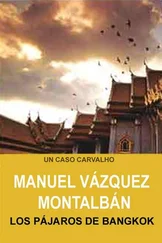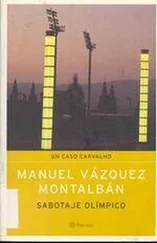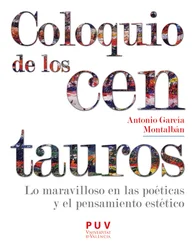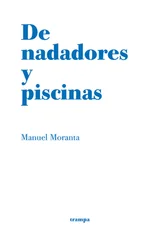– Su santidad ha dado órdenes estrictas. No quiere ver a nadie.
Más allá de la puerta, Alejandro VI, arrodillado, reza una, dos, cinco, diez veces su avemaría.
Es puro llanto, cuando no desesperación, que se arrastra por los suelos y lanza al techo los gritos más guturales, desde el más total abandono en el dolor. De pronto deja las plegarias y los gritos y recita con devoción unos versos:
– "Quan ve la nit i expandeix ses tenebres, pocs animals no cloen les palpebres i los malalts creixen en llur dolor."(6)
Pero pasa a los alaridos, a las imprecaciones dirigidas contra los [7]seis puntos cardinales de la habitación. Escucha César los alaridos desde fuera y los encaja con frialdad. Le interesa la reserva de Burcardo, inclinado sobre una mesa y escribiendo notas sobre un pergamino.
– ¿También hoy escribe su diario?
– Escribo las anotaciones para el funeral. Su santidad querrá que sea recordado como el entierro de uno de los grandes príncipes de la cristiandad.
– Habrá que comunicárselo cuanto antes a su mujer.
María Enríquez es puro luto cuando acepta la carta de su suegro que le tiende un embajador especialmente enviado desde Roma. La lee con los ojos tan secos como despidiera a su marido, pero en la evidencia de que se han secado de tanto llorar. Su estado de gravidez es ya pura proclama de parto y se mueve con dificultad cuando se acerca al circo de madera dentro del que gatea su primogénito. Junto al circo acaba de leer la carta y alza los ojos hacia el embajador.
– Señor Remulins, aquí no pone el nombre del asesino.
– No se sabe, doña María. Ha habido múltiples investigaciones.
Las sospechas se dirigieron hacia el cardenal Ascanio Sforza, agraviado por un lance desafortunado protagonizado por su mayordomo, también se ha sospechado de la familia Della Mirandola, de Guidubaldo de Urbino, molesto por un lance militar ambiguo, los Orsini no han perdonado las repetidas afrentas sufridas, pero todo son especulaciones. ¡Había tantos asesinos potenciales!
– Olvida usted algunos nombres en la lista de presuntos asesinos.
– No puedo olvidar lo que no se ha escrito. También se ha dicho que el duque pudo ser víctima de sicarios enviados por los reyes de España, por sus tíos, doña María, y prudentemente no he querido usar esta información.
– Curioso que aquí en Gandía, a tanta distancia de Roma, la lista se agrande e incluya a parientes de Joan tan próximos como sus hermanos Jofre y César.
– ¡Qué disparate! La leyenda de los Borja no respeta ni la muerte de uno de sus más preciados hijos. Ha de pensar, señora, que los enemigos de los Borja llenan Italia de calumnias, y el poeta Sannazaro ha llegado a sacar partido satírico de esta tragedia. Ha escrito que puesto que su santidad es un pescador de hombres, ha sido lógico que pescara a su hijo en el Tíber.
– De Jofre se dice que se ha vengado de los cuernos que le puso mi marido con Sancha de Nápoles y de César porque su ambición no se para en nada. Conozco la vida que llevaba Joan en Roma. Sabía lo que iba a pasar. Lo presentí desde el momento en que Joan me dejó para ir a esa Babilonia llena de rameras y traficantes de paraísos.
Confío en el Dios justiciero y terrible que envió el fuego sobre las ciudades corruptas. A mi Joan lo han matado los Borja. Todos.
Su mundo disoluto. Su falta de temor de Dios. Dígale usted a su santidad que exijo me entregue el cuerpo de mi marido y que inculcaré a mis hijos el odio eterno a todo lo que los Borja representan. Y ahora, ¡fuera! ¡Con usted ha entrado en Gandía el hedor de Roma!
Ante los cardenales reunidos en consistorio, termina Alejandro Vi su intervención.
– Creo que Dios me ha castigado por mis pecados y asumo buena parte de la crítica que rectas conciencias cristianas han dirigido a la forma de llevar los asuntos de Dios. Es hora de reconciliación en el seno de la Iglesia y la carta que os he leído del cardenal Della Rovere no sólo está llena de compasión por el padre herido, sino también de solidaridad con la reforma de nuestras costumbres.
Daría siete papados, siete, a cambio de la vida del duque de Gandía…
Un sollozo quiebra el discurso, sólo un instante, porque reaparece la voz firme para anunciar:
– Proclamo una reforma completa de los comportamientos del Vaticano, una escrupulosa diligencia en los oficios sagrados, una severa vigilancia para que las cosas mundanas no penetren en este recinto sagrado y se acabará cualquier tráfico de prebendas. Desde ahora sólo serán concedidos beneficios a quienes los merezcan y en primera línea de mis reformas estará el rechazo de cualquier forma de nepotismo o simonía.
Bendice el papa a los reunidos arrodillados y sale por la puerta lateral para aligerar el peso de las ropas con la ayuda de Burcardo. Su paso se ha hecho más pesado y el tiempo y la pasividad han acentuado la orografía de su rostro. En la sacristía le espera Remulins, que nada dice mientras Burcardo cumple su cometido de devolverle a la vestimenta privada.
Cuando el jefe de protocolo ha concluido y los deja a solas, entre Remulins y el papa se retoma una conversación aplazada.
– Así que doña María Enríquez me ha excomulgado.
– No es la palabra.
– Ha maldecido Roma. Ha jurado inculcar a mis nietos odio eterno a los Borja. Reclama el cadáver de mi hijo porque en Roma es como si estuviera en el infierno o depositado provisionalmente en un prostíbulo. En un momento en que mis más notorios enemigos me envían su pésame, esa castellana es puro nudo de encina. Mira, Remulins, hasta Savonarola me ha enviado una carta llena de cariño en la que me da un pésame que me parece sincero.
Tiende la carta de Savonarola a Remulins. La lee y aprecia lo que ha leído.
– Está sinceramente conmovido.
– Tan sinceramente conmovido que me conmueve.
Parece sincera la emoción del papa y a sus ojos llegan lágrimas de refresco.
– Si lo considera conveniente, cambiamos de estrategia hacia Savonarola. Retiramos la presión que ejercíamos sobre él. Empezaba a dar buenos resultados y el obispo Caraffa le ha retirado su apoyo.
Las lágrimas surcan las mejillas de Alejandro, pero su gesto se endurece y su voz sale brusca.
– No seas tonto, Remulins.
Hay que ir a por Savonarola. Una cosa es la compasión y otra la geometría.
Acepta Remulins el veredicto y deja a solas al papa. Camina el pontífice en su soledad y tristeza hasta llegar a la sala donde le espera la maqueta de los castillos que esperaba conquistara su hijo Joan. No está sola la miniatura de una guerra que pudo haber sido y no fue. César la estudia como un experto, calcula distancias, toma notas y aunque se retira prudentemente ante la llegada de su padre, no abandona la presa. Nada dice.
Poco a poco se aficiona Rodrigo a repasar el viejo sueño y en su afán se arrodilla y vuelve a contemplar el horizonte de conquista a ras del terreno construido en yeso verdeante. La voz de César suena a su espalda y le sorprende la frialdad certera de sus argumentaciones.
Hay que cambiar de aliado o equilibrar la alianza con España. El rey de Francia ha de ser nuestro valedor y luchar junto a él para que nos ayude a crear un espacio pontificio. He hablado con el embajador francés. Recuerda lo conmovido que estaba el día en que encontraron el cuerpo de Joan.
Me ha insinuado que podemos contar con la comprensión del nuevo rey Luis Xii y ha encargado a Miguel Ángel una escultura conmemorativa de la muerte de Joan. Le molesta que la voz de César sea tan neutra cuando habla de su hermano.
– ¿No has llorado a tu hermano, César?
– ¿Viene a cuento eso ahora?
– No. No has llorado suficientemente a tu hermano. A mis oídos ha llegado la presunción terrible de que tú…
Читать дальше