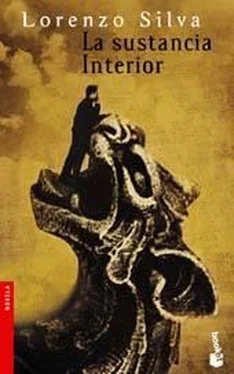Capítulo 10 LA SUSTANCIA INTERIOR
Por la mañana, Bálder se demoró en la cama hasta más allá de las once. Cuando se asomó, seguía en el pasillo la bandeja de su desayuno, aunque las de las otras habitaciones habían sido retiradas. Tras una corta vacilación, la cogió y la llevó hasta la mesa. Comprobó al tacto, sobre la superficie de los recipientes, que todo se había enfriado. Pese a ello, los destapó y observó lo que le habían traído. Era más o menos lo mismo de otras mañanas. Tenía hambre, un hambre que de pronto acuciaba su estómago hasta hacerle daño. Antes de probar el primer bocado, recordó las palabras de Núbila acerca de un posible envenenamiento de los desayunos. Asoció el recuerdo al hecho de que hubieran dejado la bandeja ante su puerta hasta una hora tan tardía. Si ésa era la forma en que preferían acabarle, nada tenía que objetar. No iba a estar todo el tiempo pendiente para terminar sucumbiendo por una negligencia. Creyó en el augurio de larga vida que Núbila le había hecho antes de entregar la suya, y engulló lo que había sobre la mesa hasta limpiar los platos.
Emponzoñada o no, la comida le hizo de momento buen efecto. Con ella disolviéndose plácidamente en su estómago, caminó bajo una nueva mañana soleada hacia la obra. Sentía esa tristeza apacible de haber apurado el sufrimiento hasta la consumación, hasta sentir el brusco estallido de la nada y el silencio. El silencio era Núbila descomponiéndose a la velocidad inexorable de aquella primavera bajo una piedra en la que estaba grabado, por toda historia y triunfo, el día de su muerte. Con el silencio, correspondía preparar el espíritu para los esfuerzos que habrían de suceder a aquella tregua y a las que vinieran luego, hasta que ninguna tregua sucediera al esfuerzo y alguien quizá desconocido decidiese para su lápida un resumen al que, como Núbila, tampoco podría oponerse. Bajo el sol, oyendo el canturreo de los pájaros que hurgaban en los rastrojos, Bálder consideró su finitud con la serenidad que deseaba para el momento en que hubiera de afrontarla. Momentáneamente estaba protegido del miedo que el tránsito engendraba en su razón, excrecencia surgida por error o maldad de Dios del sueño bonancible de las bestias que le habían precedido. En su aturdimiento matinal retornaba allí, donde reinaban en paz el bombeo de la sangre y la oscuridad del entendimiento. Núbila había querido morir aproximadamente en aquella inconsciencia. Cómo lo hubiera hecho, Bálder nunca podría saberlo. Tendría que conformarse con recordar su sonrisa, con sospechar que sus últimas palabras, susurradas en la lengua de su madre, celebraban el recuerdo de algo que le había defendido al cruzar a la otra orilla. Bálder se sorprendió meditando sobre estos asuntos como si nunca hubieran de salpicarle, cuando la sombra cuádruple de las torres se interpuso entre él y el sol que le obligaba a entornar los ojos. Al abrirlos del todo, la obra y la razón y tantas otras cosas indeseables irrumpieron en su mente.
Con el ánimo reacio penetró en el coro, donde sus hombres trabajaban más o menos como los que había afuera, resignados a dilapidar poco a poco sus fuerzas en algo que carecía de finalidad. Era como habían aprendido a trabajar y la progresiva ausencia de Bálder les había dejado deslizarse hacia los vicios adquiridos. Níccolo no era nadie para forzarlos, y Alio no poseía ni la investidura ni el interés precisos para hacerlo.
Al verle, su segundo, sin desprenderse de la reserva conque le trataba desde que había asistido al desplante de que Bálder había hecho objeto al canónigo Gracchus, se apresuró a acudir a su encuentro y darle novedades.
– Todo está en orden, maestro -aseguró-. Seguimos el plan de trabajo establecido.
El breve informe de Níccolo le pareció perfectamente absurdo, pero hubo de admitir que a su subordinado no le cabía dar otro. No podía preguntarle al maestro sobre las razones por las que había faltado la víspera o llegaba tarde aquella mañana, y aunque cada vez estaba menos claro el plan de Bálder con respecto a la sillería, siempre persistía una referencia: la rutina de acudir allí a cumplir el horario que cumplían los demás. A los subordinados del tallista sólo les favorecía la diferencia de que Aulo no entraba en el coro a intentar darle un curso a los acontecimientos.
Bálder no estaba seguro de lo que le incumbía ahora. Sí sabía lo que no iba a hacer. No iba a seguir las instrucciones de los canónigos ni iba encubrir más su desafección a la obra. No iba a construir o tratar de construir una sillería para el coro de su infausta catedral; ni siquiera iba a distraer el tiempo haciendo como que la construía. Tenía madera, herramientas y cuatro hombres. La madera y las herramientas podían servirle para algo. En cuanto a los cuatro hombres, prefería deshacerse de ellos, pero tampoco podía devolverlos sin más al lugar de donde habían venido. Asumía alguna responsabilidad al respecto, por infundada que fuera.Todos estaban inmóviles, observándole. Entre una especie de niebla veía a Níccolo, y más allá, más borrosos todavía, a los demás. De pronto, cayó en la cuenta de que había una excepción. Sexto, Paulo y Níccolo le miraban confundidos, sin atreverse a prever el próximo acto de aquel jefe que su destino les había deparado. Alio preveía y temía, y tenía razones para lo primero como para lo segundo. De un solo golpe Bálder resolvió dos problemas: encontró algo que hacer, aunque fuera una ocupación provisional, y comprendió que podía reducir en una cuarta parte, sin escrúpulo alguno, la población del coro.
Llevaba allí varios minutos y todavía no había abierto la boca. Níccolo le había dado su informe y ni siquiera le había respondido. Era hora de reaccionar.
– Gracias, Níccolo -dijo, recorriendo a todos hasta detenerse en Alio, a quien sin apenas solución de continuidad se dirigió pausadamente-: Ayer estuve hablando con el médico. No te ha tratado ninguna indigestión en los últimos meses.
Alio permaneció en silencio.
– La próxima vez que inventes un cuento -prosiguió Bálder, sin prisa-, cerciórate de que no puede comprobarse. No porque se te pueda tomar por idiota a ti, sino porque aquel a quien se lo coloques puede tener la sensación de que es a él a quien tú tomas por idiota.Yo tengo esa sensación, sin ir más lejos.A estas alturas, no me trastorna, pero me irrita hasta el punto de obligarme a tomar una decisión que te comunico ahora, en presencia de todos, como en presencia de todos tú me mentiste: de aquí en adelante, prescindo de tus servicios. Voy a pedirle al capataz que te envíe sin dilación donde considere oportuno. Recomendaré que se te sancione, pero esa cuestión ya no me atañe, ni me importa.
Los hombres, salvo el afectado, quedaron atónitos. Quien hasta el día anterior había sido el preferido, al menos en la composición de lugar de Sexto y Paulo, era ahora despachado sin contemplaciones y de la forma en que más pudiera humillarle. Bálder advirtió que ni siquiera Níccolo disfrutaba. Seguramente se imponía, sobre cualquier tentación de alegrarse de la caída de Alio, la aprensión que le suscitaba la conducta de Bálder. Incluso era posible que dudara de la capacidad del maestro para desembarazarse del carpintero. Pero el extranjero no compartía esa duda, y estaba dispuesto a disiparla. Sirviera a quien sirviese, Alio había tropezado y lo iba a pagar. No habría piedad para él, o mucho se equivocaba. Antes de liquidar la cuestión, concedió a Alio, por la simple curiosidad de ver qué hacía con ella, la misma oportunidad que le había dado en su día a Casio. Aquel otro la merecía. Con Alio tan sólo jugaba.
– Si tienes algo que alegar, es el momento -le propuso-. Puedes opinar que soy un hijo de perra y puedes expresarlo con toda franqueza.Ya no tienes nada que temer de mí.Tu suerte deja de estar en mis manos.
Читать дальше