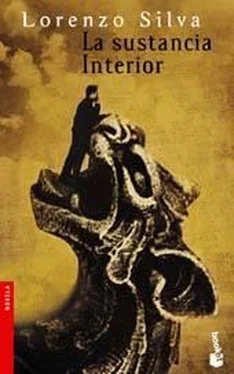– No lo hagas, Bálder. Ni siquiera se enterarán. En un mes te habremos olvidado.
– Puede que eso me atraiga. Pero no te preocupes. He dejado de tener prisa. Meditaré lo que haga.
Aulo se levantó.
– Vuelvo a lo mío. Si me quedo aquí mucho más, alguien sospechará lo que no nos conviene a ninguno.
Bálder terminó su plato. Núbila, que no había perdido tiempo para pronunciar una sola palabra en la conversación que acababa de concluir, había limpiado su plato unos minutos antes.
– ¿De qué estabais hablando? -interrogó al fin.
– De que ayer me llevé a Horacio fuera del recinto y le amenacé con clavarle una de mis herramientas en la garganta si no me facilitaba cierta información. Aulo lo impidió.
¿Cómo se te ocurrió hacer eso?
Bálder soltó la cuchara.
– Me han dado, Núbila. No sé quiénes. Han querido hacerme daño y me lo han hecho. Es justo que estés enterado. Tal vez debas reconsiderar si te interesa sentarte a comer conmigo.
Núbila palideció. Con un hilo de voz, rehusó la oferta:
– Eso está fuera de cuestión. No voy a abandonarte.
No me debes nada. No he hecho nada por ti. Y mucho menos haría lo que tú haces por mí.
Eso es mentira.
Aunque lo fuera, a ti no te sirve de nada. Tú no te buscas problemas, como yo.
– ¿Qué te han hecho?
– Había una mujer. Ayer se esfumó, sin dejar rastro. Núbila quedó pensativo.
– ¿Qué opinas? -rió fatigadamente Bálder-. ¿Es una advertencia o es el principio del fin?
Núbila no respondió enseguida.
No soy el más indicado. Estuve allí una noche y salí corriendo. Pero si he de apostar, apuesto que es una invitación.
– ¿De quién?
– Entiéndeme, es sólo lo que supongo.
– De Náusica. ¿Para qué?
– Para que vuelvas.
No pretendo volver.
Si se ha tomado la molestia, va a hostigarte. Te obligará, por mucho que te esfuerces.
– ¿Me sugieres que vaya a ver a Horacio y le pida que me lleve a la próxima reunión? Me la han quitado, Núbila. Te engañaría si te dijera que la quería más de lo que quiero mi propio pellejo, pero se la jugó por mí. Algo tengo que hacer, cualquier cosa antes que volver allí como si nada.
Núbila apartó la vista de donde Bálder pudiera encararla.
– No deseo que vayas allí. Pero vas a tener que hacerlo, si ella lo desea.Yo soy un desertor y no puedo imponer mis deseos a nadie. Ella, en cambio, manipula los actos de los que caen en su red.
¿Y yo he caído en su red?
– A estas alturas, no veo cómo podría contestar que no.
– Así que me aconsejas que me rinda.
No te aconsejo nada. Temo que tendrás que ir. Lo que hagas allí, rendirte o lo que sea, dependerá de tus fuerzas, de tu astucia, de la suerte.
Me niego, Núbila.
Sólo por ahora. Irá más lejos, si le hace falta. A Núbila le temblaban las manos.
¿Tienes miedo? -escarbó Bálder.
Naturalmente. Lo tuve sólo con verla. Pero eso no debe importarte.
No tengo derecho a arruinarte lo que tienes. Vete, Núbila. Me las arreglo solo.
Cualquiera tiene derecho a arruinar lo que yo tengo -otorgó Núbila, con amargura.
– Si no me dejas alternativa, seré yo quien se aparte de ti -aseguró Bálder.
Eso no puedo evitarlo, aunque me entristecería. No lo comprendes, Bálder. Haber estado aquí sentado, mientras alguien sospecha lo que no me conviene, por utilizar la frase de Aulo, es un buen pedazo de lo poco que podré llevarme.
– ¿Llevarte adónde? No seas estúpido.
– Llevarme al momento en que el miedo lo llene todo. El tiempo es una ilusión.Ya te conté que al principio se me hacía largo y que después se me hizo demasiado corto. Con este tiempo que ahora me resbala entre las manos, tanto da atrasar o adelantar el final. En cualquier caso será pronto y será de noche y estaré asustado. Estoy peleando por tener algo que recordar. He desperdiciado los mejores años. No me fastidies cuando estoy tratando de corregirlo -y añadió, con calor-: No te cuides de mí. Cuídate tú, que todavía estás a tiempo.
Bálder asistía perplejo a la encarnizada retractación de Núbila, dejando por instantes de oír sus palabras. Veía sólo cómo arremetía contra su esmerada rutina, prescindiendo de todo miramiento para con el hecho de que aquella rutina había sido la defensa que él mismo se había procurado. Protestó contra esta insensibilidad, no contra los argumentos de Núbila:
– No puedes hablar en serio. Tú has estado aquí durante años, siguiendo tus reglas. Las que yo sigo, si existen, sólo me han servido para que en unos meses esté al borde de la catástrofe. Soy yo quien debería enmendarse. Si estoy tan loco como para no hacerlo, a ti no te corresponde más que desentenderte.
Núbila se puso en pie.
– Creo que la discusión está agotada. Si juzgas que eso es lo que debes hacer, siéntate mañana a comer solo.Yo me sentaré en esta misma mesa.
El andrógino echó a andar, pero a los dos pasos se detuvo.
– En otra cosa estamos en desacuerdo -dijo-. No creo que haya ninguna catástrofe rondándote, por ahora. Si así fuera, te habrían hecho desaparecer con la mujer. Quizá eso habría sido lo corriente. No te subestimes. No dejes que te vaticinen el futuro por las experiencias de otros.Tú vas a sobrevivir a lo que ninguno ha sobrevivido.
– Ignoraba que fueras aficionado a la profecía. -Soy aficionado a la conjetura, que es más humilde. Aun así, no erraré por mucho.
Durante los días que siguieron, Bálder no reunió el coraje o la integridad necesarios para irse a un rincón solitario a despachar el almuerzo. Siguió sentándose con Núbila, y éste lo recibió cada mediodía. Volvían a charlar sobre las cuestiones de que habían charlado antes de Horacio, antes del otro lado y de Náusica, antes de la conquista y la pérdida de Camila.
Sin embargo, a medida que transcurrían las jornadas de trabajo en la obra y las noches de soliloquio en su celda, el extranjero fue perdiendo pie. En el coro mantenía la compostura, abstrayéndose en la labor y el gobierno de sus hombres. Su arte había regresado a la monotonía, pero no hasta el extremo de avergonzarle. La cuadrilla le prestaba el apoyo suficiente y le planteaba las dificultades justas. Pero por la noche empezó a corrompérsele en el pecho el odio que no había desahogado cuando estaba en sazón, y aunque su propósito de no regresar al otro lado era firme, por su cabeza rondaron tentaciones de abordar a Horacio y obligarle a que lo llevase ante Náusica. Una vez que estuviera frente a ella, vacilaba al tratar de establecer qué era lo que debía hacerse. Unas noches apartaba a puñetazos a los canónigos, espantaba a sus cortesanas y le tiraba las manos al cuello para estrangularla. Otras se aproximaba por detrás y dibujaba con uno de sus útiles de tallar un relámpago rojo en su garganta. Algunas, más aturdidas, la asediaba con paciencia y lograba ultrajarla como a una res, aullando de perversión.Todas estas fantasías deambulaban por las regiones más tenebrosas de su mente sin que él fuera capaz de sujetarlas, como el esparcimiento incontrolable de la bestia que había reprimido cuando había tenido el pálpito de Horacio entre sus manos ávidas de seccionarlo. Soportaba las alucinaciones con estoicismo, degradándose mientras las daba a luz y luego al sofocarlas en la humareda de sus renuncias. Cada noche, tras dilapidar todas sus energías en aquel involuntario ejercicio, tenía menos claro qué era lo que la razón aconsejaba. Había abierto una tregua, había consentido un repliegue, con el solo objeto de rearmarse.Y ahora se encontraba tendido de bruces en medio del vacío, sintiendo aquellas ínfimas secreciones de su conciencia fluir como una baba que le colgara de la boca.
Читать дальше