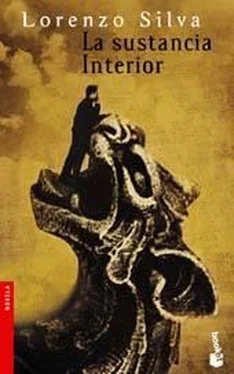– Hemos tenido muy mal tiempo y he trabajado muchas horas. Es pronto para haber hecho amigos. Sigo acostándome temprano.
– Espero que a medida que vaya mejorando el tiempo halle otros alicientes. Admiramos su ascetismo, pero no queremos que caiga en el tedio. El tedio perjudica a los artistas. Llegado el caso, el Arzobispado sería indulgente con un artista que ha cometido una pequeña falta para mantener la inspiración. Sabemos que no pueden sujetarse a la disciplina embrutecida de los operarios.
– No sé cómo debo interpretar eso -alegó Bálder.
– Es cosa suya. Nosotros lo interpretamos flexiblemente, siempre que no degenere en vicio. No se trata sólo de una repulsa moral. El vicio es la peor forma del tedio.
– Por si le sirve para calibrar mis posibilidades, yo aprecio la precaución.
– Eso le ayudará.Ya le avisé el otro día.Aquí hay mucha gente y todos tienen más experiencia que usted. Procuramos atajar cualquier infección espiritual entre los servidores del Arzobispado, pero el brazo de nuestro castigo no llega siempre ni siempre a tiempo allí donde la desviación se produce. La habilidad de cada uno es insustituible. Por mi parte, confio en usted. En fin, no debo retenerle más.
El canónigo se puso en pie y le tendió la mano. Bálder también se levantó y estrechó, probando su exigua fuerza, los dedos que le aguardaban.
– Venga siempre que algo le preocupe -pidió Ennius. Deseo establecer entre ambos una relación de la máxima colaboración.
– Gracias.
En la antesala estaba Camila, aparentemente abstraída en su labor. Pero cuando Bálder cerró la puerta tras de sí, abandonó lo que estaba haciendo y apartó las lentes de delante de sus ojos.
– ¿Qué tal ha ido? -se interesó.
– Bien, creo -dijo Bálder, distante.
– ¿Ha aprobado tus planos?
– Eso me ha parecido.
– Debo felicitarte, entonces.
– No te guardaré rencor si no lo haces.
Camila dejó las lentes sobre la mesa y apoyó la barbilla sobre el puño derecho.
– Has tenido tu primer éxito -dijo, con algo muy cercano al desprecio-.Ahora comenzarás a hacerte como los otros. ¿Entiendes por qué fui a verte la primera noche? Dentro de poco tus caricias serán tan sórdidas como las de Ennius, y entonces, no podrás acariciar a Camila. Tendrás que buscarte otra, que será tan sórdida como tus caricias.
Bálder no estaba preparado, pero acertó a reaccionar:
– Porque tú no eres sórdida, naturalmente.
– ¿Lo soy? -protestó la mujer, humedeciéndose los labios.
El extranjero meditó lo que iba a decir. Al cabo de unos segundos, respondió:
– No sé si me concierne decidir eso, la verdad.
– Hasta luego, maestro. Si Ennius sale y te ve hablando conmigo va a pensar que ya lo has decidido.
– Adiós.
En el corredor, Bálder tuvo dificultades para elegir lo que le había resultado más desconcertante. Si la fervorosa admiración de Ennius por sus planos o su borrosa explicación acerca de las torres; si su invitación final a relajar sus costumbres o las recriminaciones de Camila.
Cuando llegó a la obra vio que había unos veinte hombres levantando andamios alrededor del coro. Aulo dirigía la operación, no exenta de riesgos. Habían tenido que limpiar la nieve para asentar los andamios en suelo firme y no había mucho espacio para moverse. El capataz, acaso animado por el buen tiempo, volvía a ser el hombre perentorio que había desaparecido durante el temporal.
– Más ligero -gritaba-. No tenemos todo el año para arreglarlo.
Bálder, con desgana, se desvió del camino que le llevaba hacia el barracón. Una mínima cortesía exigía acercarse hasta donde estaba Aulo e interesarse por lo que estaban haciendo. Avanzó lentamente sobre la nieve hasta que llegó al lado del capataz.
– No esperaba que te acordaras de lo mío tan pronto dijo.
– Yo tampoco -repuso el otro, sin mirarle-. Pero la limpieza va mejor de lo que planeábamos. Si no se estropea otra vez el tiempo volveremos a la normalidad enseguida.
– Eso parece peligroso -consideró Bálder, señalando uno de los andamios.
– Lo es. Ahora comprobaremos cuánto resiste la estructura.
El extranjero buscó entre los operarios que maniobraban en torno al coro. A su rostro asomó un gesto de suspicacia.
– ¿Dónde están mis hombres? -preguntó.
– Por ahí -respondió Aulo.
– ¿No quieres que ayuden a los demás a levantar los andamios?
– Mejor no. Es una operación delicada.
Bálder evaluó la posibilidad de reclamar a Aulo que le explicara aquel último comentario. Pero adoptó un aire ensimismado y dedujo con voz apacible:
– Entonces, es probable que no te importe que los envíe a los almacenes, para que vayan preparando lo que deben traer al coro en cuanto hayáis acabado.
– Desde luego. Fuiste tú quien decidió que participaran en la limpieza. Puedes disponer de ellos para lo que gustes.
– Te lo agradezco, Aulo. Que no se te caiga nadie.
Bálder recorrió el recinto hasta que se encontró con Níccolo. Estaba apoyado en una pala, junto al montón que seguramente otros habían formado con la nieve que se había acumulado en una de las capillas.
– Níccolo -lo llamó.
Maestro -exclamó su segundo, enderezándose.
– Quiero que reúnas a los hombres y que vayáis al almacén. Le pedís al almacenero que os dé el material y las herramientas que ya tiene y lo preparáis todo para transportarlo al coro en cuanto alivien la lona.
– De acuerdo.
– Pregúntale también cuánto cree que tardará lo que le encargamos.
– Es pronto. Dudo que sepa nada.
– Lo preguntas igual. Manténte en contacto con Aulo. Tan pronto como terminen lo que están haciendo, llevad el material al coro.Avísame cuando esté todo listo. Empezaremos a trabajar inmediatamente. Ya tenemos planos. El canónigo los ha aprobado hoy.
– Enhorabuena, maestro.
Bálder no le oyó. Acababa de reparar en una presencia familiar. Su vecino, el andrógino, estaba inclinado sobre una escultura medio cubierta por una gruesa tela, en el centro de la capilla. Al principio creyó que estaba limpiándola, pero al cabo de unos segundos descubrió que se limitaba a recorrer el rostro con las yemas de los dedos, como si tratara de encontrar rugosidades en su superficie. La estatua era de una niña arrodillada. En las manos llevaba una especie de ofrenda que Bálder no acertó a identificar. El andrógino estaba absorto en el tacto de la piedra pulida y no concedía la menor atención al movimiento de los hombres que quitaban la nieve de la capilla. El extranjero se quedó contemplando la estampa que componían aquel individuo y su muchacha de mármol. Estaban allí y sin embargo daban la sensación de no formar parte de la obra; inmunes a las idas y venidas de los demás, recluidos en la pausada liturgia de una realidad inaccesible.
– Maestro -intervino Níccolo.
– ¿Qué? -volvió en sí Bálder.
– ¿Ordena algo más?
– No, gracias. Estaré en el barracón.
El día transcurrió sin sobresaltos. Bálder comió solo y trabajo en el barracón. Pólux no le dirigió la palabra, aunque el extranjero le oyó toser y roncar después de la comida. Por la tarde regresó dando un paseo sobre la nieve. Aquella noche durmió intermitentemente, revolviendo en su pensamiento, una vez más, cuestiones que no merecían esfuerzo ni admitían solución.
A la mañana siguiente Bálder despertó algo más tarde de lo que solía. Aunque tenía apetito, apenas probó el desayuno. Cerró la puerta mientras se ajustaba la ropa de abrigo y bajó la escalera casi corriendo. Abajo, en el portal, encontró a su vecino. El andrógino se disponía a salir a la calle, pero al verle aparecer, de improviso y a la carrera, se paró en seco. Le miró de arriba abajo y acto seguido, enrojeciendo profundamente, echó a andar con paso inseguro.
Читать дальше