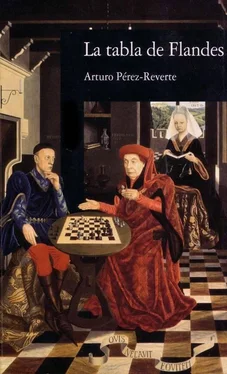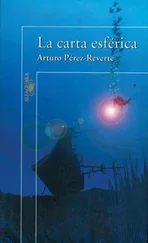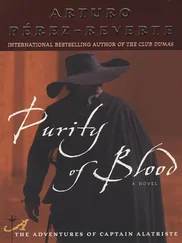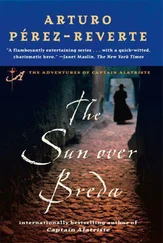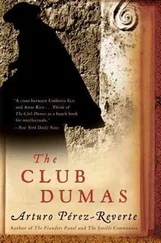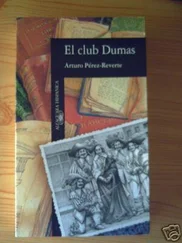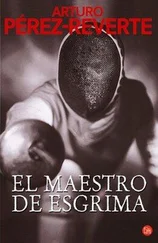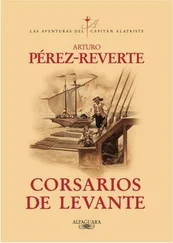Le sonrió desde lejos. Mi chica favorita, dijeron sus labios al moverse silenciosamente mientras dejaba el vaso encima de la mesa, descruzaba las piernas y se ponía en pie, extendiendo las manos hacia ella.
– ¿Qué tal esa cena, princesa?… Un horror, imagino, porque Sabatini ya no es lo que era… -fruncía los labios con una chispa maledicente en los ojos azules-. Esos ejecutivos y banqueros parvenus con sus tarjetas de crédito y sus cuentas de restaurante a cargo de la empresa acabarán por arruinarlo todo… Por cierto, ¿conoces a Sergio?
Julia conocía a Sergio y captaba, como siempre con los amigos de César, la turbación que sentían en su presencia, incapaces de establecer la verdadera naturaleza de los lazos que unían al anticuario con aquella joven bella y tranquila. Con sólo un vistazo se aseguró de que, al menos esa noche y en el caso de Sergio, la cosa carecía de caracteres graves. El joven parecía sensible e inteligente, y no estaba celoso; ya se habían visto otras veces. La presencia de Julia sólo lo intimidaba.
– Montegrifo pretendía hacerme una oferta.
– Muy atento por su parte -César parecía considerar seriamente la cuestión, mientras se sentaban todos juntos-. Mas permíteme que indague, como el viejo Cicerón, C ui bono … ¿En beneficio de quién?
– En el suyo, por supuesto. En realidad ha querido sobornarme.
– Bravo por Montegrifo. ¿Te has dejado? -tocó la boca de Julia con la punta de los dedos-. No, no me lo digas aún, querida; deja que me relama un poco con esta maravillosa incertidumbre… Espero, al menos, que la oferta fuese razonable.
– No era mala. Él también parecía incluirse en ella.
César se pasó la punta de la lengua por los labios, con expectante malicia.
– Muy típico de él, querer matar dos pájaros de un tiro… Siempre tuvo gran sentido práctico -el anticuario se volvió a medias hacia su rubio acompañante, como si le aconsejara así mantener los oídos a salvo de ciertas inconveniencias mundanas. Después miró a Julia con pícara expectación, casi estremeciéndose de placer anticipado-. ¿Y qué le has dicho?
– Que lo pensaré.
– Eres divina. Nunca hay que quemar las naves… ¿Oyes, querido Sergio? Nunca.
El joven observó de reojo a Julia antes de hundir la nariz en su cóctel de champaña. Sin malicia, Julia lo imaginó desnudo, en la penumbra del dormitorio del anticuario, bello y silencioso como una estatua de mármol, con el pelo rubio caído sobre la frente, enhiesto lo que César, con un eufemismo que ella creía tomado de Cocteau, denominaba el áureo cetro o algo por el estilo, presto a templarlo en el antrum amoris de su maduro oponente, o tal vez fuese al revés, el maduro oponente ocupándose del antrum del joven efebo; Julia nunca había llevado su intimidad con César hasta el punto de pedirle detalles sobre ese tipo de cuestiones sobre las que, sin embargo, sentía a veces una curiosidad moderadamente morbosa. Miró de soslayo a César, pulcrísimo y elegante con su camisa de hilo blanco y el pañuelo de seda azul con pintas rojas, el cabello levemente ondulado tras las orejas y en la nuca, y se preguntó una vez más dónde residía el gancho especial de aquel hombre, capaz, aun quincuagenario, de seducir a jóvenes como Sergio. Sin duda, se dijo, en el brillo irónico de sus ojos azules, en la elegancia de sus gestos depurados por generaciones de fina crianza, en aquella pausada sabiduría, nunca del todo expresa, que se adivinaba en el origen de cada una de sus palabras, sin tomarse del todo en serio a sí misma, hastiada, tolerante e infinita.
– Tienes que ver su último cuadro -estaba diciendo César, y Julia, distraída en sus pensamientos, tardó en darse cuenta de que se refería a Sergio-… Es algo notable, querida -movió una mano cerca del brazo del joven, como si se dispusiera a apoyarla en él, pero sin consumar el gesto-. La luz en estado puro, desbordándose sobre el lienzo. Bellísimo.
Julia sonrió, aceptando el juicio de César como un aval indiscutible. Sergio miraba al anticuario entre conmovido y confuso, entornando los ojos de pestañas rubias como un gato que recibiese una caricia.
– Naturalmente -continuó César- el talento por sí solo no basta para abrirse camino en la vida… ¿Comprendes, jovencito? Las grandes formas artísticas requieren cierto conocimiento del mundo, una experiencia profunda de las relaciones humanas… Otra cosa puede decirse de aquellas actividades abstractas donde el talento es clave y la experiencia sólo un complemento. Me refiero a la música, las matemáticas… El ajedrez.
– El ajedrez -repitió Julia.
Ambos se miraron, y los ojos de Sergio se movieron inquietos del uno al otro, desconcertados y con un punto de celos chispeando como polvo de oro en las pestañas doradas.
– Sí, el ajedrez -César se inclinaba para beber un largo trago de su copa. Sus pupilas habían empequeñecido, absortas en el misterio que evocaban-. ¿Te has fijado en cómo mira Muñoz La partida de ajedrez ?
– Sí. Mira diferente.
– Exacto. Diferente de como puedes mirarlo tú. O yo. Muñoz ve en el tablero cosas que los demás no ven.
Sergio, que escuchaba en silencio, frunció el ceño rozando intencionadamente el hombro de César. Parecía sentirse desplazado, y el anticuario lo miró, benévolo.
– Nos referimos a cosas demasiado siniestras para ti, querido -deslizó el dedo índice por los nudillos de Julia, levantó un poco la mano, como dudando entre dos inclinaciones, y terminó por dejarla entre las de la joven-. Mantente en tu inocencia, mi rubio amigo. Desarrolla tu talento y no te compliques la vida. Muá.
Le dedicó el beso a Sergio con un mohín de los labios, justo en el momento en que por el extremo del pasillo hacía su entrada Menchu, toda visón y piernas, escoltada por Max y pidiendo noticias de Montegrifo.
– El muy cerdo -dijo, cuando Julia terminó de contar-. Mañana mismo hablaré con don Manuel. Contraatacamos.
Sergio se retraía, rubio y tímido, ante la verbosidad en que Menchu se embarcó a continuación, pasando de Montegrifo al Van Huys, del Van Huys a diversos lugares comunes, y de ahí a una segunda y una tercera copa que sostuvo ya con menos firmeza. A su lado, Max fumaba en silencio, con aplomo de semental moreno y bien trajeado. Sonriendo distante, César humedecía los labios en ginebra con limón y se los secaba con el pañuelo que extraía del bolsillo superior de su chaqueta. De vez en cuando parpadeaba como si regresara de lejos, e inclinado hacia Julia le acariciaba distraídamente una mano.
– En este negocio -le decía Menchu a Sergio- hay dos clases de gente, cariño: los que pintan y los que cobran… Y rara vez son los mismos -emitía largos suspiros, enternecida por la juventud del muchacho-. Y vosotros, los artistas jóvenes, tan rubios y todo eso, amor -dedicó a César una venenosa mirada de soslayo-. Tan apetitosos.
César se creyó obligado a regresar lentamente de su lejanía.
– No escuches, mi joven amigo, esas voces que emponzoñan tu dorado espíritu -dijo despacio y lúgubre, como si, en vez de un consejo, a Sergio le diera el pésame-. Esa mujer argumenta con lengua de serpiente, como todas -miró a Julia, inclinándose para besarle la mano, y recobró la compostura-. Perdón. Como casi todas.
– Mirad quien habla -Menchu le hizo una mueca-. Ya salió nuestro Sófocles particular. ¿O era Séneca?… Me refiero al que manoseaba jovencitos entre trago y trago de cicuta.
César miró a la galerista, hizo una pausa para retomar el hilo del discurso y recostó la cabeza en el respaldo con los ojos teatralmente cerrados.
– El camino del artista, y te hablo a ti, mi joven Alcibíades, o mejor Patroclo, o tal vez Sergio… El camino es salvar obstáculo tras obstáculo hasta que pueda asomarse al interior de sí mismo… Ardua tarea, si no tiene a mano un Virgilio que lo guíe. ¿Captas la fina parábola, jovencito?… Es así como el artista conoce, por fin, la libre delicia del más dulce gozo. Su vida se convierte en pura creación y ya no necesita de las miserables cosas exteriores. Está lejos, muy lejos, del resto de sus despreciables semejantes. Y el espacio y la madurez anidan en él.
Читать дальше