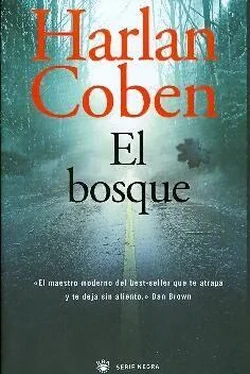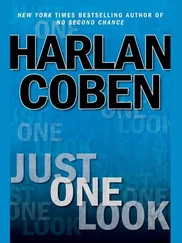El médico había explicado que esta clase de demencia no mejoraba con la edad, de modo que era preferible que el paciente se sintiera lo más feliz y tranquilo posible, aunque eso representara vivir en una especie de mentira. En resumen, Ira quería vivir en 1968. Allí era donde se sentía más feliz. ¿Para qué amargarle la vida?
– Hola, Ira.
Ira, quien nunca había querido que le llamara «papá», se volvió hacia la voz de Lucy con la lentitud provocada por la medicación. Levantó la mano, como si estuviera bajo el agua, y la saludó.
– Hola, Luce.
Lucy se sacudió las lágrimas. Siempre la reconocía, siempre sabía quién era. Si vivir en 1968 y el hecho de que su hija no hubiera nacido en esa fecha parecía entrar en contradicción es porque así era. Pero eso nunca hacía tambalear la ilusión de Ira.
Su padre le sonrió. Siempre había tenido un gran corazón; era demasiado generoso, demasiado infantil e ingenuo para un mundo tan cruel. Ella se refería a él como un «ex hippie» pero eso implicaba que en un cierto punto Ira había dejado de ser hippie. Mucho después de que todos abandonaran las camisas teñidas y las flores y las cuentas, cuando ya todos se habían cortado los cabellos y se habían afeitado la barba, Ira se mantuvo fiel a la causa.
Durante la magnífica infancia de Lucy, Ira nunca le había levantado la voz. Apenas ponía filtros ni límites, porque quería que su hija viera y experimentara todo, incluso cuando seguramente era inapropiado. Curiosamente, esa falta de censura había hecho que su única hija, Lucy Silverstein, fuera más virtuosa de lo normal en su época.
– Cómo me alegro de verte… -dijo Ira, tropezando al acercarse a ella.
Ella avanzó y le abrazó. Su padre olía a viejo y a sudor. El poncho necesitaba pasar por la lavadora.
– ¿Cómo te encuentras, Ira?
– Muy bien. Nunca he estado mejor.
Él abrió un frasco y tomó una vitamina. Ira hacía eso a menudo. A pesar de sus ideas anticapitalistas, su padre había amasado una pequeña fortuna con las vitaminas a principios de los setenta. Lo cobró todo y compró aquella propiedad en la frontera de Pensilvania y Nueva Jersey. Durante un tiempo fundó una comuna. Pero no duró mucho y lo convirtió en un campamento de verano.
– ¿Estás bien? -preguntó ella.
– Mejor que nunca, Luce.
Y se echó a llorar. Lucy se sentó a su lado y le cogió la mano. Él lloró, después se rió, y volvió a llorar. No dejó de repetir cuánto la quería.
– Lo eres todo para mí, Luce -dijo-. Te veo… y veo todo lo que eres. Me entiendes, ¿verdad?
– Yo también te quiero, Ira.
– ¿Lo ves? A eso me refiero. Soy el hombre más rico del mundo.
Y se echó a llorar otra vez.
No podía quedarse mucho rato. Tenía que volver al despacho y ver si Lonnie había descubierto algo. Ira apoyaba la cabeza en su hombro. La caspa y el olor empezaban a afectarla. Cuando apareció una enfermera, Lucy aprovechó la interrupción para separarse de él. Se odió a sí misma por hacerlo.
– Volveré la semana que viene, ¿de acuerdo?
Ira asintió, y sonreía cuando ella se marchó.
En el pasillo la esperaba la enfermera. Lucy había olvidado su nombre.
– ¿Cómo ha estado estos días? -preguntó Lucy.
Normalmente era una pregunta retórica. Esos pacientes estaban todos mal, pero sus familias no querían oírlo. Normalmente la enfermera habría dicho: «Oh, todo va bien».
Pero esta vez dijo:
– Últimamente su padre ha estado más agitado.
– ¿En qué sentido?
– Normalmente Ira es el hombre más amable y tierno del mundo. Pero sus cambios de humor…
– Siempre ha tenido cambios de humor.
– No como éstos.
– ¿Se ha mostrado desagradable?
– No. No es eso…
– ¿Qué, pues?
Se encogió de hombros.
– Ha empezado a hablar mucho del pasado.
– Siempre habla de los sesenta.
– No, no tan pasado.
– ¿Qué, pues?
– Habla de un campamento de verano.
Lucy sintió una opresión en el pecho.
– ¿Qué dice?
– Dice que era dueño de un campamento de verano. Y entonces desvaría. Empieza a hablar de sangre, del bosque y de las tinieblas, cosas así. Después se cierra en banda. Es estremecedor. Antes de la semana pasada, no le había oído decir ni una palabra de un campamento, y mucho menos de que poseyera uno. Aunque por supuesto, la mente de Ira no es muy estable. Puede que se lo esté imaginando todo.
Lo dijo como una pregunta, pero Lucy no contestó. En el extremo del pasillo, otra enfermera gritó:
– Rebecca.
La enfermera, que ahora Lucy sabía que se llamaba Rebecca, dijo:
– Tengo que dejarla.
Cuando Lucy se encontró sola en el pasillo, miró hacia la habitación. Su padre le daba la espalda y miraba la pared. Lucy se preguntó en qué estaría pensando. Qué era lo que no le estaba contando.
Qué sabía en realidad de aquella noche.
Hizo un esfuerzo y fue hacia la salida. Vio a la recepcionista, que le pidió que firmara el libro de visitas. Cada paciente tenía su propia página. La recepcionista buscó la de Ira y empujó el libro hacia Lucy para que firmara. Ella tenía el bolígrafo en la mano y estaba a punto de garabatear distraídamente como había hecho al entrar cuando se detuvo.
Había otro nombre.
La semana pasada, Ira había tenido otra visita. Su primera visita aparte de ella, por supuesto. Frunció el ceño y leyó el nombre. No le sonaba de nada.
¿Quién demonios era Manolo Santiago?
EL PRIMER SECRETO
Todavía tenía la fotografía de mi padre en la mano.
Ahora necesitaba dar un rodeo antes de mi visita a Raya Singh. Miré la tarjeta. El Primer Secreto. Inferencia: habría más de uno.
Pero empecemos por éste: mi padre.
Sólo había una persona que podía ayudarme cuando se trataba de mi padre y sus presuntos secretos. Saqué el teléfono y apreté la tecla seis. Casi nunca llamaba a ese número, pero seguía teniéndolo en marcación rápida. Creo que siempre lo tendré.
Él contestó al primer timbre con su voz grave.
– Paul.
Incluso esa sola palabra sonó extranjera.
– Hola, tío Sosh.
Sosh no era mi tío de verdad. Era un amigo íntimo de la familia, de la vieja patria. Hacía tres meses que no le veía, desde el funeral de mi padre, pero en cuanto oí su voz, inmediatamente visualicé su barba. Mi padre decía que el tío Sosh había sido el hombre más poderoso y temido de Pulkovo, la ciudad a las afueras de Leningrado donde los dos habían crecido.
– Hace mucho que no nos vemos -dijo.
– Lo sé. Lo siento mucho.
– Bah -dijo, como si le disgustara mi disculpa-. Sabía que llamarías hoy.
Eso me sorprendió.
– ¿Por qué?
– Porque necesitamos hablar, sobrino.
– ¿De qué?
– De por qué nunca hablo de nada por teléfono.
Puede que el oficio de Sosh no fuera ilegal, pero sí se encontraba en el lado oscuro de la calle.
– Estoy en casa, en la ciudad. -Sosh tenía un ático caro en la calle Treinta y seis de Manhattan-. ¿A qué hora puedes venir?
– En media hora si no hay mucho tráfico -dije.
– Estupendo. Te veo ahora.
– ¿Tío Sosh? -Esperó. Yo miré la fotografía de mi padre en el asiento del pasajero.
– ¿Puedes decirme de qué va?
– Se trata de tu pasado, Pável -dijo con su acento extranjero, llamándome por mí nombre ruso-. Es sobre lo que debería seguir perteneciendo al pasado.
– ¿Qué significa eso?
– Ya hablaremos -dijo otra vez, y me colgó.
No había tráfico, así que el trayecto hasta la casa del tío Sosh me llevó aproximadamente veinticinco minutos. El portero iba ataviado con uno de esos ridículos uniformes con cordones dorados. Su aspecto me hizo pensar en algo que Bréznev se habría puesto en el desfile del Primero de Mayo, lo que es curioso teniendo en cuenta que Sosh vivía allí. El portero me conocía y le habían avisado de mi llegada. Si no avisan al portero con antelación, él no te anuncia. Simplemente no entras.
Читать дальше