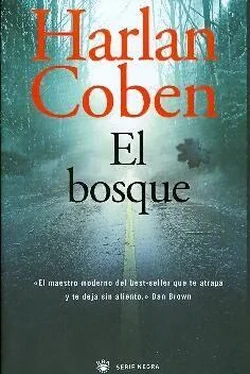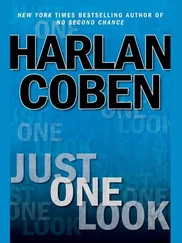EL PRIMER SECRETO
El Primero. Eso implicaba que habría más. Evidentemente el señor Jenrette, seguramente con la ayuda económica del señor Marantz, no reparaba en gastos. Si habían descubierto esas viejas acusaciones contra mi padre -habían transcurrido más de veinticinco años- es que estaban totalmente desesperados e iban a por todas.
¿Qué descubrirían?
Yo no era un delincuente. Pero tampoco era perfecto. Nadie lo es. Encontrarían algo. Lo sacarían de contexto y lo exagerarían. Podía perjudicar gravemente a JaneCare, mi reputación, mis ambiciones políticas. Pero Chamique también tenía sus secretos y yo la había convencido para que los sacara a la luz y los mostrara al mundo.
¿Podía exigirme menos a mí mismo? Cuando llegué al restaurante indio, aparqué el coche y apagué el motor. No estaba en mi jurisdicción, pero no creía que eso importara demasiado. Miré por la ventanilla, volví a pensar en el secreto y llamé a Loren Muse. Cuando respondió, me identifiqué y dije:
– Tengo un problemilla.
– ¿De qué se trata? -preguntó Muse.
– El padre de Jenrette va a por mí.
– ¿En qué sentido?
– Está indagando en mi pasado.
– ¿Descubrirá algo?
– Si indagas en el pasado de alguien, siempre encuentras algo -dije.
– En el mío no -respondió.
– No me digas. ¿Y los muertos de Reno?
– Absuelta de todos los cargos.
– Qué bien, estupendo.
– Te estoy tomando el pelo, Cope. Era broma.
– Eres la monda, Muse. Tu sentido de la oportunidad es de humorista profesional.
– Vale, no nos desviemos. ¿Qué quieres de mí?
– Tú te llevas bien con algunos investigadores privados, ¿no?
– Sí.
– Pregunta por ahí. Intenta averiguar quién me está investigando.
– De acuerdo, eso está hecho.
– ¿Muse?
– ¿Qué?
– Esto no es prioritario. Si no tienes tiempo, no te preocupes.
– Lo tengo, Cope. Te lo he dicho: está hecho.
– ¿Cómo crees que ha ido hoy?
– Ha sido un buen día para los buenos -dijo.
– Sí.
– Pero probablemente no suficientemente bueno.
– ¿Cal y Jim?
– Estoy de un humor como para pegar un tiro a todos los hombres que lleven ese nombre.
– A por ellos -la animé, y colgué.
En cuestión de decoración interior, los restaurantes indios parecen dividirse en dos categorías: muy oscuros y muy claros. Éste era claro y lleno de color al seudoestilo de un templo hindú, es decir, muy cursi. Había falsos mosaicos y estatuas iluminadas de Ganesh y otras divinidades que no conozco de nada. Las camareras iban disfrazadas de color aguamarina y con el ombligo al aire; sus trajes me recordaron al que llevaba la hermana mala en Mi bella genio.
Todos nos regimos por nuestros estereotipos, pero aquella escena me dio la sensación que de un momento a otro iba a empezar un número musical de Hollywood. Intento ser receptivo a las distintas culturas extranjeras, pero por mucho que lo intente, detesto la música que ponen en los restaurantes indios. En ese momento lo que se oía sonaba como si un sitar torturara a un gato.
La maître frunció el ceño al verme.
– ¿Cuántas personas? -preguntó.
– No he venido a comer -dije.
Esperó sin decir nada.
– ¿Está aquí Raya Singh?
– ¿Quién?
Repetí el nombre.
– No… Oh, espere, es la chica nueva.
Puso los brazos en jarras y no dijo nada.
– ¿Está aquí? -insistí.
– ¿De parte de quién?
Arqueé una ceja, pero no me sale muy bien. Quería ponerme chulo, pero siempre acabo pareciendo estreñido.
– El presidente de Estados Unidos.
– ¿Qué?
Le di una de mis tarjetas. La leyó y me sorprendió gritando:
– ¡Raya! ¡Raya Singh!
Raya Singh se adelantó y yo retrocedí. Era más joven de lo que esperaba, veintipocos años, y absolutamente espectacular. Lo primero que veías -y era imposible no verlo con aquellos velos- era que Raya Singh tenía más curvas de lo que parecía anatómicamente posible. Estaba quieta, pero parecía que se moviera. Tenía unos cabellos oscuros y despeinados que suplicaban ser tocados. Su piel era más dorada que morena y tenía unos ojos almendrados en los que un hombre podía perderse y no volver a encontrar el camino jamás.
– ¿Raya Singh? -dije.
– Sí.
– Me llamo Paul Copeland. Soy el fiscal del condado de Essex, en Nueva Jersey. ¿Podemos hablar un momento?
– ¿Es por lo del asesinato?
– Sí.
– De acuerdo entonces.
Su voz sonaba educada, con un deje de internado de Nueva Inglaterra que pregonaba refinamiento más allá de su origen geográfico. Intenté no mirarla con demasiada intensidad. Ella se dio cuenta y sonrió un poco. No quisiera parecer un pervertido porque no lo soy. La belleza femenina me llama la atención. No creo que sea el único. Me llama la atención como lo hace una obra de arte. Me llama la atención como un Rembrandt o un Miguel Ángel. Como las noches de París, o como el sol cuando sale en el Gran Cañón o se pone en el cielo turquesa de Arizona. Mis pensamientos no eran ilícitos. Eran más bien razonamientos artísticos.
Me hizo salir a la calle, donde se estaba más tranquilo. Se abrazó a sí misma como si tuviera frío. El movimiento, como casi todos sus movimientos, fue casi una insinuación. Probablemente no podía evitarlo. Todo en ella te hacía pensar en cielos iluminados por la luna y camas con dosel, y supongo que esto tira por tierra lo de mis «razonamientos artísticos». Estuve a punto de ofrecerle mi abrigo, pero no hacía frío en absoluto. Además, yo no llevaba abrigo.
– ¿Conoce a un hombre llamado Manolo Santiago? -pregunté.
– Le asesinaron -dijo.
Habló con una entonación un poco rara, como si estuviera leyendo.
– ¿Pero le conocía?
– Sí, le conocía.
– ¿Eran amantes?
– Todavía no.
– ¿Todavía no?
– Nuestra relación era platónica -aclaró.
Mis ojos se posaron en el asfalto y después en el otro lado de la calle. Mejor. En realidad no me importaba mucho el asesinato o quién lo hubiera cometido. Me importaba descubrir quién era Manolo Santiago.
– ¿Sabe dónde vivía?
– No, lo siento, no lo sé.
– ¿Cómo se conocieron?
– Me abordó en la calle.
– ¿Así, sin más? ¿La abordó en la calle?
– Sí -dijo.
– ¿Y a continuación?
– Me preguntó si me apetecía tomar un café.
– ¿Y aceptó?
– Sí.
Me arriesgué a mirarla otra vez. Preciosa. El velo contra la piel oscura… era arrebatadora.
– ¿Lo hace siempre? -pregunté.
– ¿Hacer qué?
– ¿Aceptar la invitación de un desconocido para tomar café?
Eso pareció divertirla.
– ¿Tengo que justificar mi comportamiento ante usted, señor Copeland?
– No.
Permaneció en silencio.
– Necesitamos saber más del señor Santiago -dije.
– ¿Puedo preguntar por qué?
– Manolo Santiago era un alias. Intento descubrir su nombre auténtico, para empezar.
– No sabría decirle.
– A riesgo de parecer grosero, tengo dificultades para entenderlo.
– ¿Para entender qué?
– Los hombres deben de intentar ligar con usted continuamente.
La sonrisa era maliciosa.
– Es muy halagador, señor Copeland, gracias.
Intenté no desviarme del tema.
– ¿Por qué aceptó salir con él?
– ¿Es importante?
– Podría decirme algo de él.
– No puedo imaginarme el qué. Supongamos, por ejemplo, que le digo que me parecía guapo. ¿Eso le ayudaría?
– ¿Es así?
– ¿Así qué? ¿Si me parecía guapo? -Otra sonrisa. Un mechón le tapó el ojo derecho-. Casi parece celoso.
Читать дальше