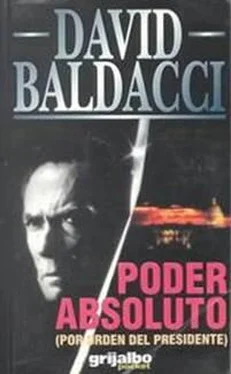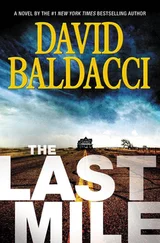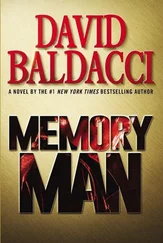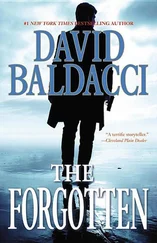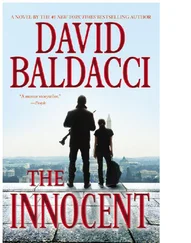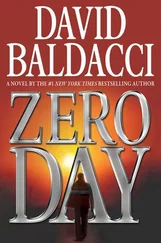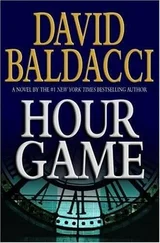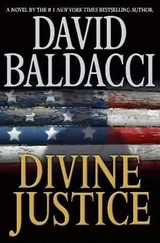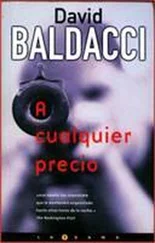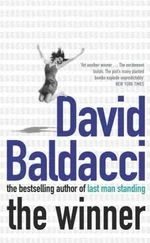El juzgado de Middleton había sido desde siempre el centro del condado. El edificio, construido hacía ciento noventa y cinco años, había sobrevivido a la guerra contra los ingleses en 1812, a los yanquis y a los confederados en la guerra de la agresión norteña o la guerra civil según el lado de la línea Mason-Dixon en que estuviera la persona que respondiera. Las obras de reforma de 1947 lo habían remozado y los ciudadanos honrados esperaban que siguiera en pie para disfrute de sus biznietos, y que lo visitaran de cuando en cuando por cosas no mucho más serias que una infracción de tráfico o solicitar una licencia de matrimonio.
Al principio el edificio se erguía solo al final de la calle de doble dirección que era la zona comercial de Middleton, pero ahora compartía el espacio con tiendas de antigüedades, restaurantes, un mercado, un hostal enorme y una gasolinera que era toda de ladrillo, para mantener el estilo arquitectónico de la zona. Apiñadas a muy poca distancia del juzgado había una serie de oficinas donde colgaban los carteles de muchos abogados rurales de prestigio.
Era un lugar tranquilo excepto los viernes por la mañana, que era el día de registro de sumarios de procedimientos civiles y criminales, pero en esta ocasión el juzgado de Middleton ofrecía un espectáculo que hubiera hecho remover en sus tumbas a los fundadores de la ciudad. A primera vista daba la impresión de que los rebeldes y los chaquetas azules de la Unión habían vuelto para dirimir sus diferencias de una vez para siempre.
Seis camiones de la televisión con las letras de sus cadenas pintadas a los costados blancos habían tomado posición delante de las escaleras del juzgado. Los grandes mástiles de las antenas se desplegaban lentamente. Una multitud de diez en fondo se apiñaba y empujaba contra la barrera de alguaciles, reforzada con agentes de la policía estatal de Virginia que miraban imperturbables a la masa de reporteros que agitaban libretas, micrófonos y bolígrafos delante de sus caras.
Por fortuna, el edificio tenía una entrada lateral, que en este momento estaba protegida por un semicírculo de policías, provistos con armas antidisturbios y escudos, que desafiaban a cualquiera que intentara acercarse. La furgoneta que transportaba a Luther se detendría aquí. Por desgracia, el juzgado no disponía de un garaje interior. Pero la policía consideraba que tenía controlada la situación. Luther sólo estaría expuesto durante unos segundos.
Al otro lado de la calle, más agentes con fusiles recorrían las aceras atentos a cualquier destello metálico, a una ventana abierta sin ningún motivo.
Jack miró a través de la pequeña ventana del juzgado que daba a la calle. La sala era tan grande como un auditorio, con un estrado tallado a mano de dos metros cuarenta de alto y casi cinco metros de ancho. Las banderas de Estados Unidos y Virginia ocupaban cada uno de los extremos. Un alguacil solitario ocupaba una mesa pequeña delante del estrado, igual a un remolcador delante de un transatlántico.
Jack miró la hora, observó las posiciones de las fuerzas de seguridad y después miró al grupo de periodistas. Los reporteros eran los mejores amigos o la peor pesadilla de los abogados defensores. Muchas cosas dependían de lo que los reporteros pensaran sobre un acusado o un crimen en particular. Un buen reportero pondría el grito en el cielo respecto a su objetividad en el tratamiento informativo al mismo tiempo que crucificaba al acusado en la última edición, mucho antes de que se llegara a un veredicto. Las mujeres periodistas tendían a ser generosas con los acusados de violación, ya que intentaban demostrar que no tomaban partido por razones de sexo. Por la misma razón, los hombres se inclinaban por las mujeres maltratadas que, por fin, se defendían. Luther no tendría esa suerte. Los ex presidiarios asesinos de mujeres jóvenes, ricas y hermosas, recibían los palos de todos los plumíferos, con independencia del sexo.
Jack había recibido una docena de llamadas de productoras de Los Ángeles que pedían a gritos la historia de Luther. Antes de que el tipo tuviera oportunidad de pedir la absolución. Querían la historia y pagarían por ella. Pagarían bien. Quizá Jack tendría que aceptar, pero con una condición. «Si él les dice algo avisenme, porque ahora mismo, no tengo nada.»
Miró al otro lado de la calle. La presencia de los agentes armados le tranquilizaba un poco. Aunque la última vez también había polis por todas partes y no sirvió de nada. Al menos ahora la policía estaba sobre aviso. Tenían las cosas controladas. Pero no habían contado con algún imprevisto, y éste venía ahora por la calle.
Jack volvió la cabeza mientras miraba al pelotón de reporteros y a la multitud de curiosos volverse en masa y correr hacia la caravana de coches. En un primer momento pensó que llegaba Walter Sullivan, hasta que vio a los motoristas de la policía seguidos por las furgonetas del servicio secreto, y por último los dos banderines estadounidenses en la limusina.
El ejército que acompañaba a este hombre empequeñecía al que se preparaba para recibir a Luther Whitney.
Vio a Richmond salir del vehículo. Detrás de él se situó el agente con el que había hablado en una ocasión. Burton. Ese era el nombre del tipo. Un tipo duro, muy serio. Su mirada recorría la zona como un radar. Mantenía una mano casi pegada al presidente, listo para tirarle al suelo en el acto. Las furgonetas del servicio secreto aparcaron al otro lado de la calle. Una aparcó en un callejón delante mismo del juzgado y Jack volvió a mirar al presidente.
Se montó un podio improvisado y Richmond comenzó la inesperada conferencia de prensa mientras se disparaban las cámaras y cincuenta adultos, todos periodistas licenciados, intentaban apartar al colega para situarse en primera fila. Un pequeño grupo de ciudadanos más discretos y sensatos revoloteaban por el fondo; dos, con cámaras de vídeo, grababan lo que para ellos era, en efecto, un momento muy especial.
Jack se volvió y casi chocó con el alguacil, un gigante negro, que estaba detrás de él.
– Llevo aquí veintisiete años y nunca vi antes a ese tipo por aquí. Ahora ha venido dos veces en el mismo año. Las cosas que se ven.
– Bueno, si tiene un amigo que invirtió diez millones en su campaña estoy seguro de que usted también estaría ahí fuera -comentó Jack con una sonrisa.
– Tiene a un montón de tíos muy grandes contra usted. -No pasa nada. Traigo un bate gigante…
– Samuel, Samuel Long.
– Jack Graham, Samuel.
– Lo necesitará, Jack, espero que esté cargado con plomo.
– ¿Usted qué opina, Samuel? ¿Cree que aquí mi cliente recibirá un trato justo?
– Si me lo hubiera preguntado hace dos o tres años, le habría contestado que sí, desde luego. Sí, señor. -Miró a la multitud que se apiñaba en el exterior-. Si me lo pregunta ahora, le diré que no lo sé. No tiene importancia el juzgado que sea. El Tribunal Supremo, el de tráfico. Las cosas están cambiando. No sólo en los juzgados. En todas partes. En todo el mundo. Todo está revuelto y yo ya no sé nada.
Ambos volvieron a mirar por la ventana.
Se abrió la puerta y apareció Kate. Jack se dio la vuelta por instinto y la miró. No vestía para actuar de fiscal. Llevaba una falda negra plisada sujeta a la cintura con un cinturón negro. La blusa era sencilla y abotonada hasta el cuello. Se había peinado para atrás y el pelo le caía sobre los hombros. Tenía las mejillas rojas por el frío y llevaba el abrigo en el brazo.
Se sentaron juntos en la mesa de la defensa. Samuel desapareció discretamente.
– Ya es casi la hora, Kate.
– Lo sé.
– Escucha, Kate, es tal como te lo dije por teléfono, no es que no quiera verte, está asustado. Tiene miedo por ti. Tu padre te quiere por encima de cualquier otra cosa en el mundo.
Читать дальше