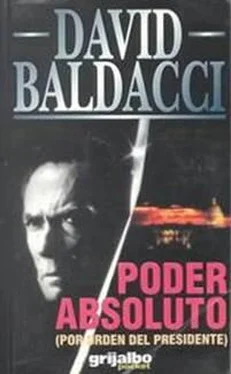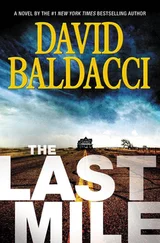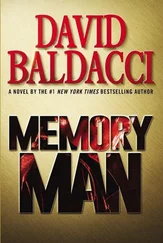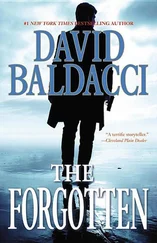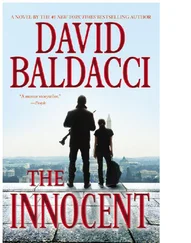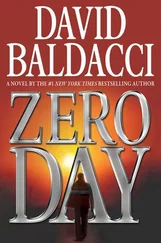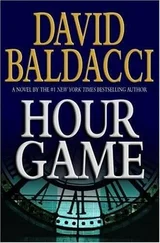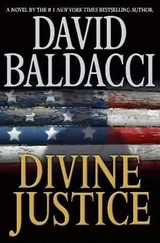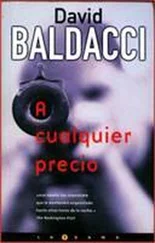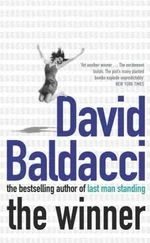– ¿En taxi?
– No. Hablamos con todas las compañías de taxis que funcionan en esta zona. Aquella noche nadie hizo una carrera hasta la dirección de los Sullivan. No es un lugar que se olvide fácilmente.
– A menos que el taxista se la cargara, y ahora no hable.
– ¿Crees que invitó a un taxista a su casa?
– Digo que estaba borracha y probablemente no se dio cuenta de lo que hacía.
– Eso no concuerda con el hecho de que manipularon la alarma, o que hubiera una soga colgada de la ventana del dormitorio. Y ya que hablamos de dos asaltantes, nunca vi un taxi conducido por dos taxistas.
Frank pensó una cosa y se apresuró a anotarla en la libreta. Estaba seguro de que a Christine Sullivan la había llevado a casa alguien que conocía. Dado que esa persona o personas no se habían presentado, Frank creía saber por qué no lo habían hecho. Descolgarse por la ventana en lugar de salir por donde habían entrado -la puerta principal- significaba que algo había espantado a los asesinos. La razón más obvia era la patrulla de vigilancia privada, pero el guardia de servicio aquella noche no había informado de nada extraordinario. Sin embargo, los atacantes no lo sabían. El mero hecho de ver el coche del guardia les había puesto en fuga.
El forense se balanceó en la silla, sin saber muy bien qué decir. Separó los brazos.
– ¿Algún sospechoso?
– Quizá. -Frank acabó de escribir.
– ¿Cuál es la historia del marido? Una de las personas más ricas del país.
– Y del mundo. -Frank guardó la libreta, recogió el informe y se bebió el resto del café-. Ella decidió quedarse mientras iban al aeropuerto. Sullivan pensó que se alojaría en el apartamento del edificio Watergate. Este hecho está confirmado. El jet la recogería al cabo de tres días para llevarla a la mansión de los Sullivan en las afueras de Bridgetown, Barbados. Cuando no se presentó en el aeropuerto, Sullivan se preocupó y comenzó con las llamadas. Esta es su historia.
– ¿Ella le dio algún motivo para el cambio de planes?
– No me lo mencionó.
– Los ricos se pueden permitir lo mejor. Hacer que parezca un robo mientras ellos están a seis mil kilómetros de distancia, tumbados en una hamaca y bebiendo piña colada. ¿Crees que es uno de esos?
Frank contempló la pared durante un buen rato. Recordó a Walter Sullivan sentado en silencio junto al cadáver de su esposa en el depósito. La expresión del rostro cuando no tenía motivos para pensar que le espiaban.
El detective miró al médico forense. Se levantó dispuesto a marcharse.
– No, no lo creo.
Bill Burton estaba en el puesto de mando del servicio secreto en la Casa Blanca. Dejó el periódico sobre la mesa, el tercero que leía esta mañana. Todos se ocupaban del asesinato de Christine Sullivan, pero no aportaban ningún dato nuevo. Al parecer, las investigaciones de la policía no avanzaban.
Había hablado con Varney y Johnson. El fin de semana, durante una comida al aire libre en su casa. Sólo él, Collin y los dos colegas. El tipo estaba en la caja fuerte, había visto al presidente y a la señora. Había salido, golpeado al presidente, matado a la señora y huido a pesar de los esfuerzos de Burton y Collin. La historia no concordaba mucho con la secuencia real de los hechos de aquella noche, pero los dos agentes habían aceptado de buena fe la versión de Burton sobre lo ocurrido. Los dos también habían manifestado su enojo e indignación ante el hecho de que alguien le hubiera puesto la mano encima al hombre que debían proteger. El atacante se merecía lo que le esperaba. Nadie sabría por boca de ellos que el presidente estaba involucrado.
Después de la marcha de los agentes, Burton se sentó en el patio trasero a beber una cerveza. Si ellos supieran. El problema consistía en que él sí lo sabía. Bill Burton, un hombre honesto durante toda su vida, no disfrutaba con su actual condición de prevaricador.
Burton se bebió la segunda taza de café y miró la hora. Se sirvió otra taza mientras echaba un vistazo a las dependencias del servicio secreto en la Casa Blanca.
Siempre había deseado pertenecer a la elite del cuerpo de seguridad encargado de la protección del individuo más importante del planeta. Poseía la fuerza, la inteligencia y la capacidad necesaria para ser agente del servicio secreto. Saber que en cualquier instante se esperaba de él que sacrificara su vida por la de otro hombre, y de hecho estaba a dispuesto a hacerlo, en aras del bien común, estar preparado para realizar un acto de nobleza suprema en un mundo carente cada día más de virtud, había permitido al agente William James Burton levantarse por las mañanas con una sonrisa y dormir con la conciencia tranquila cada noche. Ahora esta sensación había desaparecido. Él había hecho su trabajo, y la sensación había desaparecido. Sacudió la cabeza mientras encendía un cigarrillo.
Estaba sentado sobre un barril de dinamita. Todos lo estaban. Cuanto más se lo explicaba Gloria Russell, más imposible le parecía.
Lo del coche había sido un desastre. Las averiguaciones realizadas con el máximo de discreción lo habían ubicado en un aparcamiento de la policía para vehículos incautados. Era demasiado peligroso pretender averiguar nada más. Russell se había cabreado. Allá ella. Había dicho que lo tenía todo controlado. Y una mierda.
Dobló el periódico y lo dejó a un lado para el próximo agente.
Que le dieran por el culo a Russell. Cuanto más pensaba en el tema más se cabreaba Burton. Pero ahora era demasiado tarde para echarse atrás. Palpó el lado izquierdo de la chaqueta. Su pistola, rellena de cemento, junto con la 9 mm de Collin estaban en el fondo del río Severn, en el lugar más remoto que pudieran encontrar. Para la mayoría quizá se trataba de una precaución innecesaria, pero para Burton ninguna precaución era innecesaria. La policía tenía una bala inútil y nunca encontraría la otra. Incluso si la encontraba, el cañon de su pistola nueva estaba impecable. El laboratorio de balística de la policía de Virginia no tenía cómo pillarle.
Burton agachó la cabeza mientras los sucesos de aquella noche desfilaban por su memoria. Resumiendo, el presidente de Estados Unidos era un adúltero que le había dado tal paliza a su ligue que ella había intentado matarlo, y los agentes Burton y Collin habían tenido que cargársela.
Y después lo habían tapado todo. Esto era lo que le martirizaba cada vez que se miraba al espejo. El encubrimiento. Habían mentido. Con su silencio habían mentido. Pero ¿él no había mentido todo el tiempo? ¿Cuando escoltaba a su jefe en las citas nocturnas? ¿Cuando saludaba a la primera dama cada mañana? ¿Cuando jugaba con los dos hijos del presidente en el jardín trasero? ¿Cuando no le decía a ellos que el esposo y padre no era tan bueno, agradable ni bondadoso como creían que era? Como creía todo el país.
El servicio secreto. Burton hizo una mueca. Era un buen título para tapar muchos trapos sucios. Las cosas que había visto pasar a lo largo de los años. Y Burton había hecho la vista gorda. Todos los agentes lo habían hecho en un momento u otro. Todos bromeaban o se quejaban en privado, pero nada más. Formaba parte del trabajo, aunque no les gustara. El poder enloquecía a la gente; les hacía sentirse invencibles. Y cuando pasaba algo malo, le tocaba a los del servicio secreto arreglar el desaguisado.
En varias ocasiones Burton había cogido el teléfono para llamar al director del servicio secreto y contarle toda la historia, en un intento por reducir las consecuencias. Pero en cada ocasión había colgado, incapaz de pronunciar las palabras que acabarían con su carrera y, en esencia, con su vida. Con el paso de los días, aumentaban las esperanzas de salir bien librado, aunque el sentido común le decía que no podía ser. Sentía que ya era demasiado tarde para decir la verdad. Hubiese podido explicar la demora de uno o dos días en informar de lo ocurrido, pero ahora no.
Читать дальше