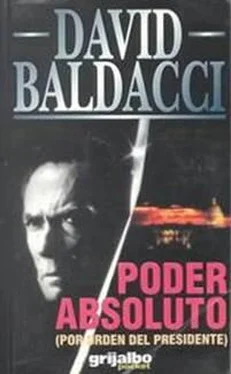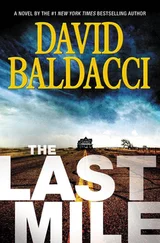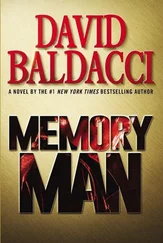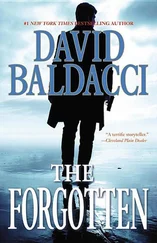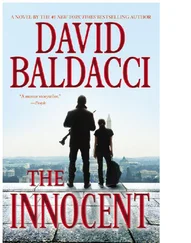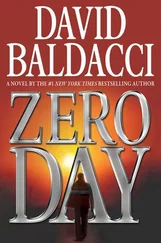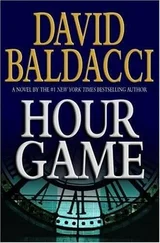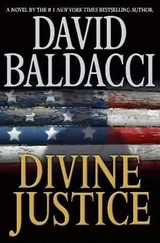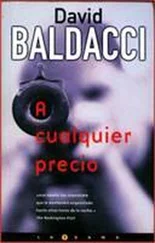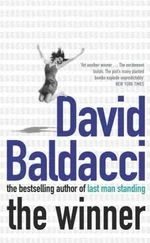– El detective… Frank ¿no? En el caso de que no se haya dado cuenta, está interrumpiendo una reunión confidencial del gabinete. Tendré que pedirles que se retiren. -Miró a los cuatro agentes del servicio secreto, enarcó las cejas y movió la cabeza para señalarles la puerta. Los agentes le devolvieron la mirada sin moverse de su sitio.
Frank se adelantó. Con toda discreción sacó un papel del bolsillo, lo desplegó y se lo entregó al presidente. Richmond miró el papel mientras el gabinete contemplaba asombrado la escena. El presidente miró una vez más al detective.
– ¿Es una broma?
– Esto es una copia de una orden de arresto a su nombre por asesinatos cometidos en la mancomunidad de Virginia. El jefe Brimmer tiene una orden similar por asesinato en el distrito. Será efectiva después de que la mancomunidad acabe con usted.
El presidente miró a Brimmer, que le devolvió la mirada mientras asentía con una expresión severa. La mirada fría del jefe de policía reflejaba claramente su opinión sobre el jefe del ejecutivo.
– Soy el presidente de Estados Unidos. No pueden servirme nada que no sea café. Ahora salgan de aquí. -El presidente les volvió la espalda y caminó hacia su sillón.
– Es probable que sea cierto. Sin embargo, no me importa. En cuanto acabe el proceso de destitución ya no será el presidente Alan Richmond sino Alan Richmond a secas. Y cuando eso ocurra volveré. Puede estar seguro.
El presidente se dio la vuelta, con el rostro blanco como la leche.
– ¿Destitución?
Frank avanzó hasta quedar frente a frente con el hombre. En cualquier otro momento esto habría provocado la respuesta inmediata por parte de los agentes del servicio secreto. Ahora, los cuatro no se movieron. Era imposible saber por sus expresiones lo que cada uno de ellos sufría por la pérdida de un colega muy respetado. Johnson y Varney estaban furiosos por el engaño de que habían sido objeto en relación con los episodios ocurridos en la casa de los Sullivan. Ahora el hombre al que consideraban responsable se desmoronaba ante ellos.
– Basta de rollos. Hemos detenido a Tim Collin y a Gloria Russell. Ambos han renunciado a sus derechos y han realizado una declaración detallada de todos los hechos en relación con los asesinatos de Christine Sullivan, Luther Whitney, Walter Sullivan y otras dos muertes en Patton, Shaw. Creo que ambos han llegado á un acuerdo con los fiscales, que sólo están interesados en usted. Si me permite decirlo, este caso ayudará mucho a la carrera de cualquier fiscal.
El presidente se tambaleó al dar un paso atrás, pero recobró el equilibrio en el acto.
Frank abrió el maletín y sacó una cinta de vídeo y cinco casetes.
– Estoy seguro de que a sus abogados defensores les interesará ver esto. El vídeo muestra a los agentes Burton y Collin cuando intentaron asesinar a Jack Graham. Los casetes corresponden a varias reuniones en las que usted estuvo presente y se organizaron los asesinatos que tuvieron lugar. Son más de seis horas de testimonios, señor presidente. Se han enviado copias al congreso, al fbi, a la cia, al Post, al fiscal general, al departamento de abogados de la Casa Blanca y a todos aquellos en los que pensé. No hay saltos en las cintas. También se incluye el casete grabado por Walter Sullivan de la conversación telefónica que mantuvo con usted la noche en que le asesinaron. No coincide mucho con la versión que usted me dio. Todo con los saludos de Bill Burton. Dijo en su nota que era el cobro de su póliza de seguros.
– ¿Dónde esta Burton? -preguntó el presidente, furioso.
– Le declararon muerto en el hospital Fairfax a las diez y media de esta mañana. Suicidio.
Richmond consiguió llegar a la silla a duras penas. Nadie le ofreció ayuda. Miró a Frank.
– ¿Algo más?
– Sí. Burton dejó otro papel. Su voto para las próximas elecciones. Lamento comunicarle que no votó por usted.
Uno a uno los miembros del gabinete salieron de la habitación. El miedo al suicidio político por asociación era algo muy presente en la capital de la nación. Los policías y los agentes del servicio secreto les siguieron. El presidente se quedó solo. Sus ojos contemplaban la pared fijamente.
Seth Frank asomó la cabeza.
– Recuerde, nos veremos muy pronto -dijo, y cerró la puerta.
Las cuatro estaciones en Washington siguen un patrón conocido, y una sola semana de primavera con temperaturas tolerables y una humedad por debajo del cincuenta por ciento da paso abruptamente a un ascenso meteórico del termómetro y un porcentaje de humedad que garantiza tener el cuerpo empapado apenas se sale a la calle. Cuando llega julio, el washingtoniano típico está adaptado hasta donde es posible a un aire que es difícil de respirar y a los movimientos que nunca alcanzan la lentitud suficiente para evitar el súbito estallido de transpiración debajo de la ropa. Pero en toda esta desgracia había noches en las que, si no se estropeaban con la repentina aparición de un aguacero acompañado por el retumbar de los truenos y las descargas eléctricas que parecían tocar el suelo, la brisa era fresca, el aire dulce y el cielo claro. Aquella era una de esas noches.
Jack estaba sentado en el borde de la piscina instalada en la azotea del edificio. Los pantalones cortos color caqui dejaban al descubierto las piernas musculosas y morenas, el pelo rizado por el sol. Se le veía mucho más delgado, la grasa acumulada durante la etapa de trabajo en la oficina la había consumido a lo largo de meses de esfuerzos físicos. La camiseta blanca no ocultaba los músculos bien formados de la espalda y el pecho. Llevaba el pelo corto y su rostro se veía tan moreno como las piernas. El agua ondulaba alrededor de sus pies. Miró al cielo y se llenó los pulmones con el aire fresco. Tres horas antes el lugar había estado a rebosar con el personal de las oficinas que sumergían sus cuerpos obesos y blancos en el agua tibia. Ahora Jack estaba solo. No le reclamaba ninguna cama. Ningún despertador perturbaría su sueño por la mañana.
La puerta que daba a la piscina se abrió con un leve chirrido. Jack se dio la vuelta y vio un traje de verano beige, arrugado y que parecía incómodo. El hombre llevaba una bolsa de papel marrón.
– El portero me dijo que había vuelto. -Seth Frank sonrió-. ¿Le importa si le hago compañía?
– No si en la bolsa trae lo que pienso.
Frank se sentó en una silla y le arrojó a Jack una lata de cerveza. Abrieron las latas, hicieron un brindis y bebieron un trago muy largo.
– ¿Qué tal era el sitio donde estuvo? -preguntó Frank.
– No estaba mal. Fue un placer irse pero también lo es estar de vuelta.
– Éste parece un buen lugar para meditar.
– Se llena a partir de las siete durante un par de horas. El resto del día casi siempre está así.
El detective miró la piscina con una expresión de deseo y después comenzó a quitarse los zapatos.
– ¿Le importa?
– Sírvase.
Frank se subió los pantalones, puso los calcetines en los zapatos y se sentó junto a Jack para sumergir las piernas blancas como la leche en el agua hasta las rodillas.
– Caray, qué gustillo. Los detectives rurales con tres hijas y una hipoteca casi nunca tienen contacto con una piscina.
– Es lo que me han dicho.
Frank se hizo un masaje en las pantorrillas y miró a su amigo.
– La vida de vagabundo le sienta de perlas. Quizá piense en no dejarla.
– Es algo que pienso desde hace tiempo. La idea me resulta cada vez más atractiva.
Frank miró el sobre que estaba junto a las piernas de Jack.
– ¿Algo importante? -Señaló el sobre.
Jack lo recogió, y volvió a leer la carta.
– Es de Ransome Baldwin. ¿Lo recuerda?
Читать дальше