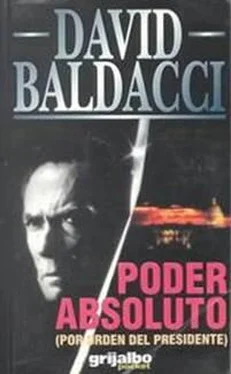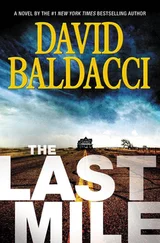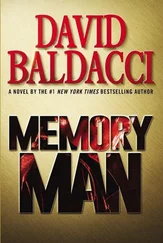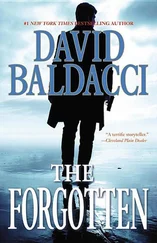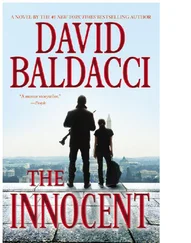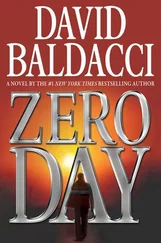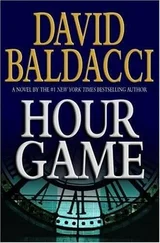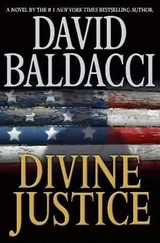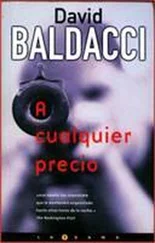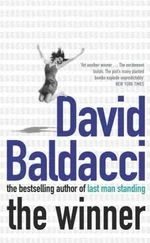En el aparcamiento, el conductor del coche arrancó con una mano en el volante y la otra sobre el videocasete. Seth Frank tomó la calle principal. No era muy aficionado al cine pero se moría de ganas por ver esta película.
Bill Burton estaba en el dormitorio pequeño y acogedor que había compartido con su esposa mientras criaban a sus cuatro hijos tan queridos. Veinticuatro años juntos. Aquí habían hecho el amor mil veces. En el rincón junto a la ventana, Burton se había sentado en la vieja mecedora para darle el biberón a sus cuatro retoños antes de marcharse al trabajo, para dejar que su esposa se tomara unos pocos minutos del descanso que tanto necesitaba.
Habían sido años muy buenos. Nunca había ganado mucho dinero, pero no le había dado mucha importancia. Su esposa había vuelto a estudiar para acabar la carrera de enfermería después de que el hijo menor entrara en el instituto. Tener más ingresos no estaba mal, pero lo mejor era ver que alguien que había sacrificado sus metas personales a beneficio de los demás, por fin había hecho algo para sí mismo. En su conjunto había sido una vida muy buena. Un casa bonita en un barrio tranquilo y seguro, alejado de las guerras de pandillas que se extendían por otras partes. Siempre había habido gente mala. Y también siempre había habido gente buena como Bill Burton para combatirlos. O gente como había sido Burton.
Miró a través de la ventana del dormitorio. Hoy era su día libre. Vestido con vaqueros, una camisa de franela roja y borceguíes Timberland, podía pasar fácilmente por un rudo leñador. Su esposa estaba descargando el coche. Hoy era el día de la compra semanal. El mismo día durante los últimos veinte años. Contempló su figura con admiración mientras se agachaba para descargar los paquetes. Chris, de quince años, y Sidney, de diecinueve, piernas largas y una auténtica belleza, que estudiaba en John Hopkins, con sus miras puestas en la facultad de medicina, la ayudaban. Los otros dos vivían por su cuenta y les iba muy bien. De vez en cuando llamaban al padre para pedirle consejo sobre la compra de un coche o una casa. Metas a largo plazo. Y a él le encantaba. Él y su esposa habían tenido cuatro joyas y le hacían sentirse bien.
Se sentó delante de la pequeña mesa de despacho, abrió el cajón y sacó una caja. Levantó la tapa y apiló los cinco casetes que sacó junto a la carta que había escrito aquella mañana. El nombre del destinatario estaba escrito en letras grandes y claras. «Seth Frank.» Coño, se lo debía.
Oyó las risas y volvió a acercarse a la ventana. Sidney y Chris libraban una guerra con bolas de nieve con Sherry, su esposa, pillada entre los dos bandos. Todos sonreían y la batalla concluyó con los tres tumbados sobre una montaña de nieve al costado del camino de entrada.
Se apartó de la ventana e hizo algo que no recordaba haber hecho nunca antes. Ni siquiera durante los ocho años en la policía, cuando había tenido en sus brazos a bebés asesinados a golpes por aquellos que debían protegerles y amarles, durante días y días de enfrentarse a lo peor de la humanidad. Las lágrimas eran saladas. Lloraba como una Magdalena. Su familia no tardaría en entrar. Esta noche saldrían a cenar. Por una de esas ironías del destino, hoy era el cumpleaños de Bill Burton. Cuarenta y cinco años.
Se apoyó sobre la mesa, y con un movimiento rápido, sacó el revólver de la cartuchera. Una bola de nieve golpeó la ventana. Querían que el padre se reuniera con ellos.
«Lo siento. Las quiero. Ojalá pudiera estar aquí. Lamento todo lo que hice. Por favor, perdonar a papá.» Antes de que pudiera arrepentirse se metió el cañón del arma en la boca todo lo que pudo. Era frío y pesado. Una de las encías comenzó a sangrarle.
Bill Burton había hecho todo lo posible para que nunca nadie pudiera averiguar la verdad. Había cometido crímenes; había matado a personas inocentes y estaba involucrado en otros cinco homicidios. Y ahora, cuando todo parecía resuelto, que el horror ya pertenecía al pasado, después de meses de rechazo hacia aquello en que se había convertido y de una noche de insomnio junto a la mujer que había amado con todo su corazón durante más de veinte años, Burton se había dado cuenta de que no podía aceptar lo que había hecho, ni podía vivir con el peso de la culpa.
Había comprendido que sin respeto a sí mismo, sin su orgullo, no valía la pena vivir. Y el amor inquebrantable de su familia no le ayudaba en nada, sólo empeoraba las cosas. Porque el objeto de aquel amor, de aquel respeto, sabía que no se lo merecía.
Miró el montón de casetes. Su póliza de seguro. Ahora se convertirían en su legado, en su grotesco epitafio. Algún bien saldría de todo esto. Gracias a Dios.
Sus labios formaron una sonrisa casi imperceptible. El servicio secreto. Esta vez los secretos los conocería todo el mundo. Pensó por un segundo en Alan Richmond y le brillaron los ojos. «Espero que te condenen a cadena perpetua sin libertad condicional y que vivas hasta los cien años, gilipollas.»
Curvó el dedo sobre el gatillo.
Otra bola de nieve se estrelló contra la ventana. El sonido de las voces entró en el dormitorio. Volvió a llorar cuando pensó en lo que dejaría atrás. «Maldita sea.» Las palabras escaparon de sus labios, como la expresión de una culpa y una angustia que ya no podía soportar.
«Lo siento. No me odiéis. Por favor, no me odiéis.»
Al oír el disparo, se interrumpió el juego mientras tres pares de ojos se volvían como uno solo hacia la casa. Un minuto más tarde estaban dentro. Sólo pasó otro minuto antes de que sonaran los gritos que rompieron la tranquilidad del vecindario.
La llamada a la puerta fue inesperada. El presidente Alan Richmond mantenía una reunión muy tensa con su gabinete. La prensa criticaba desde hacía algún tiempo las políticas internas y quería saber el motivo. No porque sintiera un interés particular por las mismas. Lo que le preocupaba era la impresión que transmitían. En el esquema general, las impresiones eran lo único importante. Ese era el primer axioma de la política.
– ¿Quiénes son? -El presidente miró furioso a la secretaria-. Me da lo mismo, no están en la agenda del día. -Miró a los presentes. Coño, su jefa de gabinete ni siquiera se había presentado al trabajo. Quizá había hecho algo inteligente y se había tomado un frasco de pastillas. Eso le perjudicaría a corto plazo, pero él podía sacar grandes beneficios del suicidio. Además, ella había acertado en una cosa: llevaba tanta ventaja en las encuestas que no tenía sentido preocuparse.
La secretaria entró con paso tímido. Su asombro era evidente.
– Es un grupo de hombres muy numeroso, señor presidente. El señor Bayliss del fbi, varios policías, y un caballero de Virginia que no quiso decir su nombre.
– ¿La policía? Dígales que se marchen y presenten la petición para una cita. En cuanto a Bayliss que me llame esta noche. A estas horas estaría en alguna delegación del fbi en el culo del mundo si no le hubiese propuesto como director. No toleraré esta falta de respeto.
– Son muy insistentes, señor.
El presidente se levantó con el rostro rojo como un tomate.
– Dígales que se vayan a tomar por el culo. Estoy ocupado, idiota.
La mujer retrocedió a toda prisa. Antes de que pudiera salir, se abrió la puerta. Entraron cuatro agentes del servicio secreto, Johnson y Varney entre ellos, seguidos por un grupo de la policía local, incluido el jefe de policía Nathan Brimmer, y el director del fbi Donald Bayllis, un hombre bajo y corpulento con el rostro más blanco que la casa donde se encontraba ahora, vestido con un traje cruzado.
El último en entrar fue Seth Frank, que cerró la puerta. Traía un maletín marrón. Richmond miró a cada uno de los recién llegados, y su mirada se centró por fin en el detective de homicidios.
Читать дальше