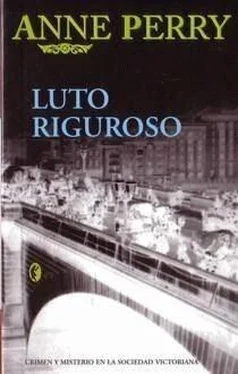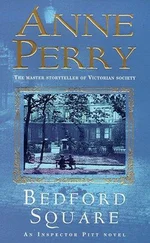– Menard Grey -dijo el juez muy lentamente, el rostro contraído por la tristeza y un sentimiento en el que había mucho de lástima y de impotencia-, este tribunal lo ha encontrado culpable de asesinato. De hecho, usted ya había tenido el acierto de no declarar otra cosa. Un mérito que hay que concederle. Su abogado ha subrayado la provocación que usted se vio obligado a sufrir y los padecimientos espirituales que tuvo que soportar a manos de la víctima. Pero este tribunal no puede considerarlos un eximente. Si todas las personas maltratadas tuvieran que recurrir a la violencia, sería el fin de nuestra civilización. En la sala se produjo un murmullo de indignación, una exhalación suave de alivio.
– Sin embargo -dijo el juez con aspereza-, se habían cometido graves delitos y usted buscó unos medios tendentes a evitar que se siguieran cometiendo; no pudo ampararse en la ley porque no los contemplaba y por consiguiente perpetró este crimen para evitar la prosecución de tales delitos contra personas inocentes, todo lo cual constituye un factor que es preciso tener en cuenta a la hora de dictar sentencia. Usted es un hombre desencaminado, pero entiendo que no le animaron las malas intenciones. Lo condeno a ser trasladado a la colonia de Su Majestad en Australia Occidental y a permanecer allí durante un periodo de veinticinco años.
Levantó el mazo para indicar el final de la sesión, pero el ruido quedó ahogado por el vocerío y por el ruido de los periodistas encargados de informar de la decisión a sus periódicos saliendo a la carrera.
Monk no encontró ocasión de hablar con Hester, pese a que distinguió una vez su cabeza asomada por encima de un grupo de personas. Le brillaban los ojos, y el cansancio que revelaba la severidad del peinado y la sencillez del vestido se esfumaba con el resplandor del triunfo. ¡Menuda carga acababa de sacarse de encima! Casi estaba hermosa. Sus ojos se encontraron y disfrutaron, juntos los dos, del momento. Después ella desapareció empujada por la muchedumbre y Monk la perdió de vista.
También vio a Fabia Grey cuando abandonaba la sala, iba muy tiesa y estaba pálida, el odio ponía una nota de desolación en su rostro. Quiso salir sola, rechazó el brazo que le ofrecía su nuera y, en cuanto a su hijo mayor, el único que ahora le quedaba, optó por seguirla con la cabeza muy erguida y una sonrisa leve y discreta vagándole en los labios. Callandra Daviot se quedó con Rathbone. Era ella, no la familia de Menard, quien había contratado sus servicios, por lo que quería liquidar cuentas con él.
Monk no vio a Rathbone, pero imaginaba lo ufano que estaría. Todo había salido como Monk también deseaba, había luchado por aquello. Pero por otra parte le molestaba el éxito de Rathbone, la satisfacción que imaginaba reflejada en el rostro del abogado, ese resplandor de una victoria más, en sus ojos.
Fue directamente del Old Bailey a la comisaría y, ya allí, entró en el despacho de Runcorn para informarle de los progresos que había tenido hasta la fecha en el caso de Queen Anne Street.
Runcorn se fijó en la chaqueta extremadamente elegante de Monk, lo que hizo que empequeñeciera los ojos y que por sus mejillas enjutas y sus pómulos asomara un sentimiento de contrariedad.
– Hace dos días que espero su visita -dijo así que Monk atravesó la puerta-. Supongo que estará trabajando de firme, pero le ruego que me tenga informado con toda precisión de todo lo que averigüe… suponiendo que averigüe algo. ¿Ha visto los periódicos? Sir Basil Moidore es un hombre extremadamente influyente. Parece que usted no sabe con quién trata, pero le diré que tiene amigos en las altas esferas: ministros, embajadores extranjeros e incluso príncipes.
– También tiene enemigos en su propia casa -replicó Monk con impertinencia, ya que le constaba que el caso era feo y que se pondría bastante más difícil de lo que ya era. Runcorn se sentiría muy nervioso. Le aterraba ofender a la autoridad o a gente que tenía por importante desde el punto de vista social y temía que el Home Office lo apremiase a encontrar una solución rápida por el nerviosismo del público. Al mismo tiempo seguro que le aterraría causar la más mínima molestia a Moidore. Monk quedaría atrapado en medio y Runcorn estaría más que satisfecho si finalmente tenía la oportunidad de acabar con las pretensiones de Monk y de hacer público su fracaso.
Monk ya se daba cuenta por adelantado y le enfurecía que ni siquiera el conocimiento previo pudiera ayudarlo a escapar.
– No me divierten las adivinanzas -le espetó Runcorn-. Si no ha descubierto nada y el caso es demasiado difícil para usted, no tiene más que decirlo y ponemos a otro en su sitio.
Monk sonrió abiertamente.
– Me parece una idea excelente, señor Runcorn -respondió-. Muchas gracias.
– ¡No me venga con impertinencias! -Runcorn estaba que echaba chispas, no se esperaba aquella respuesta-. Si quiere dimitir, hágalo como es debido, no como quien no dice nada. ¿Presenta la dimisión? -Durante unos breves momentos en sus ojos redondos brilló un rayo de esperanza.
– No, señor Runcorn. -Monk no siguió manteniendo el mismo tono en la voz. La victoria no era más que un simple ataque, pero la batalla ya estaba perdida-. Yo me figuraba que usted se ofrecía a sustituirme en el caso Moidore.
– No, yo no. ¿Por qué lo dice? -Runcorn enarcó las cejas, cortas y rectas-. ¿Excede a sus posibilidades? Antes usted era el mejor detective que teníamos… mejor dicho, esto era lo que usted proclamaba a diestro y siniestro. -Su voz se había hecho bronca a causa de la satisfacción áspera que sentía-. Yo tengo muy claro que desde el accidente ha perdido usted facultades. En el caso Grey no estuvo mal, pero le costó lo suyo. Me encantaría que colgasen a Grey. -Miró a Monk con aire de satisfacción. Tenía perspicacia suficiente para leer correctamente los sentimientos de Monk y veía que sentía simpatía por Menard.
– Pues no lo van a colgar -le replicó Monk-. Esta tarde han pronunciado el veredicto y lo han condenado a veinticinco años de deportación. -Sonrió para demostrar su satisfacción-. En Australia puede abrirse camino.
– Si no lo matan las fiebres -dijo Runcorn con despecho- o una algarada callejera… o se muere de hambre.
– Lo mismo podría ocurrirle en Londres -replicó Monk con rostro inexpresivo.
– Mire, no se quede ahí como un pasmarote. -Runcorn se sentó detrás del escritorio-. ¿Por qué le asusta tanto el caso Moidore? ¿Lo considera por encima de sus posibilidades?
– La mató alguien en su casa -respondió Monk.
– ¡Claro que fue en su casa! -dijo Runcorn mirándolo con fijeza-. ¿Se puede saber qué le pasa, Monk? ¿No le trabajan las meninges? La mataron en su dormitorio… una persona que se coló en él. Me parece que nadie ha dicho que la sacaran a rastras para matarla en la calle.
Monk sintió la maliciosa satisfacción de desmentir sus palabras.
– Habían dicho que había sido un ladrón que había penetrado desde fuera -dijo pronunciando cada palabra con toda cautela y precisión, como si hablara con una persona corta de entendederas. Se inclinó hacia delante-. Y yo digo que no fue nadie que entrara de fuera y que la persona que mató a la hija de sir Basil, hombre o mujer, ya estaba en la casa… y sigue en ella. Los formalismos sociales apuntan a que fue uno de los criados, pero el sentido común indica que es más probable que se trate de una persona de la familia.
Runcorn lo miró horrorizado, de su rostro alargado desapareció el color como si dentro de su cabeza se abriera camino todo lo que comportaba la idea. Vio reflejada la satisfacción en los ojos de Monk. -¡Vaya idea descabellada! -dijo con la garganta seca y la lengua pegada al velo del paladar, como si se hubiera quedado sin palabras-. ¿Se puede saber qué le pasa, Monk? ¿Abriga quizás un odio personal a la aristocracia para incitarlo a acusarla de una monstruosidad como ésta? ¿No le bastó con el caso Grey? ¿Acaso ha perdido el norte?
Читать дальше