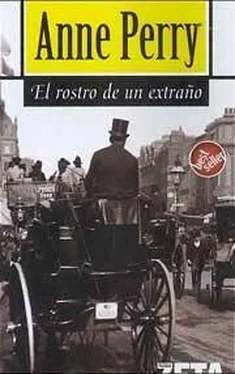– Mi hermano mayor murió en la guerra de Crimea. -A Hester aún le resultaba doloroso pronunciar aquellas palabras.
Veía a George con sus pensamientos, veía su manera de andar, oía su risa; la imagen se disolvió de inmediato y dio paso al nítido recuerdo de los tres hermanos -ella, Charles y George- cuando eran niños. Sintió que las lágrimas se le agolpaban en la garganta y formaban en ella un nudo doloroso e insoportable.
– Y poco después murieron mi padre y mi madre -explicó atropelladamente-. ¿Podríamos hablar de otra cosa?
Por un momento Fabia pareció sorprendida. Lo había olvidado, pero ahora tenía ante sí una pena tan enorme como la suya.
– ¡Oh, amiga mía! ¡No sabe cuánto lo siento! Ya lo sé… usted ya lo había dicho, pero perdóneme. ¿Qué ha hecho esta mañana? ¿Le importaría sacar el coche más tarde? No costaría nada arreglarlo.
– Esta mañana he estado en el cuarto de los niños y he conocido a Harry -dijo Hester con una sonrisa y un parpadeo-. Es un niño guapísimo… -Y pasó a contar la anécdota.
Se quedó en Shelburne Hall bastantes días más; a veces daba largos paseos sola bajo aquel cielo ventoso y brillante. Aquel parque tenía una belleza que le gustaba inmensamente y le infundía una paz que había sentido en muy pocos sitios. Ahora estaba en condiciones de contemplar el futuro con mayor claridad y el consejo que Callandra le había dado y repetido en tantas ocasiones a lo largo de las muchas conversaciones que habían mantenido, le parecía más sensato cuantas más vueltas le daba. La tensión que reinaba entre las personas de la casa sufrió un cambio después de la cena con el general Wadham. El enfado más superficial se encubrió con las buenas maneras de costumbre si bien, a través de una multitud de pequeñas observaciones, Hester llegó a la conclusión de que la infelicidad constituía parte integrante y constante del tejido de las vidas de todos los miembros de aquella familia.
Fabia poseía un valor personal que podía estar formado mitad y mitad por aquella disciplina que era habitual en el sistema educativo a que había sido sometida y por el orgullo de no dejar que los demás descubrieran su vulnerabilidad. Era una mujer autocrática y hasta cierto punto egoísta, aunque ella habría sido la última en reconocerlo. Hester, sin embargo, había descubierto en su rostro, cuando no se sabía observada, toda la soledad que reflejaba en determinados momentos y a veces también, debajo de la anciana impecablemente vestida, un aturdimiento que dejaba al descubierto la niña que fuera un día. Era indudable que quería mucho a los dos hijos que le quedaban, pero no se avenía especialmente con ellos ni ninguno sabía cautivarla ni hacerla reír como Joscelin. Eran considerados con ella, pero no la halagaban, no sabían evocar con pequeñas atenciones aquellos días faustos en que había sido una mujer hermosa, centro de atención de las docenas de pretendientes que la cortejaban. Con la muerte de Joscelin, se le habían ido las ganas de vivir que tuviera en otros tiempos. Hester pasó muchas horas con Rosamond y simpatizó con ella, pero de un modo a la vez distante y exento de auténtica confianza. Las palabras de Callandra sobre la conveniencia de mostrar una sonrisa a la vez desafiante y protectora, se le hicieron presentes en varías ocasiones y de manera especial una tarde en que, sentadas junto a la chimenea, se entregaron a una conversación ligera y trivial. Úrsula Wadham estaba de visita, rebosante de entusiasmo y de planes para cuando se casara con Menard. Su parloteo era incesante y, aunque tenía a Rosamond sentada justo frente a ella, era evidente que no veía más allá de su cutis perfecto, su impecable peinado y el elegante vestido que llevaba. Rosamond, a sus ojos, poseía todo aquello que una mujer puede desear: un marido rico y con título nobiliario, un niño sano, belleza, buena salud y talento suficiente para destacar en el arte de agradar. ¿Qué más se podía pedir?
Hester oyó a Rosamond coincidir con Úrsula en todos aquellos planes suyos, en lo maravillosa que iba a ser su vida, en el futuro tan lisonjero que la esperaba, pero en el fondo de aquellos ojos oscuros no se veía brillar el fulgor de la confianza ni de la esperanza, sólo un sentimiento de pérdida, de soledad y algo así como el desesperado heroísmo del que persiste porque no sabe cómo retirarse. Sonreía porque sonreír la tranquilizaba, evitaba las preguntas, y le proporcionaba un manto protector de orgullo.
Lovel estaba muy ocupado. Por lo menos, tenía un propósito en la vida, y si trabajaba por satisfacerlo conseguía mantener a raya todo sentimiento sombrío. Únicamente en la mesa, a la hora de cenar, cuando toda la familia estaba reunida, alguna observación ocasional traicionaba la tácita convicción de que algo le había sido escamoteado, de que un precioso elemento que aparentemente le correspondía no era suyo realmente. El no lo habría llamado miedo -habría detestado la palabra y la habría rechazado lleno de horror- pero, al mirarlo por encima del lino impecable del mantel y del centelleo del cristal, Hester pensó que no podía ser otra cosa. Demasiadas veces había sido testigo del miedo, aunque oculto bajo formas diferentes, como cuando el peligro era físico, violento e inmediato. En un primer momento, siendo la amenaza tan distinta, no se le ocurrió más explicación que la indignación, pero al ver que persistía en el fondo de sus pensamientos y comprobar que seguía sin saber cómo llamarlo, de pronto contempló su otra cara, la del dolor interior, personal, afectivo y entonces supo que no era más que su versión familiar.
En el caso de Menard también había indignación, pero por la aguda conciencia de algo que él veía como una injusticia; algo que ya había quedado atrás, si bien algunos rescoldos seguían lacerándolo. ¿Le habría tocado enderezar los asuntos de Joscelin -el favorito de su madre- demasiadas veces, preservando a Fabia del conocimiento de la verdad, o sea, que Joscelin era un farsante? ¿O tal vez era a sí mismo a quien se había protegido, a sí mismo y al buen nombre de la familia?
Hester sólo se sentía a gusto con Callandra, aunque en una ocasión le dio por preguntarse si la serenidad que manaba de aquella mujer era fruto de muchos años de felicidad o de la resolución firme a no ceder a los elementos díscolos de su naturaleza, no un don sino un artificio.
En cierta ocasión en que estaban tomando una cena ligera en la sala de estar de Callandra en lugar de hacerlo en el ala principal de la casa, Callandra hizo una observación acerca de su marido, difunto desde hacía tiempo. Hester había dado siempre por sentado que el matrimonio había sido feliz, no porque lo supiera ni porque se lo hubiera dicho la interesada, sino por la paz que veía en Callandra.
Ahora se daba cuenta de cuan ciega había sido llegando a una conclusión tan miope.
Callandra debió de percibir aquella reflexión en la mirada de Hester, porque sus labios dibujaron una sonrisa burlona y en su rostro brilló una chispa de humor.
– Usted tiene un inmenso valor, Hester, y un deseo de vivir que constituye una riqueza que usted ahora no valora… pero créame, hija mía, si le digo que a veces me parece muy ingenua. Hay muchos tipos de desgracia y muchos tipos de entereza y no debería permitir que las que usted conoce entorpezcan su juicio sobre el valor de otras. Usted siente un intenso deseo, una verdadera pasión es más, de mejorar la vida de sus semejantes, pero no olvide que sólo puede ayudar de verdad & una persona ayudándola a ser lo que ya es, no convirtiéndola en lo que es usted. Oí que decía: «Yo que usted haría tal cosa o tal otra.» «Yo» no es «usted», y lo que es una solución para mí puede no serlo para usted.
Hester se acordó entonces de aquel detestable policía que la había tildado de dominadora, insoportable y otras lindezas.
Читать дальше