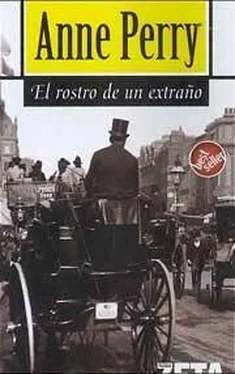Hester quería encontrar la tercera redacción, la de Menard. Tardó unos minutos en localizar su cuaderno y poder leerla. La redacción era envarada, era evidente que tenía más dificultad en el manejo de las palabras, y toda ella rezumaba un amor apasionado al honor, a la fidelidad en la amistad y una visión de la historia como la cabalgata interminable de los orgullosos y los buenos, con inesperadas imágenes tomadas de las historias del rey Arturo. Era un escrito adocenado y ampuloso, aunque lleno de sinceridad, y Hester pensó que era difícil que el hombre que había escrito aquello siendo niño hubiera perdido aquellos valores que describía con tanto apasionamiento… y tanta torpeza.
Rosamond había encontrado por fin el poema y estaba tan absorta en él que no advirtió que Hester se le acercaba ni tampoco que lo leía por encima de su hombro. Era un poema de amor, anónimo, breve y muy tierno.
Hester apartó los ojos y se acercó a la puerta. No era cuestión de fisgar en aquello.
Rosamond cerró el cuaderno y la siguió al cabo de un momento. No sin esfuerzo, recuperó su alegría de momentos antes, aunque Hester hizo como que no se daba cuenta.
– Gracias por acompañarme -le dijo mientras volvían al rellano principal con sus enormes jardineras de flores-. Ha sido muy amable dedicándome su atención.
– No ha sido amabilidad -se apresuró a desmentirla Hester-. Ha sido un privilegio poder echar una ojeada al pasado desde los cuartos de los niños y las habitaciones de estudio. Debo darle las gracias por haberme dejado entrar. Y, por cierto, Harry es un encanto de niño. Es imposible no estar a gusto en su presencia.
Rosamond rió e hizo un gesto negativo con la mano, pero era evidente que se sentía halagada. Bajaron, juntas, la escalera y entraron en el comedor, donde ya estaba servida la comida y Lovel las estaba esperando. Se levantó cuando entraron y dio un paso en dirección a Rosamond. Pareció que iba a decir algo, pero se abstuvo.
Rosamond aguardaba con los ojos llenos de esperanza. Hester se odió a sí misma por permanecer allí, pero habría sido absurdo abandonar la habitación en aquel momento. La comida estaba a punto y el lacayo esperando para servirla. Sabía que Callandra estaba ausente porque había ido a visitar a una vieja amistad y que el motivo de aquel viaje era ayudarla, pero vio que tampoco estaba Fabia ni estaban puestos los cubiertos en el sitio que ocupaba habitualmente.
Lovel se dio cuenta de su mirada.
– Mamá no se encuentra bien -dijo con un ligero estremecimiento-. Se ha quedado en su habitación.
– ¡Cuánto lo siento! -exclamó, aunque de manera automática-. Supongo que no será nada serio.
– Espero que no -auguró Lovel y, tan pronto se hubieron sentado, ocupó la silla de costumbre e indicó al criado que podía servir a los comensales.
Rosamond tocó ligeramente con el pie a Hester por debajo de la mesa y ésta comprendió que la situación era delicada, por lo que inteligentemente optó por no insistir.
La conversación que mantuvieron durante la comida fue manida y trivial, aunque cargada de sobreentendidos, lo que permitió a Hester pensar en la redacción del niño, en aquel viejo poema y en todos los sueños y realidades en los que tantas cosas se deslizan de un sentido a otro y acaban perdiéndose.
Terminada la comida se excusó y fue a cumplir con lo que consideraba su obligación. Debía ir a ver a Fabia y excusarse con ella por haber estado grosera con el general Wadham. El hombre se lo tenía merecido, pero al fin y al cabo ella sólo era una invitada que vivía en casa de Fabia y no tenía por qué ponerla en situación embarazosa, tanto si había existido provocación como si no.
Mejor actuar inmediatamente, porque cuanto más tardara en decidirse, más difícil sería. Hester tema poca paciencia con las dolencias de tono menor; había visto demasiadas enfermedades desesperadas y su propia salud era muy buena, por lo que ignoraba lo enervante que puede ser un trastorno, por insignificante que sea, cuando se prolonga mucho tiempo.
Llamó a la puerta de Fabia y esperó hasta que oyó su voz autorizándole a entrar; entonces hizo girar el pomo y pasó.
La habitación era menos femenina de lo que había esperado. Era de color azul Wedgwood claro y estaba sobriamente amueblada, si se la comparaba con la agobiante abundancia de muebles que había en toda la casa. Sobre una mesa junto a la ventana había un jarrón de plata con un ramo de rosas en todo su esplendor y la cama tenía un dosel de muselina blanca, igual que la de las cortinas. En la pared frontera, donde la luz del sol llegaba a penas, colgaba un bello retrato de un hombre vestido con el uniforme de oficial de caballería. Era delgado y se mantenía muy erguido, con sus rubios cabellos sobre su amplia frente, ojos claros e inteligentes y una boca de labios inquietos y burlones. Hester pensó fugazmente que aquellos labios revelaban una cierta debilidad.
Fabia estaba sentada en la cama, llevaba una toquilla de satén azul sobre los hombros y el cabello cepillado y recogido a medias le caía, descolorido, sobre el pecho. Le pareció más delgada y mucho más vieja de lo que Hester creyó que la encontraría. Supo que no le resultaría difícil disculparse con ella viendo la soledad acumulada durante muchos años en aquel rostro lívido, la conciencia de una pérdida que sería imposible reparar.
– ¿Sí? -dijo Fabia con manifiesta frialdad.
– He venido a disculparme, lady Fabia -replicó Hester en voz baja-. Ayer estuve muy grosera con el general Wadham, para lo cual no hay excusas considerando que no soy más que una invitada. Lo siento de veras.
Las cejas de Fabia se levantaron por la sorpresa y sonrió apenas.
– Acepto sus disculpas y me sorprende que haya tenido la gentileza de venir a presentármelas. No me lo esperaba de usted. No suelo equivocarme con las jóvenes. -La sonrisa que dibujaron sus labios le levantó las comisuras por espacio de una fracción de segundo, infundiendo nueva vida a la expresión de su rostro y trayendo reminiscencias de la muchacha que fuera un día-. Fue para mí muy triste ver al general Wadham tan… tan abatido, aunque algo de bueno tuvo el incidente. La verdad es que es un viejo necio muy pagado de sí, y a veces me hastía con sus aires de superioridad.
Hester quedó tan sorprendida que le fue imposible articular palabra. Por primera vez desde que estaba en Shelburne Hall, Fabia le caía bien.
– Siéntese, si quiere -le dijo Fabia con un brillo de simpatía en los ojos.
– Gracias.
Hester se sentó en la silla del tocador tapizada de terciopelo azul y echó una ojeada a su alrededor, descubriendo otros cuadros más pequeños y unos cuan tos daguerrotipos en los que los personajes retratados estaban muy tiesos y amanerados debido al largo tiempo que llevaba captar la imagen. Entre ellos había un retrató de Rosamond y Lovel que correspondía probablemente al día de su boda. Rosamond aparecía en ella frágil y muy feliz y miraba directamente a la cámara, rebosante de esperanzas.
Sobre la otra cómoda había un antiguo daguerrotipo de un hombre de mediana edad con elegantes patillas, negros cabellos y un rostro engreído pero enigmático. Por su parecido con Joscelin, Hester dedujo que debía de tratarse del difunto lord Shelburne. Había también un esbozo a lápiz de los tres hermanos cuando eran niños: era un dibujo sentimental y los rasgos estaban un poco idealizados, como el recuerdo que se tiene de los veranos del pasado.
– Siento que no se encuentre bien -dijo Hester con voz queda-. ¿Puedo ayudarla en algo?
– No creo, no soy herida de guerra… por lo menos no de las guerras a las que usted está acostumbrada -replicó Fabia.
Hester no se lo discutió. Tenía en la punta de la lengua la réplica de que estaba acostumbrada a cuidar todo tipo de heridas, pero pensó que no habría sido justa: ella no había perdido un hijo y aquel hecho era el único sufrimiento de Fabia.
Читать дальше