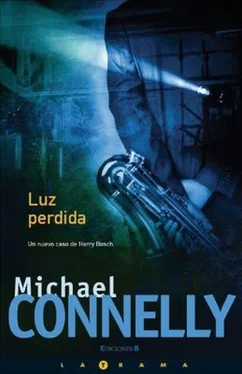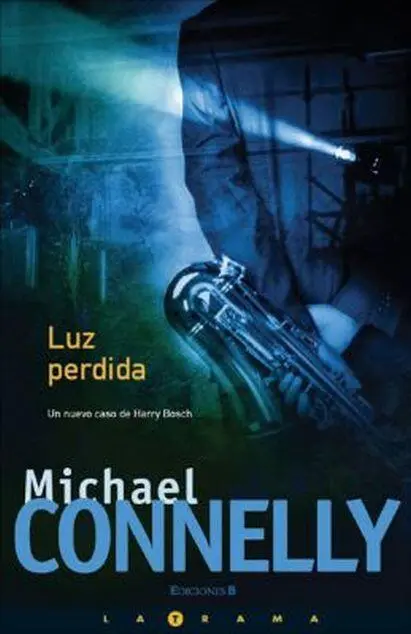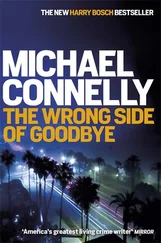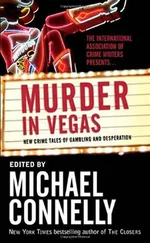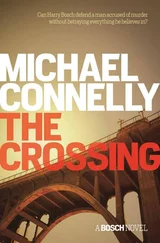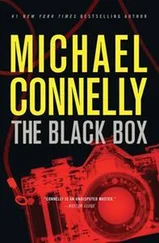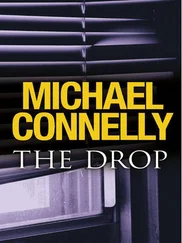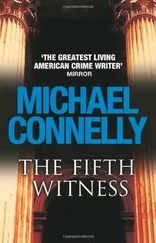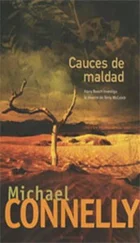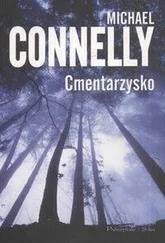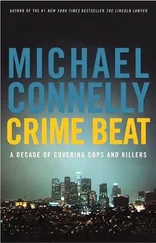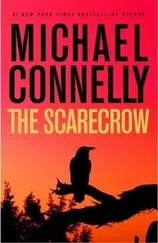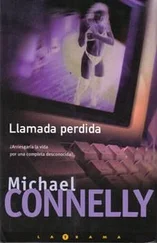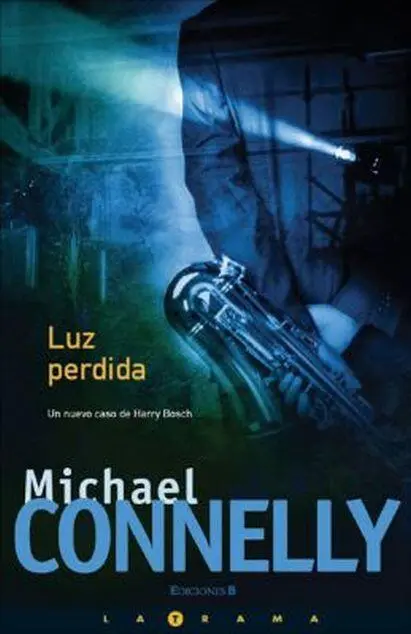
Michael Connelly
Luz Perdida
Harry Bosch – #09
Las cosas del corazón no tienen fin.
Una mujer me lo dijo una vez. Me contó que era de un poema que le gustaba. Para ella significaba que si guardas algo en el corazón, si de verdad lo llevas dentro de esos pliegues rojos y aterciopelados, estará siempre presente. Estará siempre esperando, no importa lo que suceda. Uno podía guardar allí una persona, un lugar, un sueño. Una misión. Algo sagrado. Ella me contó que todo estaba relacionado con esos pliegues secretos. Siempre. Todo forma parte de lo mismo y siempre estará allí, latiendo al mismo ritmo que tu corazón.
Tengo cincuenta y dos años, y yo también lo creo. Por las noches, cuando no logro conciliar el sueño, es cuando no me cabe duda. Es cuando todos los caminos parecen unirse y veo a la gente que he amado y a la que he odiado, a las personas a las que he ayudado y a aquellas a las que he herido. Veo las manos que se estiran hacia mí. Oigo el latido y comprendo lo que debo hacer, lo veo. Conozco mi misión y sé que no hay vuelta atrás y que no puedo apartarme de ella. Y es en esos momentos cuando sé que las cosas del corazón no tienen fin.
Lo último que esperaba era que Alexander Taylor abriera él mismo la puerta de su casa. Eso desdijo todo lo que sabía de Hollywood. Un hombre capaz de conseguir mil millones de dólares en las taquillas no le abría la puerta a nadie, sino que tenía a un vigilante de seguridad apostado en la entrada las veinticuatro horas. Y ese portero sólo me permitiría pasar después de verificar cuidadosamente mi identificación y que tenía una cita. Después me entregaría a un mayordomo, o a la sirvienta de la planta baja, para que me acompañara a lo largo del resto del camino con paso silencioso como los copos de nieve.
Pero no me encontré con nada de eso en la mansión de Bel-Air Crest Road. La verja del sendero de entrada estaba abierta y, después de que aparqué delante de la rotonda y llamé al timbre, fue el rey de la taquilla en persona quien abrió la puerta y me hizo señas para que entrara en una casa cuyas dimensiones parecían copiadas directamente de la terminal internacional del LAX.
Taylor era un hombre grande. Medía más de metro ochenta y pesaba ciento diez kilos, que no obstante llevaba bien. Tenía el pelo castaño y rizado, sin ninguna entrada, y unos ojos azules que contrastaban con el cabello. La perilla contribuía a darle una imagen de artista intelectual, aunque el arte poco tenía que ver con su trabajo.
Llevaba un chándal de color azul pálido, que probablemente costaba más que todo lo que yo llevaba encima, y en torno al cuello se había colocado una toalla blanca que se perdía de vista en la pechera. Tenía las mejillas sonrosadas y respiraba de manera laboriosa. Lo había pillado ocupado y parecía molesto.
Yo me había presentado con mi mejor traje, uno de color gris, de una fila de botones, por el que me había gastado mil doscientos dólares tres años antes. Hacía más de nueve meses que no me lo ponía y esa mañana había tenido que cepillarle los hombros después de sacarlo del armario. Acababa de afeitarme y por primera vez desde que había colgado el traje en la percha muchos meses antes sabía lo que quería.
– Entre -dijo Taylor-. Hoy todos tienen el día libre y yo estaba entrenando un poco. Suerte que el gimnasio está al otro lado del vestíbulo, porque si no probablemente ni siquiera le habría oído. Esto es muy grande.
– Sí, he tenido suerte.
Taylor se adentró en la casa. No me tendió la mano y recordé que había actuado de la misma forma cuando lo había conocido cuatro años antes. El se adelantó y dejó que yo cerrara la puerta.
– ¿Le importa que acabe con la bici mientras hablamos?
– No, no hay problema.
Atravesamos un pasillo de mármol, con Taylor siempre i res pasos por delante de mí, como si yo formara parir de su séquito. Probablemente así se sentía más cómodo. A mí no me importaba porque me daba la oportunidad de observar.
Los ventanales de la izquierda ofrecían una panorámica de los opulentos contornos: un rectángulo verde del tamaño de un campo de fútbol que conducía a lo que supuse que sería una casa de huéspedes o una piscina cubierta o ambas cosas. Había un cochecito de golf aparcado en el exterior de la distante estructura y alcancé a ver huellas de ida y vuelta por el bien cuidado césped que conducía a la casa principal. Había visto mucho en Los Ángeles, desde los guetos más pobres hasta mansiones en lo alto de las colinas, pero era la primera vez que veía dentro de los límites de la ciudad una casa tan grande que requería un cochecito de golf para moverse de una parte a otra de la propiedad.
A lo largo de la pared de la derecha había carteles enmarcados de varias de las películas que Alexander Taylor había producido. Había visto algunas de ellas en televisión y anuncios de las demás. En su mayor parte, eran el tipo de películas de acción que cabían en los confines de un anuncio de treinta segundos, de esas que no te dejan con la necesidad imperiosa de ir a verlas. Ninguna de ellas podía calificarse en modo alguno de arte. No obstante, en Hollywood eran mucho más importantes que el arte. Eran rentables. Y eso era lo único esencial.
Taylor se desvió hacia la derecha y yo lo seguí hasta el gimnasio. La sala daba un nuevo sentido a la idea del fitness personal. Toda clase de máquinas de musculación se alineaban ante las paredes de espejo, y el centro estaba ocupado por lo que parecía un cuadrilátero de boxeo. Taylor se subió a una bicicleta estática, pulsó algunos botones en la pantalla táctil y empezó a pedalear.
En la pared opuesta había tres grandes televisores de pantalla plana instalados uno al lado del otro, dos estaban sintonizados en canales de noticias de veinticuatro horas y en el tercero comentaban el informe bursátil de Bloomberg. La del informe Bloomberg tenía volumen. Taylor cogió un mando a distancia y quitó el sonido. Fue otra gentileza inesperada. Cuando había hablado con su secretaria para concertar la cita, la mujer me había dado a entender que tendría suerte si podía hacerle unas cuantas preguntas al gran hombre mientras éste hablaba por el móvil.
– ¿Y su compañero? -preguntó Taylor-. Creía que ustedes trabajaban por parejas.
– Me gusta trabajar solo.
Lo dejé así por el momento. Me quedé en silencio mientras Taylor cogía el ritmo en la bicicleta. Le faltaba poco para cumplir cincuenta, aunque parecía mucho más joven. Tal vez la clave estaba en rodearse de máquinas para conservar la salud y la juventud. O a lo mejor ayudaban los liftings y las inyecciones de Botox.
– Puedo dedicarle cinco kilómetros -dijo mientras se sacaba la toalla que tenía en torno al cuello y la colocaba en el manillar-. Unos veinte minutos.
– Eso bastará.
Busqué la libreta que llevaba en el bolsillo interior de la americana. Era un cuaderno de espiral y el alambre de éste se enganchó en el forro cuando la saqué. Me sentí como un imbécil tratando de soltarla, y finalmente la arranqué. Oí que se rasgaba el forro, pero sonreí para evitar la vergüenza. Taylor me echó un cable mirando a una de las pantallas silenciosas.
Creo que son las pequeñas cosas lo que más echo de menos de mi vida anterior. Durante más de veinte años lleve una libretita pequeña en el bolsillo de la americana. Los cuadernos de espiral no estaban permitidos en el departamento, porque un abogado defensor listo podía argumentar que las páginas con notas exculpatorias habían sido arrancadas. Las libretas evitaban ese problema y además eran más benévolas con el forro de la americana.
Читать дальше