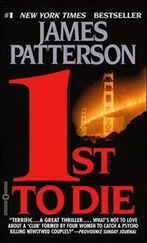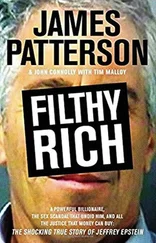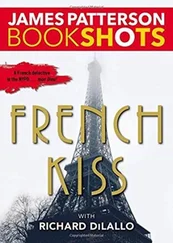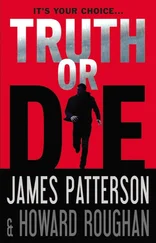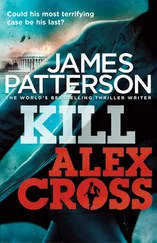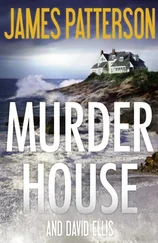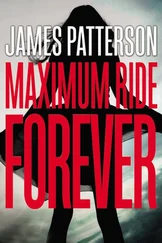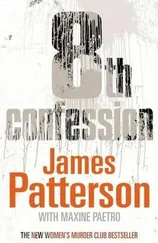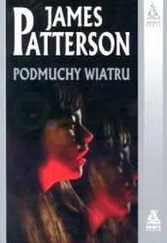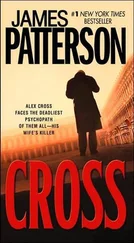«Las cosas no siempre son lo que parecen, hijo.»
Era una frase que a mi padre le encantaba repetirme cuando yo era pequeño. Por supuesto, también le encantaba decirme que sacara la basura, que recogiera las hojas con el rastrillo, que apartara la nieve con la pala, que no arrastrara los pies y que me pusiera derecho. Pero en cuanto a dejar una impresión significativa, todo lo demás quedaba en un segundo plano, muy por detrás de esa pequeña advertencia. Tan sencilla como cierta, según me ha enseñado la experiencia.
Pues bien, yo estaba sentado en mi recientemente obtenido despacho, más parecido a un armario de la limpieza con pretensiones de despacho. Era tan estrecho que hasta Houdini se habría quejado. En mi ordenador estaban las fotos que había tomado con la cámara digital. Una tras otra. Nora Sinclair, muy elegante, vestida de negro de pies a cabeza. Nora en la iglesia de Santa María. En el cementerio de Sleepy Hollow. De nuevo en la modesta casita de Connor Brown. Las últimas fotos eran de ella en la escalera de entrada, hablando con la hermana del pobre tipo, Elizabeth. Elizabeth era alta y rubia y parecía una nadadora californiana. Nora era morena y no tan alta, pero más hermosa. Las dos estaban deslumbrantes, incluso ataviadas para un funeral. Parecían estar llorando, y luego se habían abrazado.
¿Qué buscaba yo exactamente? No lo sabía, pero cuanto más observaba esas fotografías, mejor oía la voz de mi padre resonando en mi cabeza. «Las cosas no siempre son lo que parecen.»
Descolgué el teléfono y marqué el número de mi jefa. Línea directa. Dos tonos más tarde…
– Susan -anunció con decisión. Ni «Hola», ni el apellido; sólo Susan.
– Soy yo, hola. Necesito hacer una prueba de sonido -dije-. Así que dime, ¿cómo sueno?
– Como si quisieras venderme un seguro.
– ¿No es demasiado neoyorquino?
– ¿Quieres decir demasiado agresivo? No.
– Bien.
– Pero habla un poco más, sólo para asegurarnos -dijo ella.
Pensé durante un segundo.
– Muy bien; es un tipo que se muere y sube al cielo -empecé a decir con la misma voz, que para mi oído rezumaba estilo neoyorquino-. Párame si ya lo has oído.
– Ya lo he oído.
– No, no lo has oído; créeme, te vas a reír.
– Supongo que siempre hay una primera vez.
A estas alturas debería decir, por si aún no resulta evidente, que mi jefa y yo tenemos una relación bastante estrecha. Por supuesto, algunos hombres se sienten verdaderamente acomplejados cuando están a las órdenes de una mujer. De hecho, cuando Susan se puso al frente del departamento, hubo cuatro o cinco tíos que le hicieron la vida imposible desde el primer día. Por eso, cuando llegó el segundo día, los despidió. De veras. Así es Susan.
– Como decía, el tipo llega a las puertas del Paraíso y enseguida ve dos letreros -continué-. El primero dice: «Hombres que estaban controlados por sus esposas». El tío mira y ve que la cola mide quince metros de largo.
– Naturalmente.
– Sin comentarios. Así que entonces mira el segundo letrero. Dice: «Hombres que no estaban controlados por sus esposas». Y mira tú por dónde, en esa cola sólo hay un tío. El otro se dirige poco a poco hacia él y le dice: «Oye, tú, ¿por qué estás aquí?». El tío le mira y responde: «No lo sé, me lo ha dicho mi mujer». -Escuché, y estoy casi seguro de que oí una risita al otro lado del teléfono-. ¿Qué te había dicho? Próxima parada, el show de Letterman.
– Tiene su gracia -dijo Susan-. Pero yo aún no daría por terminada la jornada de trabajo.
Me reí entre dientes.
– Eso sí es gracioso, teniendo en cuenta que, en teoría, hoy ni siquiera es mi día de trabajo.
– ¿Detecto cierto nerviosismo?
– Yo lo llamaría aprensión.
– ¿Por qué? Estás acostumbrado a este tipo de cosas. Tienes un… -Susan se interrumpió antes de terminar la frase-. Oh, ya veo. Es porque se trata de una mujer, ¿verdad?
– Sólo digo que es un poco diferente, eso es todo.
– No te preocupes, lo harás bien. No importa quién o qué resulte ser Nora Sinclair: eres el mejor para este trabajo -afirmó-: Así pues, ¿cuándo es la presentación?
– Mañana.
– Bien. Excelente, Mantenme al corriente.
– Lo haré -dije-. Ah, Susan…
– ¿Sí?
– Gracias por el voto de confianza.
– Vaya.
– ¿Qué?
– Aún no estoy acostumbrada a que tú y la humildad estéis en la misma habitación.
– Lo intento. Dios sabe que lo intento.
– Lo sé -dijo-. Buena suerte.
El centro psiquiátrico Pine Woods, una institución a cargo de la Administración de Nueva York, se encontraba en Lafayetteville, a una hora y media en coche al norte de Westchester. Aunque no para Nora y su flamante Mercedes descapotable, por supuesto. Conduciendo a casi ciento treinta kilómetros por hora por las curvas de Taconic, una carretera flanqueada por bosques, el hospital apareció mucho antes.
Nora encontró una plaza de aparcamiento y volvió a cerrar la capota con sólo apretar un botón. «Listo.» Echó un rápido vistazo al espejo que llevaba en el bolso y se arregló el pelo. No fue necesario retocar el maquillaje. Para empezar, apenas llevaba. Entonces, por alguna absurda razón, le vino a la mente la hermana de Connor, «la rubia de hielo». Se sentía inquieta por el hecho de que la relación entre ellas todavía no hubiera quedado zanjada.
Nora se quitó esa idea de la cabeza. Cerró el coche con llave, incluso allí, en el quinto pino. Vestía vaqueros y una sencilla blusa blanca. Bajo el brazo llevaba una bolsa de una librería. Cuando se dirigía hacia la entrada del edificio principal, de ladrillos rojos, no se veía un alma a su alrededor.
Conocía el camino de memoria. Una visita mensual durante los últimos catorce años bastaba para asegurar que fuese así. Primero vino el registro obligatorio en el mostrador de recepción. Tras enseñar una tarjeta de identificación con su fotografía, Nora firmó y le dieron un pase. Después se dirigió hacia los ascensores, a la izquierda del mostrador. Uno de ellos aguardaba con la puerta abierta.
Durante el primer año de visita al centro, pulsaba el botón del segundo piso. Sin embargo, doce meses después, su madre fue trasladada a una planta superior. Aunque nadie lo admitiera ante Nora, ella sabía que cuanto más arriba estuviera la habitación de un paciente, menos posibilidades tenía de que lo dejaran marchar.
Nora entró en el ascensor y pulsó el botón número ocho. El piso más alto.
La enfermera jefe Emily Barrows tenía uno de esos días. Vaya sorpresa. El sistema informático no funcionaba, la espalda la estaba matando, la fotocopiadora se había quedado sin tóner, tenía la cabeza a punto de estallar, alguien del turno de noche había derramado café en el registro de medicaciones… Y eso que aún no era mediodía. Además, por la que parecía ser la milésima vez, y en realidad tal vez lo fuese, estaba enseñando a una nueva enfermera. Esta era de las que sonríen demasiado. Se llamaba Patsy, un nombre demasiado alegre.
Las dos mujeres estaban sentadas en el puesto de las enfermeras que se ocupaban del octavo piso. Uno de los ascensores, situados enfrente de ellas, abrió sus puertas. Emily levantó la vista de la hoja de registro manchada de café. Un rostro familiar se dirigía hacia ella.
– Hola, Emily.
– Hola, Nora. ¿Qué tal?
– ¿Cómo se encuentra?
– Está bien.
Cada mes, ella y Nora mantenían idéntica conversación, que siempre terminaba del mismo modo. La madre de Nora siempre estaba igual.
Emily miró a Patsy de soslayo. La nueva enfermera, que sonreía de forma insípida, la miraba y escuchaba la conversación.
Читать дальше