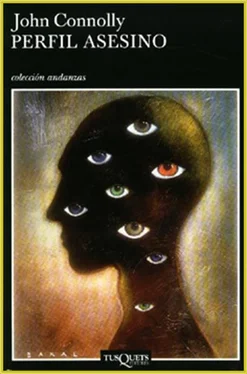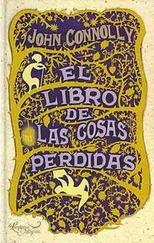Harrold echó una ojeada al tipo corpulento del bigote. Éste se encogió de hombros y siguió mirándome impasible, preguntándose quizá cómo quedaría mi cabeza colgada encima de la chimenea de su casa.
Harrold volvió a carraspear.
– Disculpe. No era mi intención ofenderle. -Parecía tener dificultades para expresarse, como si las palabras fuesen parte del vocabulario de otra persona y él simplemente las tomase prestadas por un rato. Esperé a que la nariz empezase a crecerle o la lengua se le redujese a ceniza y cayese al suelo, pero no ocurrió nada-. Le estaríamos muy agradecidos si encontrase un momento para hablar con el señor Mercier -se dignó decir con cierta crispación en el rostro.
Consideré que ya estaba bien de hacerme el inabordable, aunque todavía no tenía muy claro que aún fuesen a respetarme a la mañana siguiente.
– Cuando acabe aquí, tal vez pueda acercarme a verle -dije.
Harrold alargó un poco el cuello, dando a entender que creía haberme oído mal.
– El señor Mercier confiaba en que nos acompañase ahora, señor Parker. Como sin duda comprenderá, el señor Mercier es un hombre muy ocupado.
Me puse en pie, hice un estiramiento y me preparé para otra serie de levantamientos.
– Claro que lo comprendo, señor Harrold. Iré lo antes posible. Si los caballeros tienen la bondad de esperarme abajo, me reuniré con ustedes en cuanto termine. Están poniéndome nervioso y podría caérseme una pesa encima de alguno de ustedes.
Harrold desplazó el peso del cuerpo de una pierna a otra y, al cabo de un momento, asintió con la cabeza.
– Estaremos en el vestíbulo -contestó.
– Diviértanse -dije, y observé en el espejo cómo se alejaban.
Acabé los ejercicios con mucha calma, me di una larga ducha y hablé del futuro de los Pirates con el hombre que limpiaba el vestuario. Cuando calculé que Harrold y el actor porno ya habían pasado tiempo suficiente mirando el reloj, bajé al vestíbulo en ascensor y esperé a que se acercasen. La expresión de Harrold, advertí, oscilaba entre la exasperación y el alivio.
Harrold insistió en que los acompañase en su Mercedes, pero, a pesar de sus protestas, decidí seguirlos en mi Mustang. Tuve la impresión de que mi testarudez iba a más conforme me adentraba en la treintena. Si Harrold me hubiese propuesto ir en mi propio coche, seguramente me habría encadenado a la columna de dirección del Mercedes hasta que accediesen a llevarme.
El Mustang era un Boss 302 de 1969, y sustituía al Mach 1 que me habían destrozado a balazos el año anterior, El 302 me lo había suministrado Willie Brew, que tenía un taller mecánico en Queens. Los alerones y los guardabarros eran un tanto aparatosos, pero cuando aceleraba se me saltaban las lágrimas, y Willie me lo había vendido por ocho mil dólares, unos tres mil por debajo del precio de mercado para un coche en esas condiciones. El lado negativo era que bien podría haber llevado escrito en un costado el rótulo ETERNA ADOLESCENCIA en grandes letras negras.
Seguí al Mercedes en dirección sur hasta salir de Portland y luego por la Interestatal 1. En Oak Hill doblamos al este y permanecí tras él a unos constantes cincuenta kilómetros por hora hasta el extremo del cabo. En el Black Point Inn, los huéspedes, sentados con copas en la mano tras las ventanas panorámicas, contemplaban Grand Beach y Pine Point. Un coche patrulla del Departamento de Policía de Scarborough avanzaba lentamente por la carretera para asegurarse de que todos respetaban el límite de velocidad y ningún indeseable rondaba por allí el tiempo suficiente para estropear la vista.
La mansión de Jack Mercier estaba en Winslow Homer Road y ya se veía desde la antigua casa del pintor que daba nombre a la calle. Cuando nos aproximábamos, se abrió una barrera accionada electrónicamente y, procedente de la casa, vino hacia nosotros un segundo Mercedes en dirección a Black Point Road. En el asiento trasero viajaba un hombre menudo de barba oscura tocado con un solideo. Nos miramos cuando los dos coches se cruzaron y él me saludó inclinando la cabeza. Su cara me resultó familiar, pensé, pero no lo identifiqué. A continuación, el camino quedó despejado y seguimos adelante.
Mercier vivía en una enorme mansión pintada de blanco con jardines ornamentales y tantas habitaciones que tendrían que organizar una partida de rescate si alguien se perdía camino del baño. El hombre del bigote fue a aparcar el Mercedes mientras yo entraba detrás de Harrold por la gran puerta de dos hojas. Ya en el vestíbulo me condujo a una habitación situada a la izquierda de la escalera principal. Era una biblioteca amueblada con sofás y sillones antiguos. Los libros cubrían tres paredes hasta el techo; en la pared que daba al este, una ventana ofrecía vistas del jardín con el mar de fondo, y junto a ella había un escritorio y una silla y, a la derecha, un pequeño bar.

Harrold cerró la puerta cuando entré y me dejó allí examinando los lomos de los libros y las fotografías de la pared. Los libros abarcaban desde biografías de políticos hasta obras históricas, en su mayoría tratados sobre la guerra de Secesión, Corea y Vietnam. No incluían literatura. En un rincón se alzaba una pequeña vitrina. Contenía libros distintos a los de los estantes abiertos. Tenían títulos como Mito e historia en el Apocalipsis; El Apocalipsis y el milenarismo en la poes í a rom á ntica inglesa; El Apocalipsis: fin del mundo e imperio y Lo sublime apocal í ptico. Eran lecturas alegres: libros de cabecera para el fin del mundo. También había biografías críticas de los artistas William Blake, Alberto Durero, Lucas Cranach el Viejo y Jean Duvet, además de facsímiles de lo que parecían textos medievales. Finalmente, en el estante superior, vi doce delgados volúmenes casi idénticos, todos encuadernados en piel negra y con seis bandas doradas en el lomo dispuestas en tres grupos equidistantes. En la base de cada lomo figuraba la última letra del alfabeto griego: omega. La cerradura no tenía llave, y las puertas permanecieron cerradas cuando di un ligero tirón para probar.
Dirigí mi atención a las fotografías de la pared. Incluían retratos de Jack Mercier con varios miembros de la familia Kennedy y de la familia Clinton, e incluso con un caduco Jimmy Carter. Otras mostraban a Mercier de joven en diversas poses atléticas: ganando carreras, simulando lanzar un balón de fútbol, llevado en hombros con veneración por sus compañeros de equipo. Había asimismo homenajes de universidades agradecidas, galardones enmarcados de organizaciones benéficas presididas por estrellas de cine, e incluso unas cuantas condecoraciones otorgadas por naciones pobres pero orgullosas. Parecía la peor pesadilla de un fracasado.
Una fotografía más reciente atrajo mi atención. En ella, Mercier aparecía sentado a una mesa, junto a una mujer de unos sesenta años con una elegante chaqueta negra entallada y un collar de perlas. A la derecha de Mercier estaba el hombre con barba que había pasado junto a mí en el Mercedes, y a su lado un personaje que reconocí por sus apariciones en los noticiarios de televisión de máxima audiencia, generalmente con actitud triunfal en lo alto de la escalinata de algún juzgado: Warren Ober, de Ober, Thayer & Moss, uno de los bufetes más importantes de Boston. Ober era el abogado de Mercier, y bastaba mencionar su nombre para que la mayor parte de sus adversarios huyese al monte. Cuando Ober, Thayer & Moss aceptaban un caso, llevaban tal número de abogados a la sala que apenas quedaba espacio para el jurado. En presencia de ellos, incluso los jueces se ponían nerviosos.
Читать дальше