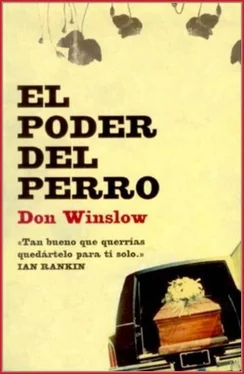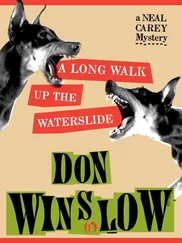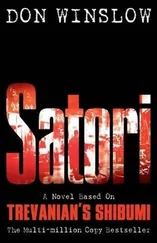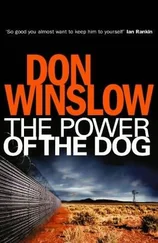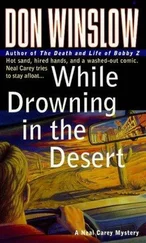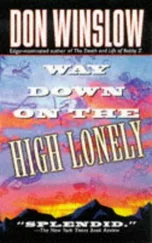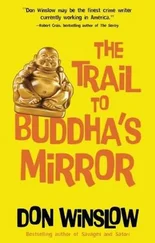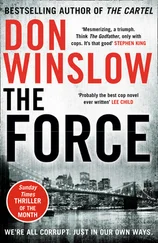Consulta su reloj y no le gusta lo que ve. Es la una y diez, y su hombre lleva un retraso de diez minutos. Podría ser tan solo la dificultad de recorrer el traicionero terreno de noche. Su chico podría haberse extraviado en alguno de los numerosos cañones, o subido por la cresta equivocada, o…
Deja de engañarte, dice, Ramos le acompaña, y Ramos conoce este territorio como si fuera su patio trasero, porque lo es.
Tal vez Ramos no consiguió convencerle, y el tipo decidió seguir siendo fiel a los Barrera. Tal vez se ha acojonado, ha cambiado de opinión. O tal vez Ramos no logró llegar a tiempo, y ahora yace en una cuneta con una bala en la cabeza. O un disparo en la boca, lo más probable, como les suele pasar a los soplones.
Justo entonces ve la luz de una linterna parpadear tres veces.
Hace parpadear la suya dos veces, quita el seguro de su revólver y se interna en el cañón, la linterna en una mano, la pistola en la otra. Al cabo de un minuto distingue dos figuras, una alta y gruesa, la otra baja y mucho más delgada.
El cura tiene aspecto desdichado. No lleva sotana ni alzacuello, sino una sudadera Nike con capucha, vaqueros y zapatillas de deporte. Muy apropiado, piensa Art.
Parece aterido y asustado.
– ¿Padre Rivera? -pregunta Art.
Rivera asiente.
Ramos la da una palmada en la espalda.
– Ánimo, padre. Ha elegido bien. Los Barrera le habrán matado tarde o temprano.
Eso era lo que querían que creyera, al menos. Fue Ramos, a instancias de Art, quien se encargó de abordarle. Encontró al cura corriendo como todas las mañanas, se acercó a su lado y le preguntó si le gustaba respirar aire puro, y si quería seguir respirándolo. Después le enseñó las fotos de algunos de los hombres que Raúl había torturado hasta la muerte, y añadió en tono risueño que, como era cura y todo eso, quizá se limitarían a pegarle un tiro.
Pero no pueden dejarle vivir, padre, le había dicho Ramos. Sabe demasiado. Miserable, mentiroso, lameculos. Puedo salvarle, no obstante, añadió Ramos cuando el hombre se puso a llorar. Pero tiene que ser pronto, esta noche, y tendrá que confiar en mí.
– Tiene razón -dice Art.
Cabecea en dirección a Ramos, y si los ojos de un hombre pueden sonreír satisfechos, los ojos de Ramos están sonriendo satisfechos.
– Adi ó s, viejo -le dice Ramos a Art.
– Adi ó s, viejo amigo.
Art toma a Rivera por la muñeca y le guía con dulzura hacia su vehículo. El cura deja que le conduzca como a un niño.
Chalino Guzmán, alias el Verde, patr ó n del cártel de Sonora, llega a su restaurante favorito de Ciudad Juárez para desayunar. Va cada mañana para tomar sus huevos rancheros con tortillas de harina, y si no fuera por las características botas de piel de lagarto verdes, cualquiera diría que es un granjero más que apenas vive de una tierra roja calcinada por el sol.
Pero los camareros saben quién es. Le conducen hasta su mesa habitual en el patio y le llevan café y el periódico de la mañana. Y sacan termos con café a sus sicarios, que esperan en coches aparcados delante del restaurante.
Justo al otro lado de la frontera se encuentra la ciudad texana de El Paso, a través de la cual el Verde pasa toneladas de cocaína, marihuana y algo de heroína. Se sienta y mira el periódico. No sabe leer, pero finge que sí, y en cualquier caso le gusta mirar las fotos.
Mira por encima del periódico y ve que uno de sus sicarios se acerca a un Ford Bronco aparcado delante para decirle que se mueva. El Verde se enfada un poco. Casi todos los residentes conocen las normas de esta hora de la mañana. Debe de ser un forastero, piensa, mientras el sicario llama con los nudillos a la ventanilla.
Entonces la bomba estalla y hace pedazos al Verde.
Don Francisco Unzueta, alias García Abrego, jefe del cártel del Golfo y patr ó n de la Federación, cabalga un corcel de color tostado con crin y cola blancas al frente del desfile del festival anual de su pequeño pueblo de Coquimatlán. El corcel trota, sus cascos repiquetean sobre los adoquines de la estrecha calle, y él va vestido de vaquero, tal como corresponde al patr ó n del pueblo. Describe un arco con su sombrero enjoyado para contestar a los vítores.
Desde luego que le vitorean. Don Francisco ha construido la clínica del pueblo, la escuela, el patio de recreo. Incluso pagó el aire acondicionado de la nueva comisaría de policía.
Sonríe a la gente y agradece elegantemente su gratitud y amor. Reconoce a algunos individuos de entre la multitud y procura saludar a los niños. No ve el cañón de una ametralladora M-60, que asoma por la ventana de un segundo piso.
La primera ráfaga de balas calibre 50 se lleva su sonrisa, junto con el resto de la cara. La segunda le destroza el pecho. El caballo relincha de terror, se encabrita y corcovea.
La mano muerta de Abrego continúa sujetando las riendas.
Mario Aburto, un mecánico de veintitrés años, espera entre la inmensa multitud aquel día, en el barrio pobre de Lomas Taurinas, cerca del aeropuerto de Tijuana.
Lomas Taurinas es una colonia de cabañas y chozas improvisadas, en una cañada de las montañas desnudas y fangosas que flanquean el lado este de Tijuana. En Lomas Taurinas, cuando no te estás atragantando con el polvo, estás resbalando en el barro que desciende desde las colinas erosionadas, y a veces se lleva las chozas con él. Hasta hace poco, el agua corriente significaba que construías tu choza sobre uno de los miles de riachuelos (agua que corre literalmente a través de tu casa), pero la colonia recibió en fecha reciente cañerías de agua y electricidad como recompensa a su lealtad al PRI. De todos modos, gran parte del suelo embarrado es una cloaca abierta al aire libre y un vertedero que poco a poco se va llenando.
Luis Donaldo Colosio está flanqueado por quince soldados de paisano del Estado Mayor, los guardaespaldas del presidente. Un escuadrón especial de ex policías de Tijuana, contratados para fortalecer la seguridad en las paradas de la campaña electoral, se halla diseminado entre la muchedumbre. El candidato habla desde un camión de mudanzas aparcado en una especie de anfiteatro natural situado en el fondo de la cañada.
Ramos vigila desde la pendiente, con sus hombres apostados en diferentes puntos del anfiteatro. Es una tarea difícil, la multitud es numerosa, estridente y fluida como barro. La gente se había apiñado alrededor del Chevy Blazer rojo cuando avanzó poco a poco por una calle hasta entrar en el barrio, y le preocupa a Ramos que ocurra lo mismo cuando Colosio se marche.
– Se va a armar un pollo -dice para sí.
Pero Colosio no vuelve al coche cuando termina el discurso.
En cambio, decide ir a pie.
«Nadar entre la gente», como dice él.
– ¿Que va a hacer qué? -grita Ramos por la radio al general Reyes, el jefe de la guardia del ejército.
– Va a ir a pie.
– ¡Está loco!
– Es lo que él quiere.
– ¡Si hace eso, no podremos protegerle! -dice Ramos.
Reyes es miembro del Estado Mayor mexicano y segundo de a bordo de la guardia personal del presidente. No va a aceptar órdenes de un piojoso poli de Tijuana.
– Su trabajo no es protegerle -resopla-. Nosotros somos los responsables.
Colosio escucha la conversación.
– ¿Desde cuándo necesito protección del pueblo? -pregunta.
Ramos ve impotente cómo Colosio se zambulle en un mar de gente.
– ¡La cabeza alta! ¡La cabeza alta! -grita por radio a sus hombres, pero sabe que pueden hacer poca cosa. Aunque sus hombres son estupendos tiradores, apenas pueden ver a Colosio entre la muchedumbre, y mucho menos abatir a un posible asesino. No solo no pueden ver, sino que apenas pueden oír, pues los altavoces montados sobre el camión empiezan a emitir a toda pastilla cumbias de Baja.
Читать дальше