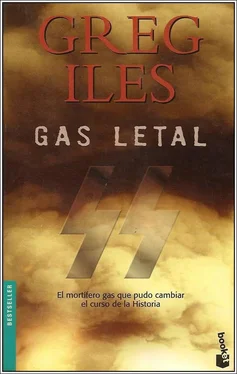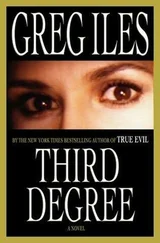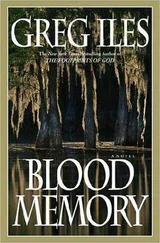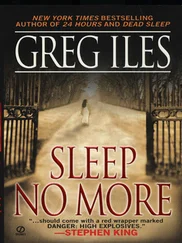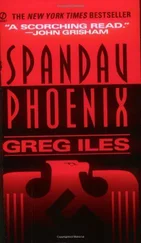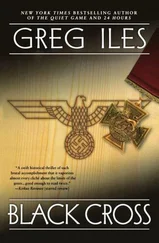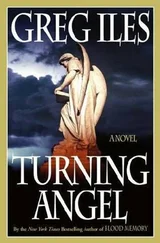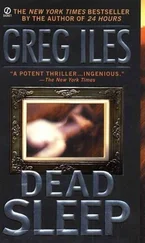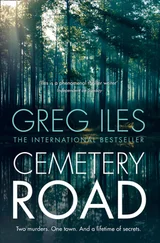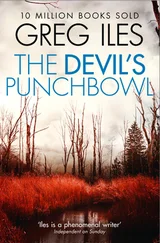– ¿Los ve? -preguntó McConnell con sorna.
– Está oscuro.
– Sé que hice mal -dijo Anna. Se apartó el pelo de los ojos. -Debí quedarme, pero no pude. Me habría vuelto loca al ver a Schörner. Le dije al guardia que el corazón estaba débil, que no podía hacer más por él. Que Schörner me mandara buscar si me necesitaba.
– Estúpida -masculló Stern desde la ventana-. Blod! Seguro que Schörner la mandará buscar.
– No me importa -susurró Anna-. No me importa nada.
– Será mejor que le importe si no quiere morir.
– Mejor. ¿No entiende? Maté a un amigo. Un chico. ¡Lo asesiné! Nadie debería verse en esa situación. ¡Nadie!
– Así es la guerra.
– ¿La guerra? -Anna bordeó la mesa y se abalanzó sobre él. -¿Qué sabe usted de la guerra?
McConnell, atónito, vio a la enfermera alemana apoyar las dos manos en el pecho de Stern y empujarlo violentamente contra la pared.
– ¿Qué ha hecho usted? ¡Hablar y nada más! Pura cháchara. Estoy harta de oírlo. Si cree que vienen los SS, váyase de una vez. Vamos, corra. Gasee todo el campo. Mate a todos los prisioneros, ¿qué carajo me importa? Vamos, hágalo si es tan valiente.
Su rostro estaba pálido. Cuando se tambaleó, McConnell la atrajo hacia él.
Ella lo permitió.
– Jonas -dijo suavemente-, creo que llegó el momento de pensarlo.
– ¿De qué está hablando?
– Lo sabe muy bien.
Stern se volvió a la ventana. Fingió vigilar el camino.
– Dijimos que salvaríamos a los prisioneros.
– Será mejor que se apuren -dijo Anna, apretando el rostro contra el pecho de McConnell-. Fusilaron a otros diez.
– ¡Cómo!-Stern se volvió bruscamente y la miró como si esperara recibir un balazo. -¿A quién mataron?
Anna levantó la cabeza.
– A cinco judías y cinco polacos.
Stern parpadeó varias veces. Su alivio era evidente.
– Pero, ¿por qué fusilaron a esa gente?
– Schörner sabe que pasa algo raro en el campo. Al principio pensó que los paracaídas y todo lo demás tenían que ver con Peenemünde, pero ahora no. Para colmo, parece que se extravió una patrulla SS.
McConnell alzó la cabeza y miró a Stern a los ojos.
Anna le puso una mano en el pecho como para agradecerle, luego se enderezó, fue al aparador y encendió tres velas. A veces olvidaban que la luz eléctrica podía llamar la atención de personas indeseadas.
– En realidad, Schörner me hizo ir al campo para interrogarme. Cree que hay un traidor, probablemente entre el personal de enfermería o el de laboratorio. La ejecución de los prisioneros es cosa de Sturm: es su método para poner fin a las filtraciones.
Cuando Anna fue a la estufa a preparar un poco de ese horrible café de centeno, McConnell decidió que se había repuesto, al menos momentáneamente. Se sentó a horcajadas de una silla y apoyó los brazos sobre el respaldo, como hacían los viejos en su pueblo.
– Escuche, Stern -dijo suavemente-, juro por Dios que no vine aquí a matar inocentes. Pero últimamente me he enterado de algunas cosas… Empiezo a entender por qué los ingleses intentaron esta misión demente. Tratamos de salvar a los prisioneros. Hicimos todo lo posible. Dos buenos combatientes murieron al tratar de ayudarnos, qué joder. Hay que mirar la realidad de frente. Fallamos. Fracasamos, y no queda otra alternativa que volver al plan original.
Stern echó una ojeada furtiva alrededor.
– Eso es justamente lo que no quiero hacer.
– Entonces, ¿qué quiere? ¿Huir a la costa? ¿Abordar el submarino mientras esta máquina de muerte de los nazis sigue funcionando como un reloj suizo?
Stern puso cara de que, en verdad, no era mala idea.
– ¿Quiere una muestra de Soman, doctor? Puedo conseguirla esta misma noche. Yo mismo iré a la fábrica. Déme una de sus minigarrafas.
McConnell alzó los brazos, desconcertado.
– ¿Se puede saber qué mierda pasa? Todos sabemos que el objetivo principal de esta misión no es ese sino convencer a los alemanes de que tenemos gases neurotóxicos y estamos dispuestos a usarlos.
Stern dejó su Schmeisser sobre la mesada y se sentó junto a la mesa.
– ¿Está usted dispuesto a usarlos, doctor? ¿Está dispuesto a matar a los prisioneros del campo, sean hombres, mujeres o niños?
– Creo que sí, y que Dios se apiade de mi alma -declaró McConnell. En ese momento recordaba el diario de Anna. -Hasta anoche dudaba de que los nazis fueran capaces de usar Sarin o Soman. Ahora… bueno, no me quedan dudas. ¿Cree que me gusta darle la razón a Smith? Es un hijo de puta maquiavélico e intrigante. Pero ahora estoy convencido de que sólo esta misión u otra parecida podrá impedir que los nazis usen los gases.
– ¿Qué es lo que lo volvió tan sanguinario? Ayer era pacifista. ¿Se puede saber qué dice ese diario?
Anna se volvió desde la estufa para mirar fijamente a McConnell.
– Se lo mostré -confesó él-. Stern, ese diario describe lo que yo jamás hubiera creído.
– ¿Qué es? ¿El exterminio premeditado de miles de judíos?
– No. Eso es horrible, pero no es novedoso. Ha sucedido muchas veces en la historia. La diferencia es que los nazis encargaron esa tarea a los médicos. Han trastrocado los valores humanos hasta tal punto, que los que deben curar son los principales asesinos.
– ¿Cree que un médico asesino es distinto de cualquier otro asesino? -preguntó Stern con desdén.
– Precisamente. El médico jura defender la vida. No hacer mal a nadie : esa es la primera ley de la medicina. El médico asesino es peor que el sacerdote asesino. Los papas y los curas han dirigido algunas de las peores masacres de la historia. Pero el asesinato en masa premeditado en nombre de la ciencia médica es algo inédito. La máquina de propaganda de Hitler ha inculcado una especie de mentalidad biopolítica en el pueblo alemán. Los ha convencido de que ciertas razas, entre ellas la judía, son bacilos mortales que deben ser erradicados. Hay toda una generación de médicos alemanes que parece creer que mata a millones de personas por el bien del organismo nacional. Una vez, usted me aleccionó sobre el mal.
Bueno, me convenció, ¿entiende? Si existe el mal en estado puro, son los nazis.
– Palabras -dijo Stern con una risotada amarga-. Usted es un intelectual, tiene que encontrarle un significado grandioso a lo que fuera. ¿Recuerda lo que le dije el día que lo conocí? Los nazis comprenden la verdadera naturaleza humana. La usan tal como es. Del hambre de poder hicieron una religión. ¡Y vaya si es efectiva! Lo es en cualquier lado, doctor, incluso en su país. ¿Cuántos de sus colegas no disputarían un puesto con la facultad de decidir quién vivirá y quién morirá? A cualquiera le gusta hacer el papel de Dios.
– Usted sabe que no es así, Stern. Pero, lamentablemente, tendremos que cumplir ese papel esta noche.
"Hitler no ha dado rienda suelta a la verdadera naturaleza humana -prosiguió McConnell ante el silencio de Stern-. Dio un salto tan tremendo hacia la locura que aun hoy nadie comprende la magnitud de lo que sucede. Pero usted y yo, sí. Por eso tenemos la obligación de hacer algo.
– ¡Pero usted dijo que el gas neurotóxico inglés no va a funcionar!
– Tal vez sí. Tenemos que intentarlo.
Stern alzó los brazos:
– ¡Bueno, adelante! Inténtelo.
– Lo haré si hace falta. ¿Por qué no me dice qué le pasa? Cuando llegamos, estaba dispuesto a sacrificarse y a matar a cualquiera con tal de llevar a cabo la misión. Ahora se niega. Durante dos días estuvo convencido de que el gas era eficaz. Ahora no. Anoche sucedió algo, Jonas. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que me está ocultando?
– Está loco. -Se levantó y empezó pasearse por la cocina. Los músculos de sus brazos estaban tensos como cables.
Читать дальше