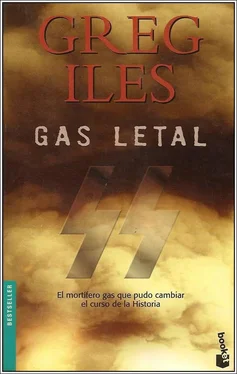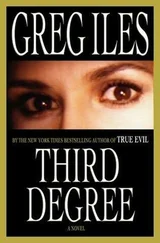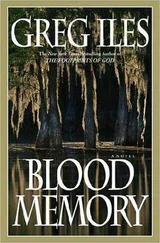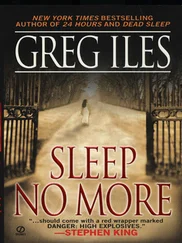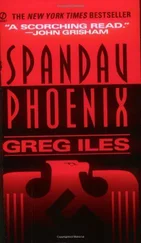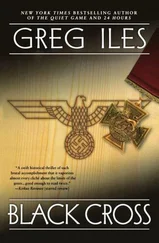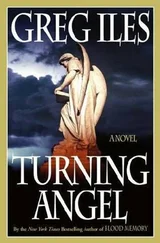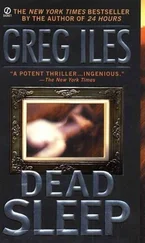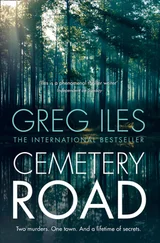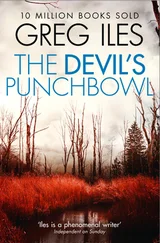– Yo era carnicero -dijo-. A veces tengo la oportunidad de carnear. -Sonrió con malicia: -Me gusta el salchichón nazi, cuando lo consigo.
Stern rió a su vez y luego, hablando una mezcla de alemán y polaco, le explicó lo que quería. Stan Wojik escuchaba atentamente y asentía en cada pausa. McConnell lo entendía a medias. Stern y el mayor de los Wojik comían queso mientras conversaban, pero Miklos se sentó junto a Anna y sus ojos no se apartaron de la cara de la enfermera.
Finalmente, Stan se volvió hacia McConnell y le preguntó en alemán:
– ¿Eres norteamericano?
– Sí.
– Dile a Roosevelt que necesitamos armas. Las necesitamos en Varsovia, pero Stalin no quiere entregarlas. Dile a Roosevelt que si estamos armados, nosotros mismos derrotaremos a los nazis. No tenemos miedo.
McConnell comprendió que era inútil tratar de explicarle que sus posibilidades de hablar con el Presidente de la nación eran poco menos que nulas.
– Se lo diré -aseguró.
Se sorprendió cuando Stern sacó una hoja de papel de su bolsillo y la entregó a Stan Wojik. El polaco también parecía sorprendido, y McConnell se acercó para leerla. Era un mensaje en inglés, con traducciones al polaco y al alemán:
CÓDIGO: ATLANTA Frec: 3140 Solicito ataque aéreo de distracción muy cerca pero no sobre TARA el 2115144 a las 20:00 en punto. Absolutamente esencial para éxito misión. BUTLER y WILKES.
– ¿Le parece prudente? -preguntó McConnell-. ¿Qué pasa si lo pescan con eso?
Stern se encogió de hombros:
– Si sucede, esa nota será el menor de nuestros problemas. Como usted dijo, sin esa incursión aérea en el momento y el lugar exactos, el plan fracasará. Vale la pena correr el riesgo para que transmita el mensaje correctamente.
Stan Wojik asintió.
– ¿Dónde viven? -preguntó McConnell, incapaz de reprimir su curiosidad.
Miklos rió:
– Somos de Warsow, en la frontera entre Polonia y Alemania.
– ¿Varsovia?
– Warsow -dijo Stern-. Es un pueblo cerca de la isla de Usedom. Allí estaba la fábrica de cohetes hasta que la trasladaron a Peenemünde después de la gran incursión aérea de agosto.
– Siguen con los experimentos -terció Stan Wojik, que había entendido-. Los cohetes cruzan Polonia. Aviones sin piloto. Armas muy peligrosas.
– ¿Todavía hay una guarnición SS en Peenemünde? -preguntó Stern.
– Hay algunos SS, sí.
– ¿Tuvieron que abandonar Warsow? -preguntó McConnell.
Stan se encogió de hombros:
– Difícil combatir alemanes en la ciudad.
– ¿Viven en los bosques?
– Donde indique Londres. Siempre en movimiento.
Era el fin del encuentro. Anna sacó el resto de la comida del talego de McConnell pata entregarla a los polacos. Miklos le agradeció efusivamente, pero Stan sólo tenía ojos para la metralleta Schmeisser de Stern. Impulsivamente, McConnell sacó la suya de su talego y por medio de gestos indicó a Stan que estaba dispuesto a cambiarla por el Mauser de corredera y una caja de proyectiles. Stern iba a oponerse, pero a último momento cambió de opinión. Hicieron el trueque.
En el momento de separarse, Stan Wojik hizo un gesto con su flamante metralleta y preguntó a Stern si de veras engañaba a los alemanes con su uniforme.
Stern sufrió una súbita transformación que dejó atónitos a los cuatro, pero sobre todo a McConnell y Anna: separó los pies, enderezó los hombros, se llevó las manos a las caderas y rugió una serie de órdenes en alemán.
El polaco grandote dio un paso atrás y su mano se posó en el mango de la cuchilla.
– ¡Lo hace demasiado bien! -dijo a McConnell con una risita nerviosa-. Cuidado, que no le vaya a gustar demasiado.
Stern abandonó su pose marcial y le estrechó la mano nuevamente.
– ¿El transmisor tiene suficiente alcance?
– Suecia está apenas a ciento sesenta kilómetros. -El polaco sonrió y se golpeó el amplio pecho. -Si no obtenemos confirmación, robaré un bote e iré yo mismo. Tendrá las bombas, amigo mío. Adiós.
– Dowidzenia -dijo Stern.
Volvían por el camino de Dettmannsdorf cuando Stern rompió el silencio:
– Es la clase de valiente que no va a sobrevivir a la guerra. Nadie le dará una medalla, y va a morir solo y con los ojos vendados, parado frente a un paredón de ladrillos.
– Cállese -dijo Anna-. Aunque sea cierto, de nada sirve hablar de eso.
McConnell estuvo de acuerdo.
Volvieron a la casa de Anna sin inconvenientes. Los problemas empezaron al anochecer, cuando McConnell y Stern fueron en busca de las garrafas que necesitaban para convertir el refugio antiaéreo de los SS en una trampa mortal. En tres ocasiones tuvieron que echar cuerpo a tierra sobre la nieve para evitar las patrullas con perros. Los soldados iban en pareja, generalmente a pie. Una moto con sidecar había pasado por la estrecha picada, alzando una ola de nieve al tomar la curva.
Antes de salir, Stern le había dicho a McConnell que bastaban los uniformes alemanes para desalentar cualquier intento de interrogarlos, pero hasta el momento no había demostrado interés en poner a prueba su teoría.
Cuando llegaron al poste de donde pendían las garrafas, McConnell contuvo el aliento, atónito. Los puntales eran gruesos como robles, y un gran travesaño los unía en lo alto. Apenas alcanzaba a divisar un objeto que pendía del cable, pero era imposible distinguir su forma entre el follaje. Aunque le parecía imposible trepar hasta el travesaño en la oscuridad, Stern se apresuró a demostrar que sus bravatas en Achnacarry no eran meras fanfarronadas. Se calzó las clavijas de escalar y, a pedido de McConnell, una máscara antigás (aunque era poco menos que inútil sin el equipo completo), sujetó una soga enrollada a su cinturón y asaltó el poste con la agilidad de un chimpancé. Cuarenta segundos después del primer envión, ya estaba sentado sobre el travesaño a veinte metros del suelo.
McConnell oyó un suave tintinear, pero nada más. Al cabo de quince minutos, apareció la primera garrafa de gas en medio de la oscuridad sobre su cabeza. El tubo camuflado descendía silenciosamente, oscilando en un lento arco mientras Stern lo bajaba por medio de la gruesa soga. Cuando McConnell trató de detener la oscilación para impedir que los disparadores a presión golpearan el suelo, la garrafa lo derribó.
Al verlo, Stern ató la soga al travesaño y bajó. Hombre prevenido, había desactivado los disparadores, y entre los dos bajaron la garrafa al suelo sin problemas. Después de repetir la operación, Stern tenía los músculos acalambrados por el esfuerzo excesivo.
– Tiene una mancha en el uniforme -advirtió McConnell después del segundo descenso.
– Alquitrán -dijo Stern al quitarse la máscara antigás empapada de sudor-. La enfermera tendrá que limpiarlo. ¿Listo?
– ¿Cree que podremos arrastrarlas?
– Si queremos seguir vivos hasta la mañana, no. Las huellas llevarían a los SS derecho al escondite. ¿En qué piensa, doctor?
McConnell se puso en cuclillas junto a una garrafa.
– Pensaba… si no sería posible probar el gas antes del ataque, para ver si actúa o no. Así sabríamos si vale la pena seguir adelante con esto.
– ¿Podemos hacerlo?
McConnell palpó uno de los disparadores y examinó la válvula de la garrafa.
– No lo creo, perderíamos todo el contenido de la garrafa. Cualquiera de estos disparadores volaría la tapa de la garrafa y no habría manera de impedir el escape del gas.
– ¿Qué importa? Hagámoslo. Una garrafa alcanzará para matar a todos en el refugio.
– Usted no entiende. Si vaciamos una garrafa y el gas actúa, no quedará una criatura viva en cien metros a la redonda. Las patrullas de Schörner lo descubrirían en poco tiempo y además oirían el ruido del disparador. Y además, aunque tuviera puesto el equipo, no quisiera estar cerca cuando escape el gas. Es demasiado peligroso. -Se levantó. -Así que no habrá ensayo general. Vámonos.
Читать дальше