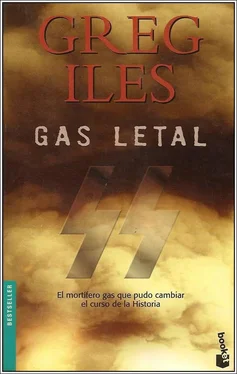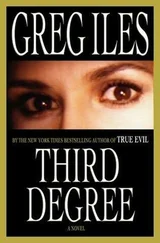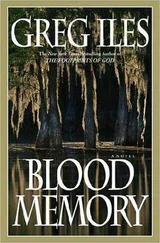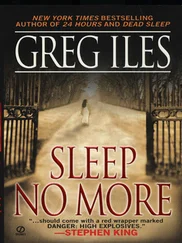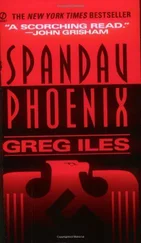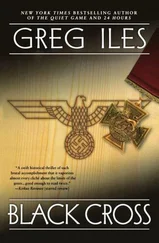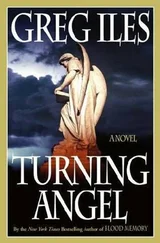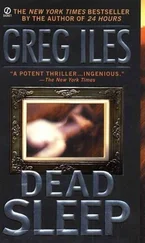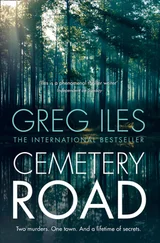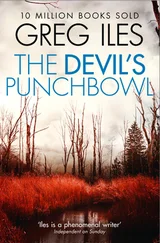Stern sintió que sus manos temblaban. Al abrazar a su padre después de once años de separación, fue como si se derritiera una camisa de hielo que le envolvía el corazón. Todo lo que había pensado enrostrarle si alguna vez tenía la oportunidad -su estúpida obstinación en permanecer en Alemania, su crueldad al obligar a su esposa e hijo a partir hacia Palestina sin su protección-, todo eso se borró de su mente al ver el estado lamentable de su padre.
Avram Stern no había reconocido a su propio hijo. Cuando Jonas dijo su nombre hebreo y el nombre de su madre, el zapatero cayó como fulminado. Mientras Rachel Jansen mantenía apartadas a las mujeres, hablaron de muchas cosas, pero Jonas fue rápidamente al grano. En un susurro casi inaudible, pidió a su padre que saliera del campo con él.
Avram se negó. Jonas no podía creerlo. ¡Igual que en Rostock!
Pero había una diferencia. Diez años antes, Avram se había negado a creer que Hitler traicionaría a los veteranos de la guerra. Las ilusiones se habían desvanecido, pero seguía tan obstinado como siempre. Decía que su conciencia le prohibía abandonar a otros judíos a la suerte que les aguardaba en Totenhausen. Jonas discutió con vehemencia -estuvo a punto de revelar la verdad sobre la misión-, pero no logró conmover a Avram. La única concesión que pudo arrancarle fue que si Jonas ayudara a todos a escapar, él también huiría. Y así, desbordando de furia e impotencia, Jonas le dijo a su padre que durmiera en la cuadra de las mujeres hasta su regreso.
Al volver a pie por las colinas, Stern se tranquilizó lo suficiente para pensar en un plan. La obstinación de su padre le obligaba a acometer una empresa que el mismo jefe del SOE consideraba imposible: encontrar la manera de matar a los guardias SS de Totenhausen con el gas tóxico y a la vez salvar a los prisioneros. Para eso necesitaba la ayuda de McConnell. Esa dependencia le era tan detestable como su propia incapacidad para llevar a cabo el plan original. Y no tenía la menor intención de revelar su debilidad al norteamericano.
– Estoy dispuesto a tratar de salvar a los prisioneros -declaró Stern entre dientes-. Si usted me ayuda a matar a los SS, tomar las fotos que necesitan los ingleses y robar una muestra de Soman. Si se niega a ayudarme, atacaré y todos morirán, incluso tal vez usted y Fráulein Kaas.
– Cálmese -lo instó McConnell-. Siéntese y cierre el pico por un minuto, nada más.
Anna enderezó la silla y la colocó detrás de Stern, pero él no se sentó.
McConnell trató de sondear los pensamientos detrás del brillo cristalino de sus ojos, pero era como tratar de leer a través de un cristal de cuarzo negro. Stern tenía sus propias razones y se negaba a revelarlas, al menos por el momento.
– Está bien -dijo McConnell después de unos segundos de silencio-. Me parece un trato justo. Le ayudaré.
Más conmocionado por ese brusco cambio de posición que McConnell al escuchar su oferta, Stern tanteó torpemente hasta encontrar la silla y se sentó junto a la mesa.
– No pensó que me convencería tan fácilmente, ¿eh? Bien, pero antes de festejar, dígame cómo piensa matar a ciento cincuenta soldados de las SS sin matar a los prisioneros.
– Usted es el que quiere salvarlos -adujo Stern precipitadamente-. Dígame usted qué hacer.
McConnell tuvo una impresión fugaz de que las palabras de Stern no se correspondían con sus pensamientos. No tenía pruebas de ello; lo cierto era que Stern casi siempre decía exactamente lo que pensaba y por eso sus palabras transmitían convicción. Sin embargo, su última frase sonaba falsa, exagerada. Pero, ¿qué podía ocultar detrás de esas palabras?
– Dicen que usted es un genio -prosiguió Stern para cortar el silencio-. Llegó el momento de demostrarlo.
– Lo haré -aseguró McConnell mientras sus ojos y oídos evaluaban la nueva personalidad que se presentaba ante él-. Encontraré la manera de hacerlo.
Media hora y dos cafeteras después, McConnell aún no había encontrado la solución. Los tres estaban encorvados en torno de la mesa como estudiantes que deben resolver un problema difícil de cálculo numérico. Stern había sugerido realizar un asalto veloz de tipo comando pata liberar a los prisioneros antes de gasear el campo, pero cualquier variante de esa idea necesitaba por lo menos una docena de hombres y ejecución milimétrica. Sus ideas no ayudaron a McConnell a encontrar la solución, pero sí confirmaron sus sospechas de que Stern -por los motivos que fuesen- realmente deseaba salvar a los prisioneros.
Fue Anna quien le dio la pista. Stern relataba cómo su grupo guerrillero había intentado asaltar una fortificación británica, cuando Anna lo interrumpió con la exclamación:
– ¡Ach , la Cámara E!
– ¿Cómo? -dijo Stern, sorprendido.
– La Cámara Experimental. Es una cámara sellada en el fondo del campo donde Brandt realiza sus experimentos con gases.
– ¿Qué pasa con eso? -preguntó McConnell.
– Los SS la evitan como si fuera un pabellón de apestados. Estaba pensando, ¿qué pasa si encerramos a los prisioneros ahí? Los llevamos de a poco una media hora antes del ataque. Los prisioneros estarían a salvo allá adentro mientras los SS morirían gaseados afuera.
Stern la miró con admiración:
– Es una idea brillante.
– Un momento -dijo McConnell-. ¿Cuáles son las dimensiones de la cámara?
La sonrisa de Anna se desvaneció.
– No la conozco por dentro, pero… sí, tiene razón. Es muy pequeña. Desde afuera no lo parece, pero tiene una doble pared. Es como una cámara dentro de otra. A ver si recuerdo… he leído los informes. Tiene nueve metros cuadrados, si no recuerdo mal.
– Es muy poco -dijo McConnell-. ¿Y la altura?
– Apenas la suficiente para que un hombre alto pueda estar de pie. Unos dos metros.
– No es mucho. ¿Cuántos son los prisioneros?
Meneó la cabeza:
– Después de las represalias de hoy quedan doscientos treinta y cuatro.
– Es imposible.
– Tiene razón -opinó Stern-. No entrarían ni la mitad de los prisioneros. ¡Diablos! Tiene que haber una forma.
McConnell puso las manos sobre la mesa y permaneció inmóvil durante casi un minuto mientras su mente exploraba las variantes posibles de la idea de Anna.
– Me parece que la hay -manifestó por fin.
– ¿Cómo? -exclamó Stern-. ¿Se le ocurre una idea?
– Desde el punto de vista conceptual, Anna tiene razón sobre la Cámara E. El problema es cómo gasear a los SS y a la vez proteger a los prisioneros. Pero ella lo aborda al revés.
– ¿Quiere decir que habría que encerrar a los SS en la cámara mientras los prisioneros están a salvo en el exterior?
– En teoría, sí.
– ¡Pero los SS nunca se acercan a la cámara! Además, son ciento cincuenta.
McConnell no pudo reprimir una sonrisa.
– Tiene razón, sin duda. Pero también es indudable que el arquitecto que diseñó Totenhausen fue lo suficientemente previsor para incluir un refugio antiaéreo en los planos.
Lo miraron fijamente al comprender el significado de lo que acababan de escuchar.
– Cielos, tiene razón. Es un túnel largo, con capacidad más que suficiente para encerrar a todos los SS del campo.
– Eso es -dijo Stern con voz alterada por la euforia-. Introducimos dos garrafas en el túnel, buscamos la manera de que los SS corran a buscar refugio y auf Wiedersehen … misión cumplida. Ese gas debe ser doblemente eficaz en un recinto cerrado.
– Diez veces más eficaz que al aire libre -afirmó McConnell-. Además, eliminamos el factor viento.
Stern meneó la cabeza:
– Smith tiene razón, doctor. Usted es un genio.
McConnell inclinó la cabeza con falsa modestia.
Читать дальше