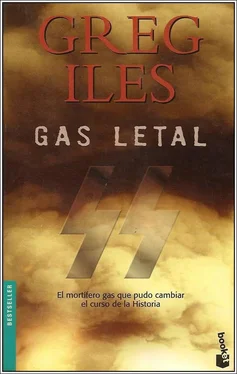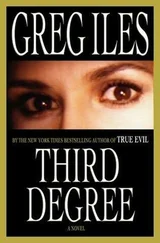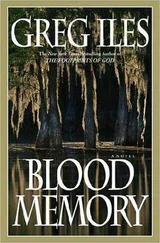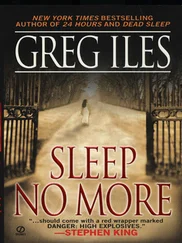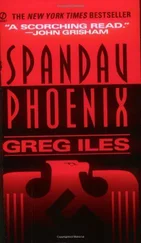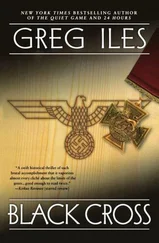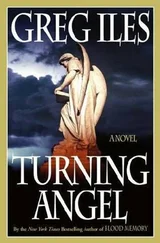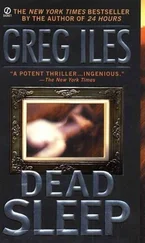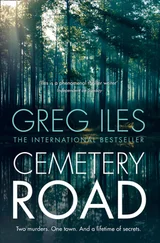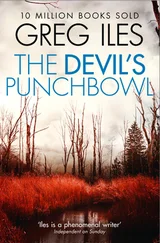– Tres instructores -dijo-. A veces nos cansamos de servir de niñeras a los cachorros como ustedes. Me parece que ésta será la última incursión comando de la guerra. Quiero decir, en el sentido tradicional. Disparar y huir, como se dice.
– Para ustedes es como un juego, ¿no? -dijo Stern, hosco-. La guerra es un juego.
McShane no dejó de sonreír, pero sus ojos se entrecerraron.
– A veces. Y no está mal. Así, cuando las cosas se ponen feas, uno mantiene el equilibrio. Pero le diré una cosa. Cuando la Luftwaffe arrasaba Londres y los muchachos de la Fuerza Aérea caían como moscas sobre el Canal, eso no era un juego. Churchill nos hizo cruzar a Europa sólo para demostrarle a Hitler que Inglaterra no se entregaba. Nos destrozaron. En esos dos años perdí más de un buen compañero. Bueno, pero ya llega el momento de ajustar las cuentas.
McShane dio un puntapié a la tercera garrafa que pendía del cable.
– La mayoría sólo espera la invasión. Pero los montañeses somos gente rencorosa. A veces, para nuestro propio mal. Smith me ofreció la oportunidad de dar un buen golpe a los hijos de puta, y no la iba a desperdiciar.
Stern jamás había pensado que se identificaría con un soldado británico, pero era justamente lo que sentía en ese momento.
– ¿Qué sabe sobre la misión, sargento?
McShane contempló las laderas grises.
– Sólo lo que necesito saber. Igual que usted. No quiero saber más. -Verificó que las clavijas estuvieran bien sujetas para iniciar el descenso. -Alégrese de que vaya yo. Necesitará ayuda.
– ¿Por qué lo dice? Sé cuidarme muy bien.
– ¿De veras? -McShane rió suavemente. -Espero que sepa esconderse mejor que a esa bicicleta. La encontré hace cuatro días.
Stern lo miró boquiabierto.
– No se preocupe. El coronel no está enterado. La llevé a la casa del campesino. -El montañés aferró la clavija que sostenía la garrafa. -Hará muy bien lo que tenga que hacer -dijo-. Smith sabe lo que hace. Eligió al hombre adecuado para la misión. -Sacó la clavija de un tirón. -Y yo soy el más adecuado para la mía. Si hay alguien capaz de colgar estas garrafas, guardar todo el equipo y huir sin que Adolf se dé cuenta de nada, somos los muchachos de Achnacarry.
La garrafa se deslizaba rápidamente por el cable. En verdad, era bueno saber que McShane le allanaría el camino. No sentía demasiada estima por los demás instructores, pero al cabo de cinco días de entrenamiento, debía reconocer que en su vida jamás había conocido soldados mejor entrenados.
La garrafa saltó al pasar el segundo travesaño y continuó el descenso hacia el lago.
– ¿Cuándo irán? -preguntó Stern-. Según mi cálculo, ya es hora.
– Se supone que las garrafas deben llegar de Porton Down dentro de una hora -dijo McShane con calma-. Mis muchachos y yo partiremos inmediatamente.
– ¿Esta noche? -preguntó Stern, excitado.
McShane se quitó el cinturón de seguridad, se bajó del travesaño y hundió las clavijas en el poste. Miró a Stern y sonrió:
– Ojalá estuviera ahí para ver las garrafas entrar en el campo. Qué espectáculo, ¿no? Una sola noche y no sale nadie con vida.
– Salvo McConnell y yo -dijo Stern.
– Exactamente -replicó McShane-. Eso es lo que quería decir.
Más allá del recodo del Arkaig, donde el cauce del río torcía hacia el castillo, McConnell guardó sus textos de química y alemán en una mochila de cuero e inició la marcha hacia el campamento. Estaba cansado, harto de estudiar y su estómago clamaba por alimentos. Tomó un atajo por una parte del bosque llamada Mile Dorcha , la Milla Negra. El motivo del nombre saltaba a la vista. Lo que había sido una huella abierta en el bosque se había convertido en un túnel bajo las ramas de los árboles. La senda en sí corría entre dos taludes cubiertos de musgo y líquenes. Uno esperaba oír en cualquier momento el martilleo de los cascos de un caballo y la aparición del jinete fantasma.
Lo que salió del bosque y sobresaltó a McConnell no fue un jinete, sino un hombre de unos sesenta años. Vestía una hermosa falda escocesa, una boina verde y borceguíes gastados. El extraño de ojos grises lo aguardaba inmóvil junto al camino. Cuando McConnell se acercó, alzó su bastón y dos dedos a guisa de saludo.
– Hola -dijo McConnell.
– Lindo día para pasear -replicó el hombre, y se puso a marchar a su lado.
– Así es -convino Mark.
El extraño no dijo más. McConnell no se sintió obligado a hablar ni, para su propia sorpresa, incómodo por el silencio. El caminante con falda parecía estar en total armonía con el entorno; formaba parte del paisaje, como el musgo y los troncos retorcidos. En el silencio fecundo, McConnell reflexionó sobre los hechos de la última semana. Había descubierto muchas cosas sobre sí mismo en Achnacarry. La operación de emergencia junto al río le había provocado un estado de euforia y a la vez le recordaba su vida antes del laboratorio en Oxford. Significaba el comienzo de una recelosa amistad con Stern. El judío taciturno se negaba a revelar qué clase de instrucción recibía, pero cada vez que McConnell oía un estampido sordo entre las laderas, en su mente veía a Stern accionar el detonador.
Después del incidente junto al río, lo había sorprendido en dos ocasiones más. El día anterior, los sargentos McShane y Lewis se habían acercado al trote, cargando sobre los hombros un grueso tronco de tres metros de longitud. Lewis tenía la rodilla vendada, pero se esforzaba por demostrar que Stern no lo había dejado fuera de combate. Cuando los dos sargentos fingieron entregar el tronco a McConnell, éste asombró a todos al cargarlo sobre su hombro y llevárselo por la cuesta, aparentemente sin esfuerzo. No les dijo que cuando era estudiante secundario, durante las vacaciones trabajaba en una fábrica de creosota, donde él y doce negros incansables cargaban palos enormes bajo el sol ardiente de Georgia nueve horas por día.
Por la noche, cuando él y Stern asistieron a un curso al aire libre sobre la cocina de supervivencia, McConnell entró a formar parte de las tradiciones de Achnacarry. El cocinero, un sargento, desafió al auditorio a identificar el animal cuya carne asada comían junto al fuego. Cuando los desconcertados comandos franceses -y Jonas Stern-oyeron que el manjar asado que tenían en la boca era rata de Achnacarry, huyeron en tropel hacia el río para vomitar. McConnell comió tranquilamente su ración y luego explicó que durante la Gran Depresión se había acostumbrado a comer caimán, zarigüeya, nutria, víbora y mapache. Se ganó la amistad imperecedera del cocinero al opinar que la carne de rata era superior a la de nutria, un gran roedor del sudeste norteamericano.
Con todo, eran episodios aislados. La incertidumbre sobre la misión, la impaciencia por iniciarla, los apartaban de los soldados, que sabían que sus batallas contra los alemanes no comenzarían antes de la primavera boreal.
– Usted es el norteamericano, ¿no?
McConnell se sobresaltó al oír la voz. El paso del escocés era tan ágil y sigiloso que casi había olvidado su presencia.
– El pacifista del que tanto se habla.
McConnell miró un instante el rostro curtido bajo la boina y luego volvió la vista al camino. En el extremo del túnel de árboles brillaba un arco de luz, como la ventana de una gran catedral.
– Así es. Pero lamento no saber quién es usted.
– Perdóneme. Creí que habría reconocido el tartán. Soy Donald Cameron.
– ¿ Sir Donald Cameron? ¿El laird de Achnacarry?
El montañés sonrió:
– Sí. Suena impresionante, ¿no? -Contempló las altas copas de los árboles, sumidas en las sombras. -Es un hermoso atardecer.
Читать дальше