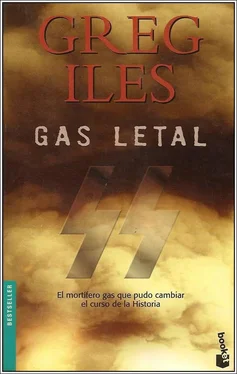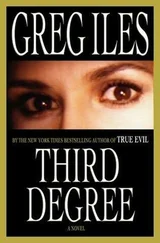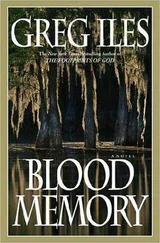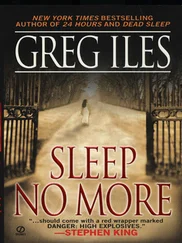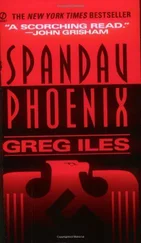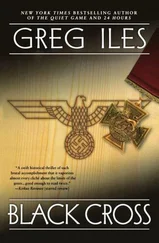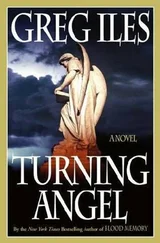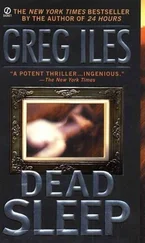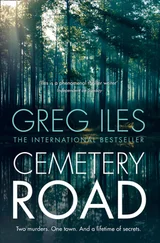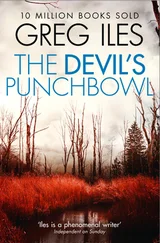La mujer llamada Anna tomó una libreta de su bolsillo y se arrodilló junto a la valija. La fascinaba la sencillez del dispositivo. Trasmisor, receptor, batería, antena, todo en una destartalada valija de cuero. Aunque fabricado con elementos caseros por los partisanos polacos, el trasmisor funcionaba casi tan bien como el aparato alemán que empleaba en su trabajo. Palmeó el brazo del joven, que ya buscaba una frecuencia en el dial.
– ¿De veras es tarde, Miklos? -preguntó.
La miró con sus ojos hundidos y sonrió.
– Mi hermano es un bromista, Anna. Londres siempre espera. -Tomó de su bolsillo el manual de códigos, lo abrió y alzó la vista hacia las ramas oscuras:
– ¿Listo, Stan?
– ¡Venga! -dijo el gigante-. Pero que sea breve.
Miklos se frotó las manos para darles calor, luego hizo un ejercicio de música para dar elasticidad a sus dedos. La mujer rubia abrió su libreta y se la entregó.
– ¿Nada más? -preguntó Miklos al mirar la hoja que estaba casi en blanco-. ¿Tanta molestia por tan poca cosa?
Anna se encogió de hombros:
– Es lo que pidieron.
A noventa kilómetros de Londres, en el emplazamiento de una antigua guarnición romana, se alza una horrible mansión victoriana llamada Bletchley Park. Desde el principio de la guerra, el caserón se convirtió en el centro neurálgico de la guerra clandestina contra los nazis. Antenas ocultas en los árboles recibían lacónicas transmisiones desde la Europa ocupada y las dirigían a los operadores de radio, todos veteranos de la Armada, quienes a su vez entregaban las señales descifradas al sínodo de catedráticos e investigadores encargados de armar el rompecabezas y trazar un panorama de lo que sucedía en la noche que había caído sobre el continente.
Esa noche, el general Duff Smith había conducido su Bentley a velocidad temeraria para llegar a Bletchley. Hubiera podido llamar por teléfono, pero quería estar presente cuando llegara el mensaje esperado… si es que llegaba. Parado detrás de un joven marinero de Newcastle, había contemplado el receptor mudo durante horas hasta que la tensión nerviosa se volvió insoportable. Estaba a punto de darse por vencido y volver a Londres cuando se oyó la sinfonía entrecortada de puntos y rayas de la clave Morse.
– Es él, mi general -dijo el marinero, dominando su emoción-. PLATÓN. No hace falta oír su clave. Su toque es inconfundible como el piano de Ellington.
El general Smith miró al joven que copiaba los grupos de signos a medida que entraban. Fueron tres grupos breves. Finalizado el mensaje, el marinero lo miró desconcertado.
– ¿Nada más, mi general?
– Lo sabremos cuando lo descifre. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el aire, Clapham?
– Diría que unos cincuenta y cinco segundos, mi general. PLATÓN toca la tecla Morse como un músico. Es un artista.
Smith miró su reloj:
– Para mí fueron cincuenta y ocho segundos. Excelente. Los polacos son lo mejor de lo mejor en esto. Descífrelo inmediatamente.
– Sí, mi general.
Minutos después, el marinero arrancó una hoja de su libreta y la entregó al jefe del SOE. Smith leyó las líneas manuscritas:
Cable de acero montacargas envainado debido a escasez de cobre.
Diámetro 1,7 cm. Diez pilotes. 609 metros.
Pendiente 29 grados. 6 cables. 3 electrificados, 3 neutros .
El general Smith dejó la hoja sobre la mesa y sacó otra de su bolsillo. Consultó unas cifras anotadas días antes por un gran ingeniero británico. El marinero vio como la mano del general se crispaba hasta arrugar la hoja de papel.
– Por Dios, esto puede andar -murmuró Smith-. Esa mujer vale su peso en oro. Puede andar. Guardó las dos hojas en el bolsillo interior de su chaqueta y tomó su gorra de la mesa. -Buen trabajo, Clapham. -Posó una mano sobre el hombro del marinero. -De ahora en adelante, todas las transmisiones de la fuente PLATÓN tendrán la clave SCARLETT. SCARLETT con dos te.
– ¿Como en Lo que el viento se llevó, mi general?
– Exactamente.
– Comprendido. -El joven marinero sonrió: -Es bueno saber que los germanos andan escasos de algunas cosas, ¿no?
Duff Smith se detuvo en la puerta y lo miró pensativo.
– Nunca sabrán lo que les cuesta esa falta de cobre, Clapham.
Atardecía cuando el Bentley plateado del general Smith tomó la carretera A-40 y enfiló hacia Oxford. Smith mismo conducía el auto gracias a un mecanismo ingenioso de cambios diseñado para él por los ingenieros del SOE. A su lado, Jonas Stern estudiaba un mapa físico de Mecklenburg, la provincia boreal de Alemania.
– Lo recuerdo al milímetro -dijo con emoción-. Cada senda, cada arroyo. General, Totenhausen es el blanco ideal.
– Paciencia, muchacho.
– No veo el campo de concentración aquí.
– Como le dije, Totenhausen es distinto de todo lo que se conoce. Es un laboratorio y un campo de pruebas. Comparado con Buchenwald es minúsculo. La SS permite que los árboles crezcan hasta rozar el alambrado. Se necesita un mapa en mayor escala. Himmler quiere mantenerlo oculto a toda costa.
El general Smith no vestía su uniforme. Su saco espigado y gorra con visera le daban un aire profesoral.
– Escuche, cambié de parecer sobre esta reunión -informó.
– ¿En qué sentido?
– Quiero que no abra la boca salvo que yo se lo pida.
– ¿Por qué?
Smith lo miró brevemente como para indicarle que debía tomar sus palabras muy en serio.
– El doctor McConnell no es como la mayoría de la gente. Es demasiado inteligente para dejarse manipular, al menos por usted, y demasiado íntegro para actuar contra sus principios, sea por vergüenza o por dinero. Y además, es tan obstinado que no escucha razones.
Stern miró por la ventanilla.
– No entiendo cómo se puede ser pacifista en 1944. ¿Es un fanático religioso?
– De ninguna manera.
– ¿Un filósofo con la cabeza en las nubes?
– En la arena, diría yo. Un tipo distinto. Brillante, pero con los pies bien afirmados sobre la tierra. Creo que es un genio. El pacifismo lo heredó de su padre, que también era médico. Fue gaseado en la Gran Guerra. Uno de los peores casos. Quedó ciego y cubierto de cicatrices. Por eso el hijo eligió esa carrera. Quería impedir que volviera a suceder. Y lo tomó con seriedad. Su tío tenía una fábrica de anilinas en Atlanta, Georgia. A los dieciséis años, McConnell usó las sustancias de la fábrica para producir gas de mostaza y fosgeno. Experimentaba con las ratas que atrapaba en el sótano. Y hasta inventó una máscara antigás.
– Parece un pacifista bastante peligroso.
– Podría serlo si quisiera. Es un enigma. Vino en 1930 con una beca Rhodes y se graduó con honores en el University College. Cursó medicina en Estados Unidos, nuevamente se recibió con honores y se dedicó a la clínica. También tiene un master en ingeniería química. Es dueño de cinco o seis patentes de compuestos industriales.
– ¿Es rico?
– No lo es de cuna. Seguramente tiene un buen pasar. Pero para ir al grano, algunas de las cosas que dice podrán parecerle extravagantes a usted o a cualquiera que sepa lo que es la guerra. Pero pase lo que pasare, no pierda los estribos. No hable de su padre. Mejor dicho, no abra el pico.
Stern arrojó el mapa de Alemania al piso del Bentley.
– Entonces, ¿para qué me hizo venir?
– Para que se conozcan. Si acepta la misión, él será su único acompañante.
– ¿Cómo? ¿Dice que es una misión para dos?
– En lo que a usted concierne, sí -dijo el general Smith al acelerar para pasar un camión del ejército norteamericano.
Stern meneó la cabeza:
– Esto se parece cada vez más a una misión suicida.
Читать дальше