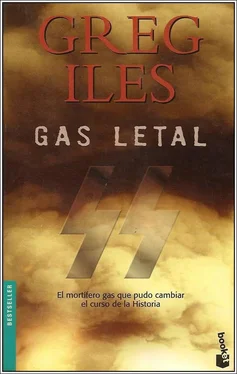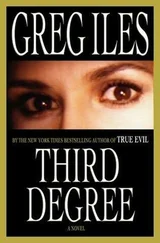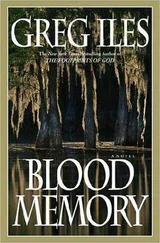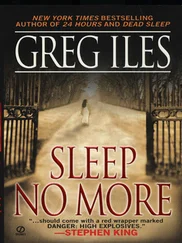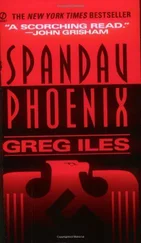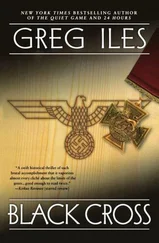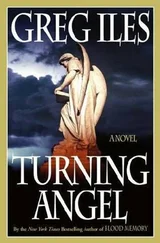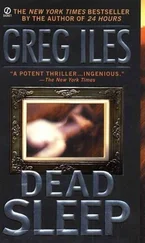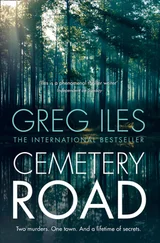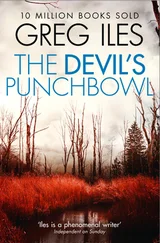– Dios mío -murmuró Little-. Yo conozco los resultados de los interrogatorios árabes. Estuve en Gallipoli durante la Gran Guerra. Es un milagro que sobreviviera.
– Como dije, mi general, opino que no sirve de nada interrogarlo. Si no quiere hablar, no abrirá la boca.
– Sí, entiendo -asintió Little-. Mañana nos ocuparemos de este lío. Le doy cuatro horas para traerlo por propia voluntad, Owen. Después, los hombres del mayor Dickson se ocuparán de él.
– Lo encontraré, mi general.
– Puede retirarse, capitán.
– Gracias, mi general. -El gales fue a la puerta.
El general Duff Smith se levantó lentamente, saludó a Little con un gesto y siguió a Owen.
Oculto en un zaguán oscuro como la boca de una mina de carbón, Jonas Stern acurrucó su cuerpo estremecido de frío contra el muro de piedra y contempló la amplia avenida de Whitehall. No tenía adonde correr. Había viajado tanto para llegar hasta ahí. A los catorce años había huido de Alemania con su madre; el padre se había quedado allá. Miles de kilómetros por tierra con una caravana de refugiados a quienes los contrabandistas despojaron de todos sus bienes antes de conducirlos por la senda ilegal hasta Palestina. Semanas en la bodega de un carguero viejo cuyo casco oxidado rezumaba agua salada mientras la gente se moría de sed. Años de lucha contra los árabes y los británicos en Palestina, luego en el norte de África contra los nazis. Por fin, de Palestina a Londres, a la reunión con oficiales británicos de bigotitos recortados y altaneros ojos celestes. Sólo el mayor Dickson le había dicho la verdad: le habían permitido viajar para interrogarlo sobre Haganá.
Stern se crispó al oír el ruido de pasos presurosos. Se asomó del zaguán y suspiró con alivio. Los pasos eran de Peter Owen; el galés estaba solo. Stern extendió el brazo y lo aferró de la chaqueta.
– ¡Jonas! -exclamó Owen.
Stern lo soltó.
El joven gales alzó los hombros; estaba furioso.
– ¿Qué diablos te pasó?
– Dime tú qué pasó, Peter. ¿Me persiguen los hombres de Dickson?
– Lo harán si no te entregas dentro de cuatro horas. -Owen trató de encender un cigarrillo en el viento helado. Por fin lo consiguió con ayuda de Stern. -Gracias, viejo. Qué joder, el desierto es un paraíso al lado de esto.
– Estúpidos hijos de puta -masculló Stern.
– Te dije que tu plan era utópico, ¿no? Es una cuestión de escala, entre otras cosas. ¿Qué son para los militares unos cuantos miles de civiles, y para colmo judíos, cuando se prepara el desembarco anfibio de un millón de hombres en la Europa ocupada?
Stern alzó las manos engrilladas:
– Quítamelas, Peter.
Owen lo miró atribulado:
– Dickson me hará un tribunal de guerra.
– Peter …
– Bueno, está bien. -Owen hurgó en su bolsillo y sacó una llave.
Stern la arrebató y se encaminó a Trafalgar Square. Las esposas abiertas tintinearon sobre el cemento como monedas arrojadas a un chico de la calle. Guardó la llave en el bolsillo y siguió caminando. Con la ciudad a oscuras debido al apagón, las estrellas brillaban sobre Londres como reflectores lejanos; a su luz se leía un cartel que indicaba un refugio antiaéreo en la estación Charing Cross del subterráneo.
– Tienes que entregarte, Jonas -dijo Owen, que apenas podía seguirle el paso-. No tienes alternativa.
Al caminar, Stern inclinaba su cuerpo en dirección del viento y ladeaba levemente la cabeza. No había vuelto a caminar así desde su infancia en el norte de Alemania. Algunos hábitos nunca se pierden, pensó.
Owen le aferró la manga para obligarlo a detenerse.
– Jonas, no te reprocharé por lo que hagas a partir de ahora. Pero no puedo hacerme responsable por ti. Pase lo que pasare, considero que la deuda de Tobruk está saldada.
Stern miró al joven gales con ojos por demás elocuentes, pero no abrió la boca.
– ¿Oíste? Dije que Tobruk está saldado -insistió, pero su voz vacilaba.
– Por supuesto, Peter. -Stern iba a decir algo más, pero el rugido de un motor tapó su voz. Un gran Bentley plateado se deslizó hasta el borde de la acera y se detuvo a la altura de los dos hombres con el motor en marcha.
Stern dio un violento empellón a Owen y se largó a correr. Oyó la voz del galés que lo llamaba y se volvió. Owen se había erguido en posición de firmes junto al automóvil. En el interior del auto había un conductor y un solo pasajero. Se acercó con cautela. La ventanilla trasera estaba abierta, y en su marco oscuro Stern vio un rostro curtido iluminado por ojos chispeantes y las charreteras de un general de brigada.
– ¿Me reconoce? -dijo una voz grave con acento escocés.
Stern miró la cara fijamente.
– Estaba en la reunión -dijo.
– Soy el general Duff Smith. Quiero hablar con usted, señor Stern.
Stern miró a Peter Owen para preguntarle con la mirada si era una trampa. El galés se encogió de hombros.
El general Smith alzó una petaca de plata:
– ¿Un trago? Hace un frío del demonio.
Stern no tomó la petaca. Al mirar al general Duff Smith, tuvo la certeza de que debía huir. Alejarse de ese hombre y sus planes. Sin pensarlo, empezó a alejarse del Bentley.
El automóvil se puso en marcha para mantenerse a la altura de él.
– Vamos, muchacho. Conversemos un poco.
– ¿Sobre qué?
– Sobre los alemanes y cómo matarlos.
– Yo soy alemán -dijo Stern, caminando contra el viento. Alzó los ojos a la fachada oscura del Almirantazgo. -El mayor Dickson lo dijo, ¿no?
– Debí haber dicho nazis.
– Maté unos cuantos nazis en el norte de África. No me interesa. La voz de Smith se alzó apenas sobre el rugido del motor del Bentley, pero al oírla Stern se paró en seco:
– Me refiero a matar nazis en Alemania . -El Bentley se detuvo junto a Stern. Los ojos del general brillaban con humor negro. -¿Eso sí le interesa, muchacho?
El conductor del Bentley bajó y abrió la portezuela trasera opuesta a la de Smith, pero Stern vaciló aún.
– Habla bien el inglés -dijo Smith por decir algo-. No lo tome como un cumplido. Siempre digo que lo primero es conocer bien al enemigo.
– ¿Puede sacarme de encima al mayor Dickson?
– Mi querido amigo -dijo Smith enfáticamente-, puedo hacerlo desaparecer de la faz de la Tierra si me da la gana.
Al subir al Bentley, Stern oyó vagamente la voz de Peter Owen que gritaba, pero sólo registró el último cambio de palabras de Smith con el gales antes de cerrar la ventanilla. Owen protestaba que el general Little había ordenado el arresto de Stern, y que si escapaba, el mayor Dickson lo cazaría a él. Smith, inmutable, replicó en un idioma que Stern no conocía: era gales. Lo que le dijo en síntesis fue: "Muchacho, no tienes de qué preocuparte. No lo encontraste, a mí no me viste y punto. Busca una taberna y no te hagas problemas. Lo que Duff Smith oculta, nadie jamás lo encuentra ".
Durante dos horas, mientras el Bentley recorría las tétricas calles invernales de la ciudad sumida en tinieblas, Stern se enteró de una realidad europea que superaba sus previsiones más cínicas. Al principio apremió al general para que le hablara sobre la misión, pero el escocés iría al grano cuando lo considerara oportuno. Lo primero que hizo fue desalentar cualquier esperanza que Stern pudiera abrigar sobre la salvación de los judíos atrapados en Europa. Mucho más adelante, al recordar sus palabras, sentiría admiración por la franqueza con que Smith había expuesto la situación.
– ¿No se da cuenta? -le hizo notar Smith-. Si ofrecemos santuario a los judíos de Europa, corremos el riesgo de que Hitler acepte. Y la verdad es que no los queremos. Los norteamericanos tampoco. Ustedes los judíos son una raza altamente instruida. Por eso se apropian de más puestos de trabajo que cualquier otro grupo inmigrante. También hay razones militares. Little no bromeaba. Los nazis hablaron claro con la Cruz Roja: "Si se meten en los campos de concentración, no cumpliremos la convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra". No es una amenaza hueca.
Читать дальше