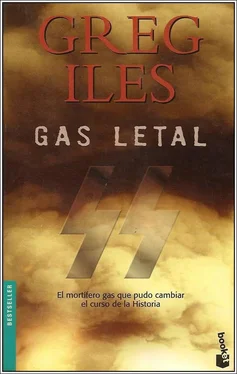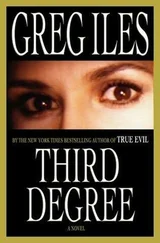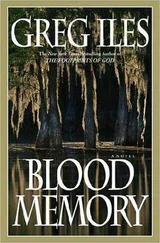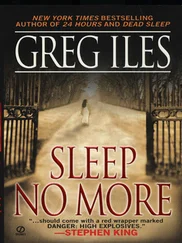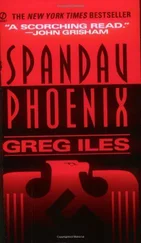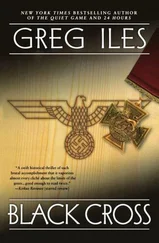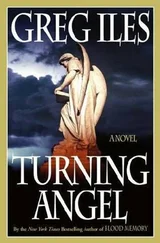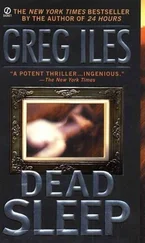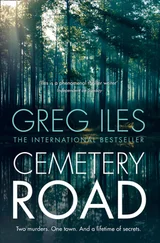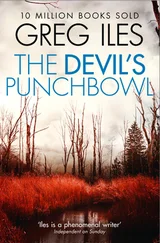– Me parece que eso es cerrar el establo después de que el caballo se escapó -murmuró Churchill.
Eisenhower estaba a punto de estallar, pero se contuvo. Sabía que en los próximos meses le aguardaban horas interminables de negociaciones como esa. Había que cultivar las buenas relaciones.
– Señor Primer Ministro, desde 1942 se habla de armas apocalípticas en ambos bandos. Y al fin y al cabo la guerra se ganará o perderá con aviones, tanques y tropas.
Sentado en su gran poltrona, envuelto en su bata decorada con dragones, con las manos tomadas sobre su gran vientre, Winston Churchill parecía un Buda pálido sobre un cojín de terciopelo. Sus gruesos párpados caían sobre sus ojos llorosos.
– General -dijo solemnemente-, la suerte de la cristiandad está en sus manos y las mías. Le ruego que recapacite.
En ese momento, Eisenhower sintió que la indomable fuerza de voluntad de Churchill se abatía sobre él, pero no flaqueó.
– Lo pensaré con todo cuidado -declaró-. Pero por ahora no puedo sino ratificar lo que he dicho.
El Comandante Supremo se puso en pie y fue hacia la puerta del estudio. Al tomar el picaporte lo asaltó un pensamiento incómodo: ¿no había sido una victoria excesivamente fácil? Se volvió y miró a Churchill a los ojos:
– Doy por sentado que usted hará lo mismo, señor Primer Ministro.
Churchill sonrió con resignación:
– Por supuesto, general. Por supuesto.
Apenas partió Eisenhower con su gente, el general Duff Smith volvió a la oficina privada de Winston Churchill. Una sola lámpara estaba encendida sobre el escritorio del Primer Ministro. El jefe manco del SOE se inclinó sobre la mesa.
– Me pareció sentir una brisa fría cuando Ike fue a buscar a sus hombres.
Churchill posó las manos regordetas sobre el escritorio y suspiró:
– Se negó, Duff. No quiere bombardear los depósitos ni realizar una incursión si producimos el gas.
– ¡Carajo! ¿No se da cuenta de lo que Soman le haría a su bendita invasión?
– Me parece que no. El viejo cuento norteamericano, la ingenuidad infantil de siempre.
– ¡Con esa ingenuidad podríamos perder la guerra!
– Recuerde que Eisenhower nunca ha estado en combate, Duff. No se lo echo en cara, pero un hombre que no ha estado bajo fuego, ni qué hablar de gases, no puede ponerse en esa situación.
– ¡Yanquis de mierda! -refunfuñó Smith-. Quieren combatir desde nueve mil metros de altura o de acuerdo con las reglas del marqués de Queensbury.
– No exagere, amigo. En Italia no lo hicieron nada mal.
– Así es -concedió Smith-. Pero como usted mismo dice, Winston, ¡hay que pasar a la acción!
Churchill extendió el labio inferior y fijó su mirada penetrante en el general.
– Dígame la verdad: usted no creyó que Eisenhower aceptaría la alternativa de bombardear, ¿no?
El rostro impasible del jefe del SOE se alteró apenas:
– Efectivamente, Winston.
– Y desde luego, tiene un plan.
– Un par de ideas, digamos.
– En las situaciones más desesperantes, me he cuidado de contrariar a los norteamericanos. El riesgo es tremendo.
– Pero ahora la amenaza es mayor.
– De acuerdo. -Churchill hizo una pausa. -No puede usar personal inglés.
– Por favor, ¿cree que soy estúpido?
Churchill tamborileó con sus dedos regordetes sobre el escritorio.
– ¿Y si fracasa? ¿Podrá cubrir sus huellas?
Smith sonrió.
– Es muy común que los bombarderos extravíen el rumbo. Y que dejen caer bombas en los lugares menos pensados.
– ¿Qué necesita?
– Para empezar, un submarino capaz de permanecer sumergido en el Báltico durante cuatro días.
– Eso no es problema. Si hay un lugar donde mi palabra es ley, es el almirantazgo.
– Una escuadrilla de bombarderos Mosquito durante una noche.
– Eso es muy distinto, Duff. El comando de bombarderos es una espina que llevo clavada.
– Es indispensable. Es la única manera de encubrir el operativo si fracasamos.
Churchill alzó las manos en un gesto de impotencia.
– Detesto la sola idea de ir a suplicarle a Harris, pero lo haré si hace falta.
Smith tomó aliento. Su pedido siguiente rayaba en lo imposible.
– Necesito una pista aérea en la costa sur de Suecia. Durante cuatro días, como mínimo.
Churchill se echó hacia atrás en la silla. Su expresión no se alteró. El trato con los países presuntamente neutrales presentaba ciertas dificultades. Para Suecia, el precio de ayudar a los Aliados podía ser la irrupción de cincuenta mil huéspedes indeseados desde Alemania, todos con sus correspondientes paracaídas. Apuntó el índice a Duff:
– ¿Saldrá bien, Duffy?
– Roguemos que sí.
Churchill contempló a su viejo amigo durante varios minutos mientras ponderaba sus antiguos éxitos y fracasos.
– Está bien, cuenta con la pista. Empecemos de una vez para ganar tiempo.
Tomó una pluma y una hoja, escribió varias líneas y la entregó a Smith. Los ojos del general se abrieron sorprendidos al leer:
A todos los soldados de la Fuerza Expedicionaria Aliada: Por la presente autorizo al general de brigada Duff Smith, jefe del Ejecutor de Operativos Especiales, a requisar toda ayuda que estime necesaria a fin de realizar operaciones militares en la Europa ocupada desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero de 1944. Esto es válido para las fuerzas tanto regulares como irregulares. En caso de duda, consultar N° 10, Anexo.
Winston S. Churchill
– ¡Dios mío! -exclamó Smith.
– No crea que esto le abrirá todas las puertas -dijo Churchill con un dejo de sorna en la voz-. Muéstreselo al desgraciado de Sir Arthur Harris en la Fuerza Aérea, a ver qué consigue.
Smith plegó la nota con su única mano y la guardó en un bolsillo interior de su saco.
– No subestime su influencia, Winston. Déme una nota como ésta válida por tres meses y le traeré en bandeja la cabeza de Hitler.
Churchill soltó una carcajada:
– Buena suerte. Tiene treinta días. Trate de no meter la pata. -Extendió el brazo sobre el escritorio.
Smith estrechó la mano regordeta y luego hizo una venia.
– Dios salve al Rey.
– Dios bendiga América -replicó Churchill-. Y la mantenga en la ignorancia.
Habían pasado dos días desde que Dwight Eisenhower advirtió a Churchill que dejara en paz los depósitos alemanes de gas. El general de brigada Duff Smith se encontraba en la última fila de la sala de reuniones de uno de los edificios de Whitehall protegidos por bolsas de arena. Dos mayores y un general del ejército británico ocupaban una mesa larga en la cabecera del salón. Para Smith no tenían el menor interés. Durante cuarenta y ocho horas había hurgado en el archivo del SOE en la calle Baker, en busca del hombre capaz de comandar la misión en Alemania. No había tenido suerte.
La prohibición de usar agentes británicos era la condición más frustrante que le habían impuesto, pero sabía que se justificaba plenamente. Si los agentes británicos cayeran en manos de los alemanes durante una misión estratégica expresamente prohibida por Eisenhower, la endeble alianza anglo-norteamericana podía quedar destruida de la noche a la mañana. El SOE tenía centenares de agentes extranjeros en su nómina, pero pocos poseían las condiciones necesarias para llevar a cabo la misión. La típica misión del SOE -la infiltración de agentes en la Francia ocupada- se había vuelto tan rutinaria que algunos oficiales la llamaban el puente aéreo francés. La infiltración en Alemania era otra cosa. El jefe de la misión debería poseer un excelente estado físico, dominar el alemán, ser desconocido por la Abwehr y la Gestapo, pero tener experiencia suficiente para saber desplazarse por el territorio rigurosamente vigilado del Reich con documentos falsos y sin ser descubierto. Sobre todo debía ser capaz de matar personas inocentes a sangre fría en cumplimiento de su misión. Este último requisito eliminaba a varios candidatos.
Читать дальше