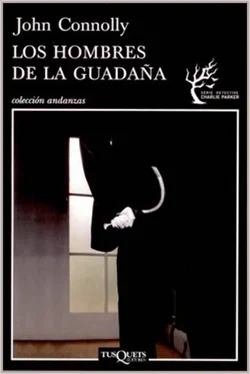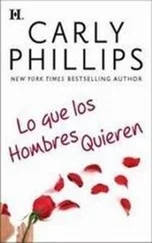El bar no disponía de ningún salón privado, pero al fondo había cuatro mesas aisladas por una mampara de madera decorada con tres placas de cristal esmerilado. Y era allí donde se celebraba la fiesta por el sexagésimo aniversario de Willie Brew. De hecho, la concurrencia se había desperdigado un poco conforme avanzaba la noche. Quedaba un ruidoso núcleo de seis o siete hombres sentados en torno a Arno, y había una segunda mesa con otros cuatro o cinco, más silenciosos, apaciguados a fuerza de Jameson y por el buen carácter general de los allí reunidos. Una tercera mesa la ocupaban diversas esposas y novias, cuya presencia Willie inicialmente no había visto con muy buenos ojos. Willie preveía una velada sólo para hombres, pero supuso que, dadas las circunstancias, bien podía ser tolerante, siempre y cuando las del sexo contrario se mantuvieran al margen, dentro de lo razonable. En realidad, muy en el fondo, le halagaba que ellas hubiesen ido. Willie era huraño, y no podía decirse que fuese un guaperas ni mucho menos. Desde que su esposa lo dejó, las únicas hembras con las que había disfrutado de un verdadero contacto físico eran metálicas y tenían faros donde debían haber estado las tetas, y ya casi se había olvidado de lo agradable que era que una mujer te abrazara y te llenara de perfume y besos. Se había ruborizado hasta los tobillos cuando unas cuantas féminas, lo que podría calificarse de «mujeres de cierta edad», le habían recordado, individualmente o de dos en dos, los encantos del bello sexo arrimando con firmeza dichos encantos a su cuerpo. Había ido al servicio de caballeros, entre otras razones, para limpiarse de las mejillas y la boca las manchas de carmín a fin de no parecer, como Arno había dicho, un Cupido obeso en un anuncio del día de San Valentín para pobres.
Ahora, de pie junto a la puerta del lavabo, observó los diversos rostros como si no los hubiera visto antes. Lo primero que le llamó la atención fue que conocía a mucha gente con antecedentes penales. Allí estaba Groucho, experto en arrancar motores haciendo el puente, que habría sido un buen mecánico si se hubiese podido confiar en que no robaría y vendería los vehículos que teóricamente debía reparar. A su lado estaba Tommy Q, el hombre más indiscreto que Willie había conocido, un individuo nacido aparentemente sin filtro entre la boca y el cerebro. Tommy Q, proveedor de películas, música y software ilegales, era un pirata de tal envergadura que debería haber lucido un parche en el ojo y un loro en el hombro. Una vez, en un arrebato de locura, Willie compró a Tommy una copia de una película, cuya banda sonora consistía casi por completo en los sonidos de alguien que masticaba palomitas y de una pareja haciendo el amor, o lo más parecido a eso que podía hacerse en un cine abarrotado. De hecho, pensó Willie, no se diferenciaba mucho de la experiencia real de ver una película en Nueva York un viernes por la noche, que era una de las razones por las que no iba al cine. El obsequio que le hacía por su cumpleaños Tommy Q a Willie se hallaba torpemente envuelto en lo alto de la pila de regalos, colocada en un rincón. Ofrecía todo el aspecto, sospechó Willie, de una colección de DVDs pirateados.
Por otra parte estaban quienes deberían haber asistido a la fiesta pero, por muy diversos motivos, no habían ido. Ed el Ataúd cumplía de dos a cinco años de condena en Snake River, Oregon, por profanar un cadáver. Willie no conocía exactamente los términos de la acusación y, para ser sinceros, prefería ignorarlos. No era propio de Willie juzgar las proclividades sexuales del prójimo, ni le inquietaba en lo más mínimo el hecho de encontrar a dos personas desnudas en una situación de intimidad. Pero cuando una de esas dos personas desnudas no gozaba precisamente de plena salud, la cosa se complicaba un poco. Willie siempre había pensado que Ed el Ataúd tenía algo de repulsivo. Uno no acababa de sentirse cómodo en presencia de un hombre que había intentado ganarse la vida robando cadáveres y pidiendo rescate por ellos. Pero Willie había dado por sentado que Ed el Ataúd, hasta que le pagaban el rescate, guardaba los cadáveres en algún congelador, no en su cama.
Otro ausente, Jay, el mejor experto en sistemas de transmisión que Willie había conocido, y que antes trabajaba a tiempo parcial para él, había muerto hacía cinco años. Se lo había llevado un infarto mientras dormía, lo que en opinión de Willie no era mala manera de dejar este mundo. Aun así, echaba de menos a Jay. El viejo era un dechado de honradez y sentido común, cualidades de las que lamentablemente carecían algunos de los individuos reunidos en el bar de Nate esa noche. ¿El viejo? Willie cabeceó con tristeza. Era curioso: Jay siempre le había parecido viejo, y sin embargo a él ahora le faltaban sólo cinco años para tener la edad de Jay en el momento de su muerte.
Siguió recorriendo a los presentes con la mirada: la posó por un momento en las mujeres (algunas de las cuales, tuvo que admitir, le parecieron bastante atractivas después de que, gracias a la cerveza, les viera los contornos un tanto suavizados); saltó luego a Nate, en la barra, que preparaba de mala gana un complicado cóctel para un par de tipos con traje; observó de pasada los rostros de los desconocidos, hombres y mujeres envueltos en la reconfortante penumbra, sus rasgos resplandecientes a la luz de las velas. Allí de pie, medio oculto entre las sombras, Willie se sintió brevemente aislado de todo lo que ocurría, un fantasma en su propio banquete, y descubrió que le gustaba la sensación.
Habían dispuesto un pequeño aparador para el bufé, pero ya sólo quedaban los restos dispersos del pollo frito y el buey estofado con chili, junto con un pastel de cumpleaños medio demolido. En un rincón a la derecha del aparador, sentados aparte, había tres hombres. Uno de ellos era Louis, más canoso por entonces que el día que se conocieron, y un poco menos intimidatorio, pero eso era sólo consecuencia del tiempo transcurrido desde que Willie lo conocía. De hecho, en otras circunstancias, Louis aún podía intimidar mucho.
Sentado a la derecha de Louis estaba Ángel, casi treinta centímetros más bajo que su compañero. Se había engalanado para esa noche, lo cual implicaba sólo que se lo veía un poco menos desastrado de lo habitual. Hasta se había afeitado. Eso le daba un aspecto más juvenil. Willie Brew conocía alguna que otra cosa del pasado de Ángel, y sospechaba muchas más. Sabía juzgar a la gente mejor de lo que muchos creían. Willie se había encontrado una vez con un antiguo conocido del padre de Ángel y, por lo que le contó dicho individuo, aquel hombre, el padre, era el mayor hijo de puta que había pisado la faz de la tierra. Había aludido misteriosamente a abusos sexuales, al alquiler del niño por dinero, por alcohol y a veces sólo por diversión. Willie se lo había callado, pero eso explicaba en parte el sólido lazo entre Ángel y Louis. Aunque no sabía nada de la infancia de Louis, intuía que los dos habían sufrido mucho de niños, y cada uno había encontrado un eco de sí mismo en el otro.
Pero era el tercer hombre quien de verdad inquietaba a Willie. Ángel y Louis, socios capitalistas suyos en el negocio del taller mecánico, eran, en cierto modo, menos enigmáticos que su compañero. A Willie no le daban la sensación de que, en su presencia, el mundo corriera el riesgo de desbaratarse, de que existiera algo incognoscible, incluso ajeno a todo. En cambio, ése era el efecto que la otra persona causaba en él. El tercer hombre le inspiraba respeto, incluso simpatía, pero había algo en él…, ¿cómo había dicho Arno?…, algo «etéreo». Willie se había visto obligado a consultar la palabra en el diccionario. No era del todo eso, pero se aproximaba. «Ultraterreno», quizá. Siempre que Willie pasaba un rato con él acudían a su memoria iglesias e incienso, homilías erizadas de amenazas de fuego eterno y condenación, recuerdos de su infancia de monaguillo. Parecía absurdo, pero así era. En ese hombre se advertía una insinuación de la noche. A Willie le recordaba en ciertos aspectos a algunos de los hombres que conoció en Vietnam, aquellos que habían sobrevivido a la experiencia alterados en lo más hondo de su ser por lo que habían visto y hecho, de modo que incluso en la conversación más trivial transmitían la sensación de que una parte de ellos estaba lejos de lo que sucedía alrededor, residía en otro lugar donde siempre reinaba la oscuridad y borrosas siluetas cuchicheaban en las sombras.
Читать дальше