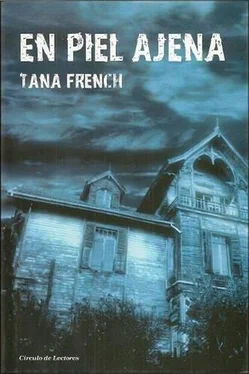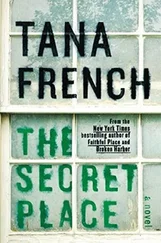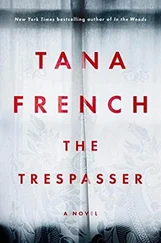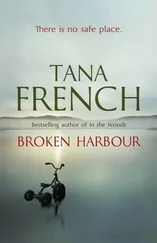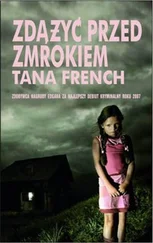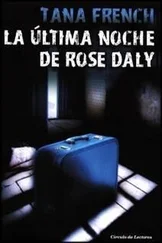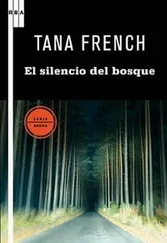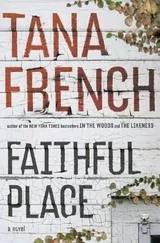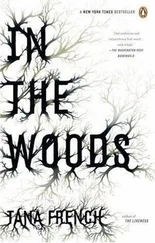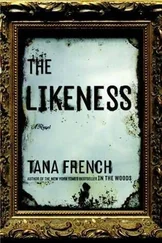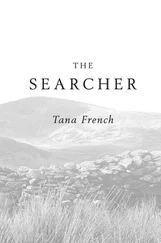No era así. Sam se había quedado en su casa las dos últimas noches («Tengo que despertarme a las seis de la mañana y no hay motivo para que tú también lo hagas. A menos que quieras que me quede. ¿Te las apañarás bien?»). No había vuelto a verlo desde la escena del crimen.
– Estoy convencida de que todo el mundo estará encantado -tercié.
Las investigaciones conjuntas son un fastidio. Siempre acaban con todos los agentes empantanados en espectaculares y absurdas competiciones de testosterona que no llevan a ninguna parte. Frank se encogió de hombros.
– Sobreviviremos. ¿Quieres saber lo que tenemos sobre esa joven hasta el momento?
Por supuesto que quería, tanto como un alcohólico anhela un trago: lo quería tanto como para alejar el pensamiento de que aquello era una idea nefasta.
– Si te apetece contármelo… -respondí-. Ya que has venido…
– Maravilloso -dijo Frank, mientras hurgaba en la bolsa del supermercado en busca de los cigarrillos-. Bien: la primera vez que se la vio fue en febrero de 2002, cuando esgrimió el certificado de nacimiento de Alexandra Madison para abrir una cuenta bancaria. Utiliza el certificado, un extracto del banco y su rostro para hacerse con tu expediente del University College de Dublín, y luego se sirve de todo ese material para poder cursar un doctorado en Lengua y Literatura inglesas en el Trinity.
– Una chica organizada -opiné.
– Y que lo digas. Organizada, creativa y persuasiva. Actuaba con absoluta naturalidad; ni yo mismo lo habría hecho mejor. Nunca intentó pedir el subsidio del desempleo, lo cual fue muy inteligente por su parte; optó por conseguir un empleo en una cafetería de la ciudad, donde trabajó a jornada completa durante el verano, y luego empezó a estudiar en el Trinity en octubre. El título de su tesis (ya verás cómo te gusta) es: «Otras voces: identidad, ocultación y verdad». Versa sobre mujeres que escribieron bajo otra identidad.
– ¡Genial! -exclamé-. Al menos tenía sentido del humor.
Frank me lanzó una mirada socarrona.
– No tiene por qué gustarnos, cariño -comentó al cabo de un instante- Simplemente tenemos que descubrir quién la asesinó.
– Tienes que descubrirlo tú. No yo. ¿Sabes algo más?
Se colocó un pitillo entre los labios y buscó el mechero.
– Sigamos: estudia en el Trinity. Entabla amistad con otros cuatro doctorandos de su mismo posgrado y prácticamente se comunica sólo con ellos. El pasado septiembre uno de ellos hereda una casa de su tío abuelo y todos se mudan allí. Se la conoce como Whitethorn House. Está en las afueras de Glenskehy, a poco menos de un kilómetro de donde hemos encontrado su cadáver. El miércoles por la noche, nuestra chica salió a dar un paseo y no regresó a casa. Los otros cuatro se sirven de coartada mutuamente.
– Cosa que podrías haberme explicado por teléfono -apunté.
– Cierto -convino Frank y, mientras rebuscaba en el bolsillo de su chaqueta, añadió-: pero no podría haberte enseñado esto. Mira: los Cuatro Fantásticos. Sus compañeros de piso.
Sacó un puñado de fotografías y las diseminó sobre la mesa. Una de ellas era una instantánea tomada un día de invierno, con el cielo gris y unos copos de nieve en el suelo: cinco personas frente a una gran mansión georgiana, con las cabezas juntas y el cabello hacia un lado por efecto de un golpe de viento. Lexie aparecía en el centro, enfundada en el mismo chaquetón que llevaba el día de su muerte, riendo, y yo volví a notar una brusca sacudida en el cerebro: «¿Cuándo he estado yo…?». Frank me observaba como un perro sabueso. Dejé la fotografía sobre la mesa.
Las demás fotografías eran fotogramas extraídos de lo que parecía un vídeo casero; tenían ese aspecto tan característico, con los contornos difuminados en los puntos justo donde las personas se mueven. Las habían impreso en Homicidios; fácil deducción, puesto que la impresora que usan siempre deja una raya en la esquina superior derecha. Eran cuatro fotografías de cuerpo entero y otras cuatro de primeros planos, todas ellas tomadas en la misma estancia, con el mismo papel raído de florecillas diminutas como telón de fondo. En una esquina de dos de las imágenes se aprecia un inmenso abeto, aún sin decorar, justo antes de Navidades.
– Daniel March -indicó Frank, señalando con el dedo-. No Dan ni Danny, sino Daniel. El heredero de la casa. Hijo único, huérfano, nacido en el seno de una familia angloirlandesa de rancio abolengo. El abuelo perdió la mayor parte de su fortuna en negocios turbios en los años cincuenta, pero conservó dinero suficiente para legarle al pequeño Daniel una exigua renta. Disfruta de una beca, de modo que no paga tasas en la universidad. Está cursando un doctorado en, y no bromeo, «El objeto inanimado como narrador en la poesía épica de principios de la Edad Media».
– Así que no es ningún tonto -aventuré.
Daniel era un tipo grandullón, de más de un metro ochenta de altura y complexión fuerte, con el pelo moreno y brillante y la mandíbula cuadrada. Aparecía sentado en un sillón de orejas, extrayendo con delicadeza un adorno de cristal de su caja y mirando a la cámara. Sus ropas (camisa blanca, pantalones negros y jersey gris suave) parecían caras. En el primer plano, sus ojos, enmarcados por unas gafas de montura de acero, se apreciaban grises y fríos como la piedra.
– Ni un pelo de tonto. Ninguno de ellos lo es, pero él menos que ninguno. Vigila con éste. Hay que andarse con mucho cuidado al lado de alguien así.
Pasé por alto el comentario.
– Justin Mannering -continuó Frank. Justin se había enredado en una guirnalda de luces de Navidad blancas y las miraba con aire indefenso. También era alto, pero más delgado, con más aspecto de académico. Su cabello corto y desvaído empezaba a retroceder, llevaba unas gafitas sin montura y tenía el rostro alargado y afable-. Es de Belfast. Su tesis versa sobre el amor sagrado y profano en la literatura renacentista, sea lo que sea el amor profano; a mí me suena a que cuesta un par de libras por minuto. Su madre falleció cuando él tenía siete años, su padre volvió a casarse y tiene dos hermanastros. No se deja caer mucho por casa. Pero papá (papá es abogado) sigue pagando sus tasas y le envía una asignación mensual. Algunos lo tienen muy fácil en la vida, ¿no crees?
– ¿Qué van a hacer si sus padres tienen dinero? -comenté con aire distraído.
– Podrían buscarse un trabajo, por decir algo. Lexie daba clases particulares, corregía trabajos, vigilaba en exámenes. Fue camarera en una cafetería hasta que se trasladaron a Glenskehy y el transporte hasta allí se complicó. ¿Tú trabajaste durante la universidad?
– Sí, de camarera. Era un asco. Lo último que habría hecho de haber podido elegir. Dejar que contables borrachos te pellizquen el culo no te convierte necesariamente en mejor persona.
Frank se encogió de hombros.
– No me gusta la gente a la que se lo dan todo masticado. Y ya que estamos en ello, éste es Raphael Hyland, apodado Rafe. Un zorro sarcástico. Papá es un ejecutivo de un banco mercantil originario de Dublín pero emigrado a Londres en los años setenta. Mamá es alguien muy conocido en la buena sociedad. Se divorciaron cuando él tenía seis años y lo soltaron en un internado, del cual lo trasladaban cada par de años, cuando papá conseguía un nuevo ascenso y podía permitirse pagar una institución más cara. Rafe vive de su fondo de fideicomiso. Su doctorado gira en torno al descontento en el teatro jacobino.
Rafe aparecía repantingado en un sofá con una copa de vino y un gorro de Papá Noel, a guisa de objeto de decoración, y además hacía bien su papel. Era guapo hasta la ridiculez, con esa guapura que incita a muchos tipos a sentir la necesidad imperiosa de demostrar su ingenio oculto. Tenía una estatura y una complexión parecidas a las de Justin, pero su rostro era todo huesos y curvas peligrosas, y estaba cubierto por una pátina dorada: una densa cabellera de color rubio ceniza, una de esas pieles que siempre parece ligeramente bronceada y unos ojos almendrados de color té helado con los párpados caídos como los de un halcón. Parecía la máscara de la tumba de un príncipe egipcio.
Читать дальше