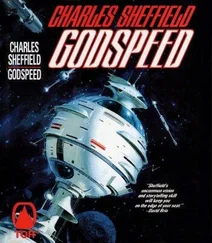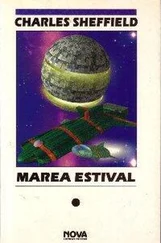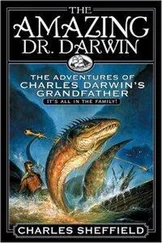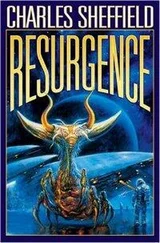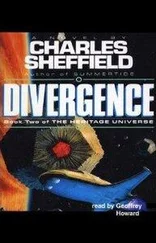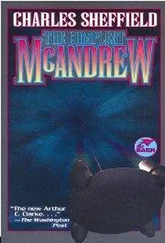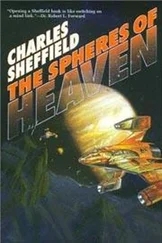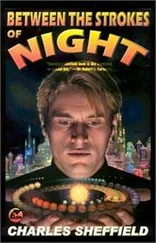Cuando el Hoatzin alcanzó su máxima impulsión, no hubo forma de que pudiéramos ver nada ni comunicarnos con nadie. El impulsor estaba fijo al plato de masa, por delante de la nave, y las partículas que pasaban a nuestro lado sólo eran visibles cuando chocaban con los escasos átomos de hidrógeno que había en el espacio libre. En realidad íbamos a menos de la impulsión máxima, y empleábamos un escape ligeramente disperso. No nos habría producido ningún daño utilizar un rayo firmemente alineado y enfocado, pero no queríamos dejar una estela mortal a nuestro paso que desintegrara durante varios años luz todo aquello que cayera en su camino.
Al cabo de seis días de viaje, la travesía había adquirido la característica de todos los trayectos de larga distancia: era soporífera. Cuando McAndrew no estaba abstraído en sus pensamientos, con la mirada perdida en la pared, o cuando no ejecutaba esa acrobacia mental que él llamaba física teórica, solíamos conversar, jugar y hacer gimnasia. Me sorprendió, una vez más, que un hombre que sabía tanto de ciertas cosas no supiera nada de otras.
Un día, mientras descansábamos en la penumbra cómplice y el visor lateral dejaba ver las impredecibles chispas azules de la colisión atómica, Mac me dijo:
—¿Entonces quieres decirme que Lungfish no fue la primera estación espacial? Todos los libros y registros dicen que sí…
—No, no dicen eso. Y si lo dicen, se equivocan. Es un error frecuente. Como la idea de que Lindbergh fue el primero que cruzó el Océano Atlántico, en los comienzos de la navegación. Fue más o menos el número cien. —McAndrew giró la cabeza hacia mí—. Como lo oyes. Antes que él ya lo habían cruzado un par de aeroplanos y otra gente en diversos tipos de naves. Fue el primero en volar solo. Lungfish fue la primera estación espacial permanente, eso es todo. Y te diré algo más. ¿Sabías que en los primeros vuelos, incluso los que duraban meses, las tripulaciones estaban íntegramente compuestas por hombres? Piénsalo un rato.
Permaneció en silencio unos minutos.
—No veo qué puede haber de malo en ello. Simplificaría las instalaciones sanitarias, y tal vez algunas cosas más…
—No comprendes, Mac. Estoy hablando de una época en que se consideraba inmoral la relación del hombre con el hombre y de la mujer con la mujer.
Entonces se produjo algo así como un silencio atónito.
—Oh —dijo McAndrew por fin. Y luego añadió, tras otro silencio—: ¡Dios mío! ¿Cuánto dinero les ofrecían para que fueran? ¿O les obligaban a la fuerza?
—Ser elegido se consideraba todo un honor.
No hizo ningún comentario, pero no creo que me creyera. La cortesía es una de las primeras cosas que se aprenden en los viajes largos.
En el momento del entrecruzamiento cortamos la impulsión brevemente, pero no pudimos ver nada ni recibir mensajes. Nuestra velocidad se acercaba tanto a la de la luz que habría sido muy difícil poder captar transmisiones de la estación Tritón. El mensaje del Instituto todavía iba camino del Arca de Massingham: nosotros llegaríamos a destino poco después de la transmisión. El Hoatzin funcionaba a la perfección, sin que observáramos ninguno de los problemas de las otras naves experimentales. El inmenso disco de materia densa nos protegía de casi cualquier colisión con polvo errante o hidrógeno libre. Si no regresábamos, la nave siguiente podría seguir nuestro camino exactamente, por las huellas de la estela de ionización.
Durante la desaceleración, comencé a otear el cielo cada día, con un aparato de barrido multifrecuencia que debería captar señales tan pronto disminuyera la impulsión. Sólo detectamos el Arca el último día, un simple punto sobre la pantalla de microondas. La imagen que finalmente conseguimos en el monitor reveló una esfera irregular y aterronada, perforada por agujas negras. Sobre su opaca superficie gris se erigían, como espinas, antenas puntiagudas y plataformas de lanzamiento dispuestas en ángulo. Antes de partir del Sistema había observado imágenes del Arca: todas las estructuras que había en la superficie debían ser nuevas. Los colonos debieron trabajar mucho en los setenta y cinco años transcurridos desde que se alejaran de la órbita de Ganímedes.
Avanzamos cinco mil kilómetros, cortamos la impulsión por completo y enviamos una señal identificadora.
No recuerdo haber vivido cinco segundos tan largos como aquellos en que esperamos su respuesta. Cuando por fin llegó, quedamos algo decepcionados. En nuestra pantalla apareció el rostro afable de una mujer de mediana edad.
—Hola —dijo alegremente—. Hemos recibido un mensaje, según el cual están a punto de llegar. Mi nombre es Kleeman. Conecten su ordenador y les remolcaremos. Antes de que puedan entrar habrá que cumplimentar ciertas formalidades.
Dispuse el ordenador central en modo distribuido y conecté un módulo de navegación mediante la red de enlace. Parecía una mujer amistosa y normal, pero no quería entregarle el control total de los movimientos del Hoatzin. Cuando llegamos a unos cincuenta kilómetros del Arca, Kleeman apareció nuevamente en la pantalla.
—No me había dado cuenta de que su nave tuviese tanta masa. La mantendremos aquí; podrán pasar a un transbordador. ¿De acuerdo?
En esos días llamábamos cápsula a la unidad, pero comprendí a qué se refería la mujer. Conseguí que McAndrew se pusiera un traje, cosa que le desagradaba, y entramos en la pequeña nave de transbordo. Apenas cabían dos personas; no tenía compuerta de aire, y disponía de una sencilla impulsión eléctrica. Fuimos hasta el Arca, con el ordenador de la cápsula bajo control del Hoatzin. A medida que nos fuimos acercando pude calcular mejor el tamaño del asteroide. En realidad, dos kilómetros de diámetro es poco para un asteroide, pero comparado con las dimensiones de un hombre, es sumamente grande. Establecimos contacto con una torre de aterrizaje, como una mosca posada sobre un avispero. Pensé que se trataba de una analogía poco afortunada.
Dejamos la cápsula abierta y descendimos cogidos de la mano por la torre de aterrizaje, en lugar de esperar un ascensor eléctrico. Era imposible creer que nos estuviéramos alejando de la Tierra a casi nueve mil kilómetros por segundo. Las estrellas formaban las mismas constelaciones habituales, pero nos costó un poco encontrar el Sol. Era una estrella brillante, aunque mucho menos que Sirio. Me detuve al final de la torre unos segundos, observando a mi alrededor antes de entrar en la compuerta de aire que nos conduciría al interior del Arca. Era un paisaje extraño y ajeno. Las pocas luces superficiales arrojaban sombras negras y angulares a través de la roca irregular. De pronto mis viajes a Titán parecieron paseos por el cómodo patio trasero del Sistema Solar.
—Vamos, Jeanie. —Era McAndrew, pura energía y eficiencia, de pie sobre la compuerta de aire. Estaba mucho más ansioso que yo por penetrar en ese mundo desconocido.
Miré por última vez las estrellas, fijé mentalmente la posición de la cápsula de transferencia —vieja costumbre que da sus frutos una de cada mil veces— y seguí a McAndrew por la compuerta.
«Unas pocas formalidades antes de que puedan entrar.» Kleeman tenía el don de quitar importancia a las cosas. Supimos a qué se refería cuando cruzamos la compuerta interior y aparecimos en un aula-despacho equipada con un par de imponentes consolas y monitores. Kleeman se dirigió hacia nosotros. En persona resultaba tan apacible y sonrosada como en la pantalla.
Nos mostró el camino hacia los terminales.
—Ésta es una versión mejorada del equipo que había en la nave original, antes de que partiéramos de vuestro Sistema. Por favor, tomen asiento. Antes de que nadie pueda entrar en nuestra Morada principal, deben realizarse una serie de pruebas. Siempre ha sido así, desde que Massingham nos enseñó de qué modo debía construirse nuestra sociedad.
Читать дальше