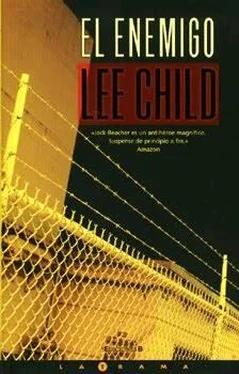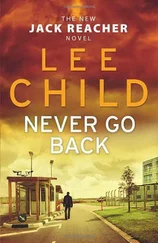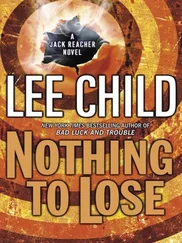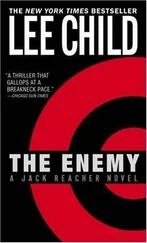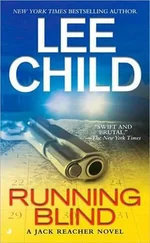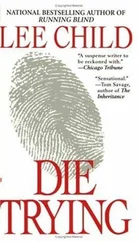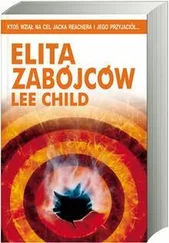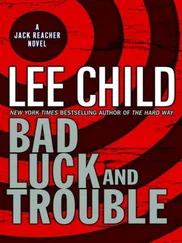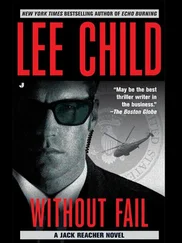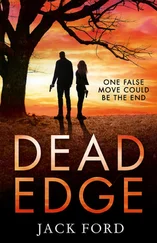– ¿Por qué no nos lo contaste un año atrás? -preguntó Joe.
– Ya sabes por qué -dijo ella.
– Porque habríamos discutido -opiné yo.
Ella asintió.
– Era una decisión que me correspondía tomar a mí -señaló.
Tomamos café, y Joe y yo fumamos sendos cigarrillos. A continuación, el camarero trajo la cuenta y le pedimos que llamara un taxi. Regresamos a la Avenue Rapp en silencio. Nos acostamos sin decir mucho más.
El cuarto día de la nueva década me desperté temprano. Oí a Joe en la cocina, hablando en francés. Fui allí y vi que estaba con una mujer, joven y llena de vida. Llevaba el pelo corto y arreglado y tenía unos ojos luminosos. Me dijo que era la enfermera personal de mi madre, servicio a la que ésta tenía derecho según una vieja póliza de seguros. Me explicó que normalmente iba siete días a la semana, pero que el día antes no había acudido porque mi madre le había dicho que quería pasar el día sola con sus hijos. Le pregunté a la chica cuánto tiempo se quedaba cada día. Contestó que se quedaba todo el rato que hiciera falta. Y añadió que, llegado el momento, la póliza cubriría las veinticuatro horas del día, lo que, a su juicio, ocurriría muy pronto.
La muchacha de los ojos luminosos se marchó y yo regresé al dormitorio, me duché y empecé a meter mis cosas en la bolsa. Joe entró y vio lo que estaba haciendo.
– ¿Te vas? -preguntó.
– Nos vamos los dos. Ya lo sabes.
– Deberíamos quedarnos.
– Hemos venido. Es lo que ella quería. Ahora quiere que nos marchemos.
– ¿Estás seguro?
Asentí.
– Lo de anoche, en el Polidor, fue una despedida. Ahora quiere que la dejemos en paz.
– ¿Y tú puedes hacerlo?
– Es lo que ella quiere. Se lo debemos.
Volví a buscar el desayuno a la Rue Saint Dominique y luego lo tomamos con tazones de café, al estilo francés, los tres juntos. Mi madre se había vestido lo mejor que había podido y estaba comportándose como una mujer joven y sana temporalmente fastidiada por una pierna rota. De seguro exigió de ella una buena dosis de voluntad, pero supongo que así era como quería ser recordada. Servimos café y nos pasamos las cosas educadamente unos a otros. Fue una comida civilizada, como las que solíamos hacer tiempo atrás. Como un viejo ritual familiar.
Después ella evocó otro viejo ritual familiar. Hizo algo que había hecho un millón de veces, durante toda nuestra vida, desde que fuimos lo bastante mayores para tener personalidad propia. Se levantó a duras penas de la silla, se acercó y puso las manos en los hombros de Joe, por detrás. Luego se inclinó y le dio un beso en la mejilla.
– ¿Qué es lo que no hace falta que hagas? -le preguntó.
Joe no contestó. Nunca lo había hecho. Nuestro silencio formaba parte del ritual.
– No hace falta que resuelvas todos los problemas del mundo, Joe. Sólo algunos. Hay suficientes para todos.
Volvió a besarle en la mejilla. Luego mantuvo una mano en el respaldo de la silla y estiró la otra hacia mí. Yo oía a mi espalda su respiración irregular. Me dio un beso en la mejilla y me puso las manos en los hombros. Los palpó de un lado a otro. Era una mujer menuda, fascinada por el gigante en que se había convertido su niño.
– Eres tan fuerte como dos chicos normales -dijo. Y añadió la pregunta que me correspondía-: ¿Qué vas a hacer con toda esta fuerza?
No respondí. Nunca lo había hecho.
– Obrarás como es debido -dijo. Y se inclinó y me besó otra vez en la mejilla.
Pensé: «¿Es la última vez?»
Al cabo de media hora nos marchamos. Nos abrazamos largamente y con fuerza y le dijimos que la queríamos, y ella nos dijo que también nos quería y que siempre nos había querido. La dejamos allí de pie en el umbral, y bajamos en el diminuto ascensor y después iniciamos el largo trayecto hasta la Ópera para tomar el autobús del aeropuerto. Teníamos los ojos llenos de lágrimas y no cruzamos una palabra. Mis medallas no significaron nada para la chica del mostrador de facturación del Roissy-Charles de Gaulle. Nos colocó en la parte trasera del avión. En mitad del viaje cogí Le Monde y me enteré de que habían pillado a Noriega en Ciudad de Panamá. Una semana antes yo había vivido y sentido esa misión. Ahora apenas la recordaba. Dejé el periódico y traté de mirar al futuro. Intenté recordar dónde se suponía que debía ir y qué se suponía que debía hacer cuando llegara. No tenía verdaderos recuerdos. Ninguna sensación de lo que iba a pasar. Si los hubiera tenido me habría quedado en París.
Al ir hacia el oeste, los cambios horarios alargaban el día en vez de acortarlo. Nos devolvían las horas que habíamos perdido dos días antes. Aterrizamos en Dulles a las dos de la tarde. Me despedí de Joe, que cogió un taxi y enfiló hacia la ciudad. Yo busqué un autobús y fui detenido antes de encontrar ninguno.
¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién detiene a un PM? En mi caso fue un trío de suboficiales de la oficina del jefe de la Policía Militar. Había dos W3 y un W4. El W4 me enseñó sus credenciales y sus órdenes y acto seguido los W3 me enseñaron sus Beretta y sus esposas y el W4 me dio una opción: o me portaba bien o me iban a calentar el culo. Esbocé una sonrisa y di el visto bueno a su actuación. Se había desenvuelto bien. Yo no lo habría hecho de otro modo, ni mejor.
– ¿Va usted armado, comandante? -preguntó.
– No.
Si me hubiera creído, yo me habría preocupado por el ejército. Algunos W4 me habrían creído. S e habrían sentido intimidados por las susceptibilidades involucradas. Detener a un superior de tu propio cuerpo es un cometido peliagudo. Pero ese W4 lo hizo bien. Me oyó decir «no» e hizo un gesto con la cabeza a sus W3, que se acercaron y me cachearon de arriba abajo como si yo hubiera dicho «sí, con una ojiva nuclear». Uno me registró el cuerpo mientras el otro hurgaba en la bolsa de lona. Los dos se emplearon a fondo. Antes de darse por satisfechos pasaron unos buenos minutos.
– ¿Necesito ponerle las esposas? -preguntó el W4.
Negué con la cabeza.
– ¿Dónde está el coche? -pregunté.
No contestó. Los W3 formaban a uno y otro lado y ligeramente detrás de mí. El W4 caminaba delante. Cruzamos la acera y pasamos junto a la zona donde esperaban los autobuses y nos dirigimos a una hilera sólo de vehículos oficiales. Había un sedán verde oliva aparcado. Ése era su momento de máximo peligro. En ese instante, un hombre resuelto se pondría en tensión, listo para huir. Ellos lo sabían y formaron algo más apretados. Era un buen equipo. Siendo tres contra uno reducían las posibilidades quizás a un cincuenta por ciento. Pero dejé que me metieran en el coche. Después me pregunté qué habría sucedido si hubiera escapado. A veces me sorprendo lamentando no haberlo hecho.
Era un Chevrolet Caprice. Había sido blanco antes de que el ejército lo pintara de verde. Advertí el color original en la parte interior del marco de la puerta. Asientos forrados de vinilo y ventanillas manuales. Especificación de policía civil. Me deslicé en el asiento trasero y me instalé detrás del acompañante. Después subió W3 mientras el otro se ponía al volante. El W4 se sentó a su lado. Nadie abrió la boca.
Nos encaminamos al este, hacia la ciudad, por la autopista principal. Joe me llevaría una ventaja de cinco minutos en su taxi. Doblamos hacia el sur y al este y atravesamos Tysons Corner. En ese momento supe con seguridad adónde íbamos. Al cabo de unos cuatro kilómetros vimos señales de Rock Creek. Rock Creek es una pequeña ciudad situada a unos cuarenta kilómetros al norte de Fort Belvoir y a unos sesenta al noreste de Quantico. Era lo más cerca que yo había estado de un destino estable. Albergaba el cuartel de la 110 Unidad Especial. Así que sabía adónde íbamos, pero no por qué.
Читать дальше