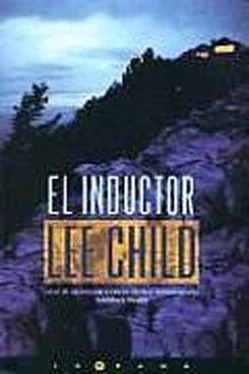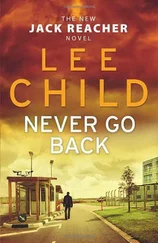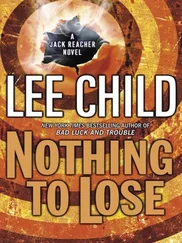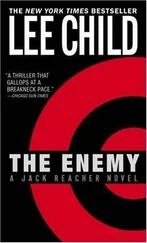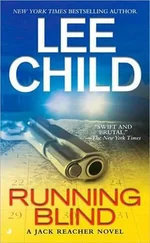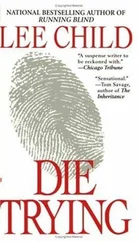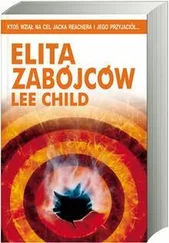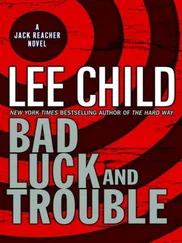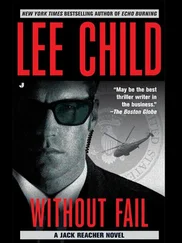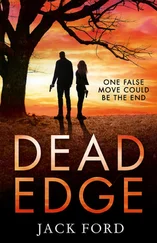Lee Child - El Inductor
Здесь есть возможность читать онлайн «Lee Child - El Inductor» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El Inductor
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El Inductor: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El Inductor»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El Inductor — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El Inductor», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Tiene la esperanza de que le sigamos la pista -señaló Villanueva-. Día a día, en un lugar tras otro. Una chica lista.
– ¿Esto está escrito con sangre? -preguntó Duffy.
Toda la habitación olía a comida rancia y aire viciado. A miedo y desesperación. Se había enterado de que la criada había muerto. Dos puertas delgadas no obstaculizarían el paso de mucho sonido.
– Salsa de soja -dije-. Espero.
– ¿Cuándo la han trasladado?
Miré en los envases más próximos.
– Hará unas dos horas.
– Mierda.
– Pues larguémonos -dijo Villanueva-. Vamos a buscarla.
– Necesito cinco minutos -repuso Duffy-. He de encontrar algo que llevarles a la ATF. Para atar todos los cabos.
– No disponemos de cinco minutos -indicó Villanueva.
– Dos minutos -dije yo-. Coge lo que necesites y ya lo mirarás luego.
Salimos de la celda. Nadie miró en el osario. Duffy nos condujo otra vez a la habitación con la alfombra oriental. «Ingeniosa elección», pensé. Seguramente era el despacho de Quinn. Era de esos que tendría una alfombra. De un cajón del escritorio ella cogió un grueso expediente en el que ponía «Asuntos pendientes» y arrancó todas las notas del tablón de corcho.
– Vámonos -repitió Villanueva.
Salimos por la puerta principal exactamente cuatro minutos después de que yo hubiera entrado por la ventana del cuarto de baño. Habían parecido más de cuatro horas. Nos metimos en el Taurus y al cabo de un minuto estábamos de nuevo en la carretera 1.
– Sigue hacia el norte -indiqué-. Vamos al centro de la ciudad.
Al principio guardamos silencio. Nadie miraba a nadie. Nadie hablaba. Pensábamos en la criada. Yo iba en el asiento de atrás y Duffy en el del acompañante con los papeles de Quinn sobre las rodillas. El tráfico por el puente era lento. Había gente que iba a la ciudad de compras. Se conducía con prudencia. La calzada estaba resbaladiza debido a la lluvia y el agua salada. Duffy revolvía los papeles, echándoles una ojeada, uno tras otro. De pronto rompió el silencio. Qué alivio.
– Todo es un poco enigmático -explicó-. Tenemos una XX y una BB.
– Empresa de Exportación Xavier y Bizarre Bazaar -precisé.
– BB se dedica a importar -prosiguió ella-. XX a exportar. Pero es evidente que están conectadas. Son como dos mitades de la misma actividad.
– Eso no me importa -señalé-. Yo sólo quiero a Quinn.
– Y a Teresa -puntualizó Villanueva.
– Hoja de cálculo del primer trimestre -dijo Duffy-. Este año van camino de facturar veintidós millones de dólares. Eso son muchas armas, ¿no?
– Un cuarto de millón de Saturday Night Specials -dije-. O cuatro tanques Abrams.
– Mossberg -comentó Duffy-. ¿Te suena este nombre?
– ¿Por qué? -pregunté.
– El cargamento que XX acaba de recibir es de ellos.
– O. F. Mossberg e Hijos -concreté-. De New Haven, Connecticut. Fabricantes de escopetas cortas.
– ¿Qué es una Persuader?
– Una de éstas -respondí-. La Mossberg M500 Persuader. Es un arma paramilitar.
– XX va a enviar de esas Persuader a algún sitio. Doscientas. La factura asciende a sesenta mil dólares. Básicamente a cambio de algo que recibirá BB.
– Importación-exportación -dije-. Es así como funciona.
– Pero los precios no cuadran -repuso ella-. La factura del cargamento que le llega a BB es de setenta mil. Así que XX se queda con diez mil.
– La magia del capitalismo -observé.
– No, espera, hay otro asiento. Ahora sí cuadra. Doscientas Persuader Mossberg más un artículo adicional de diez mil dólares para hacer que los valores coincidan.
– ¿Qué artículo adicional? -inquirí.
– No lo pone. ¿Qué podría valer diez mil dólares?
– Eso a mí no me importa -repetí.
Duffy siguió hojeando.
– Keast y Maden -dijo-. ¿Dónde hemos visto esos nombres?
– En el edificio que hay detrás del de Quinn -contesté-. Los del catering.
– Los ha contratado. Hoy hacen un reparto de algo.
– ¿Dónde?
– No lo pone.
– ¿Algo como qué?
– No lo dice. Dieciocho artículos a cincuenta y cinco dólares cada uno. Ese algo cuesta casi mil dólares.
– ¿Adónde vamos ahora? -preguntó Villanueva.
Ya habíamos cruzado el puente y serpenteábamos hacia el norte y el oeste.
– Toma la segunda salida -indiqué.
Entramos directamente en el aparcamiento subterráneo de la Casa de Misiones. En una cabina había un guardia de seguridad luciendo un elegante uniforme. Nos miró sin prestarnos demasiada atención. Villanueva le enseñó su placa de la DEA y le dijo que se sentara y se quedara quietecito y callado. Y que no llamara a nadie. El aparcamiento estaba en calma. Habría unas ochenta plazas ocupadas por poco más de una docena de vehículos. Pero uno era el Gran Marquis gris que había visto frente al almacén de Beck esa misma mañana.
– Aquí es donde tomé las fotos -señaló Duffy.
Fuimos al fondo y aparcamos en un rincón. Salimos y cogimos el ascensor hasta el vestíbulo de la planta baja. Había el típico mármol y un directorio del edificio. La Empresa de Exportación Xavier compartía la cuarta planta con un bufete de abogados denominado Lewis, Strange y Greville. Eso nos alegró. Significaba que habría un pasillo interior. Que desde el ascensor no entraríamos directamente en las oficinas de Quinn.
Volvimos al ascensor y pulsamos el cuatro. La vista al frente. Las puertas se cerraron y el cubículo subió. Nos detuvimos en la cuarta planta. Oímos voces. Sonó la campanilla. Se abrieron las puertas. El pasillo estaba lleno de abogados. A la izquierda había una puerta de caoba con una placa de latón que ponía «Lewis, Strange & Greville, abogados». Estaba abierta; tres personas habían salido y esperaban a que alguien cerrara. Dos hombres y una mujer. Vestían ropa informal. Todos llevaban maletines. Parecían contentos. Se volvieron y nos miraron. Bajamos del ascensor. Nos sonrieron y nos saludaron con un gesto de la cabeza, como suele hacerse cuando uno se cruza con desconocidos en un pasillo. O tal vez creyeron que habíamos venido a consultar con ellos alguna cuestión legal. Villanueva les devolvió la sonrisa e indicó con la cabeza la puerta de Exportación Xavier. «No es a vosotros a quienes buscamos, sino a ellos.» Una abogada apartó la mirada y subió al ascensor abriéndose paso entre nosotros. Sus colegas cerraron su oficina y la acompañaron. Las puertas del ascensor se cerraron con ellos dentro y lo oímos bajar.
– Testigos -susurró Duffy-. Mierda.
Villanueva señaló la puerta de Exportación Xavier.
– Seguro que hay alguien. Esos abogados no se han sorprendido de vernos aquí un sábado a esta hora. Por tanto, deben de saber que hay alguien. Quizá pensaron que teníamos una cita o algo así.
Asentí.
– Uno de los coches del aparcamiento estaba esta mañana en el almacén de Beck.
– ¿Quinn? -dijo Duffy.
– Espero que sí.
– Ha quedado bien claro. Primero Teresa y después Quinn -dijo Villanueva.
– Pues modifico el plan -repuse-. No voy a marcharme. Si él está aquí, no. No dejaré pasar la oportunidad.
– Pero en todo caso no podemos entrar -objetó Duffy-. Nos han visto.
– Tú no puedes entrar -precisé-. Yo sí.
– ¿Cómo? ¿Solo?
– Mejor así. Él y yo.
– Hemos dejado pistas.
– Pues borradlas. Regresad al aparcamiento y marchaos. El guardia os quitará de la lista. Llamad a esta oficina pasados cinco minutos. Entre el registro del aparcamiento y el del teléfono constará que mientras estabais aquí no sucedió nada.
– Pero ¿y tú? Constará que te hemos dejado aquí.
– Lo dudo -dije-. No creo que el tipo del aparcamiento prestara mucha atención. No creo que contara las cabezas ni nada. Se ha limitado a anotar la matrícula.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El Inductor»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El Inductor» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El Inductor» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.