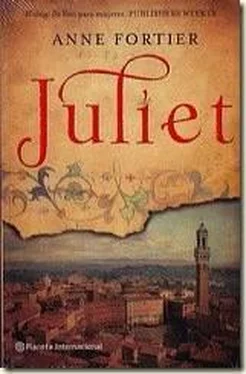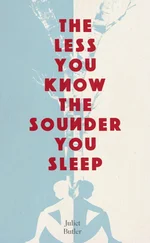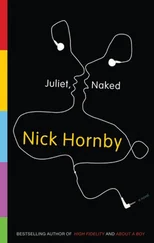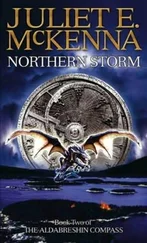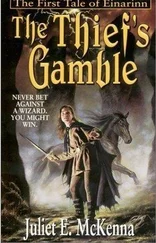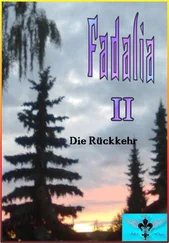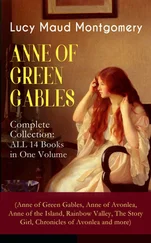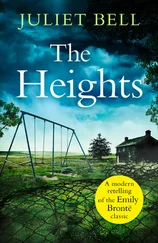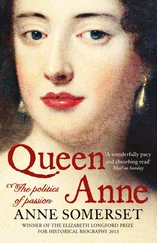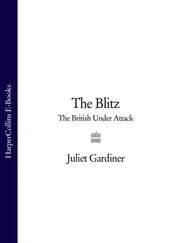– ¿Quién es?
Se oyó un murmullo al otro lado de la puerta.
– Un tal fray Lorenzo y un tal fray Bernardo. Dicen que tienen noticias importantes y solicitan una audiencia privada.
La mención de fray Lorenzo -el compañero de viaje de Giulietta, si no se equivocaba- impulsó a Romeo a abrir la puerta. Fuera, en la galería, encontró a un sirviente y dos monjes encapuchados; tras ellos, en el patio inferior, otros tantos sirvientes se estiraban para ver quién había logrado que al fin su joven amo abriera la puerta de su cuarto.
– ¡Aprisa, pasad! -instó a los monjes a que entraran-. Stefano… -miró inflexible al sirviente-, no le hables de esto a mi padre.
Los monjes entraron con cierta reserva. El sol matinal, que se colaba por la puerta abierta del balcón, caía sobre la cama hecha de Romeo, y un plato de pescado frito descansaba intacto sobre la mesa, junto a la espada.
– Perdonad que os molestemos a esta hora -dijo fray Lorenzo, mirando la puerta de reojo para comprobar que estaba cerrada-, pero no podíamos esperar…
Antes de que pudiera proseguir, su compañero se adelantó y se quitó la capucha, revelando un peinado de lo más complejo. No era un monje quien acompañaba a fray Lorenzo esa mañana, sino Giulietta, más hermosa que nunca a pesar del disfraz, con las mejillas encendidas de emoción.
– Por favor, decidme que… todavía no habéis hecho lo que os pedí -le imploró.
Aún emocionado y asombrado de verla, Romeo apartó la mirada, avergonzado.
– No lo he hecho.
– ¡Alabado sea el cielo! -Cruzó las manos aliviada-. Porque he venido a disculparme y a rogaros que olvidéis que un día os pedí semejante barbaridad.
Sobresaltado, Romeo sintió una punzada de esperanza.
– ¿Ya no queréis verlo muerto?
Giulietta frunció el ceño.
– Lo deseo con toda mi alma, pero no a vuestra costa. Fui mezquina y egoísta al haceros presa de mi dolor. ¿Podréis perdonarme? -Lo miró fijamente a los ojos y, al ver que no respondía de inmediato, le tembló un poco el labio-. Perdonadme. Os lo ruego.
Por primera vez en muchos días, Romeo sonrió.
– No.
– ¿No? -Los ojos azules de la joven se oscurecieron, amenazando tormenta, y retrocedió un paso-. ¡Qué crueldad!
– No os perdono -prosiguió, bromeando-. Me prometisteis una gran recompensa y ahora os echáis atrás.
Giulietta hizo un aspaviento.
– ¡No es cierto! ¡Os estoy salvando la vida!
– ¡Y además me insultáis! -Romeo se llevó un puño al pecho-. ¡Insinuáis que no sobreviviría a este duelo…, mujer! ¡Jugáis con mi honor como un gato con un ratón! ¡Volved a morder y veréis cómo huye despavorido!
– ¡Sois vos quien juega conmigo! -exclamó Giulietta frunciendo los ojos recelosa-. No he dicho que moriríais a manos de Salimbeni, como bien sabéis, sino que creo que vengarían vuestro crimen. Y eso… -apartó la mirada, aún disgustada con él- sería una lástima, supongo.
Romeo observó su perfil desdeñoso con gran interés. Al no verla dispuesta a ceder, se volvió hacia fray Lorenzo.
– ¿Puedo pediros que nos dejéis a solas un momento?
A fray Lorenzo, como es natural, no le agradó ese ruego, pero, como Giulietta no protestó, tampoco pudo negarse. De modo que asintió con la cabeza y se retiró al balcón, dándoles sumiso la espalda.
– ¿Por qué sería una lástima que muriera? -le dijo Romeo en voz tan baja que sólo Giulietta pudo descifrar las palabras.
Ella respiró profundamente, furiosa.
– Me salvasteis la vida.
– Y lo único que pedí a cambio fue ser vuestro caballero.
– ¿De qué sirve un caballero decapitado?
Romeo sonrió y se acercó.
– Os aseguro que, mientras estéis cerca de mí, no habrá razón para tales miedos.
– ¿Tengo vuestra palabra? -Giulietta lo miró a los ojos-. ¿Prometéis que no trataréis de enfrentaros a Salimbeni?
– Parece que ahora me pedís un segundo favor -observó Romeo, disfrutando del intercambio-, y bastante más complicado que el primero, pero seré generoso y os diré que mi precio sigue siendo el mismo.
Ella se quedó boquiabierta. -¿Vuestro precio?
– O mi recompensa, o como queráis llamarlo. No ha cambiado.
– ¡Sinvergüenza! -susurró furiosa Giulietta, esforzándose por sofocar una sonrisa-. Vengo aquí a liberaros de una promesa letal ¿y seguís decidido a robarme la virtud?
Romeo sonrió.
– Seguramente un beso no pondrá a prueba vuestra virtud.
Giulietta se defendió de sus encantos.
– Depende de quién me bese. Sospecho que un beso vuestro me privaría instantáneamente de dieciséis años de ahorros.
– ¿De qué sirven los ahorros si no se gastan?
Justo cuando Romeo creía tenerla atrapada, una fuerte tos procedente del balcón hizo que Giulietta retrocediera sobresaltada.
– ¡Paciencia, Lorenzo! -dijo, severa-. No tardaremos en irnos.
– Vuestra tía empezará a preguntarse qué clase de confesión os lleva tanto tiempo.
– ¡Un momento! -Giulietta se volvió hacia Romeo con los ojos llenos de desilusión-. Debo irme.
– Confesaos conmigo -le susurró él, cogiéndole las manos- y os daré una bendición que jamás se extinguirá.
– El borde de vuestra copa está untado de miel -replicó Giulietta, dejándose atraer de nuevo hacia él-. Me pregunto qué terrible veneno contendrá.
– Si es veneno, nos matará a los dos.
– Cielos…, debo de gustaros mucho si preferís morir conmigo a vivir con otra mujer.
– Así lo creo. -La abrazó-. Besadme o moriré sin duda.
– ¿Moriréis otra vez? ¡Para haberos condenado dos veces, os veo muy vivo!
Se oyó otro ruido procedente del balcón, pero esta vez Giulietta se quedó donde estaba.
– ¡Paciencia, Lorenzo, te lo ruego!
– Tal vez mi veneno haya perdido su efecto -respondió Romeo, volviéndole la cabeza sin soltarla.
– Debo irme…
Como el ave rapaz se abalanza sobre su presa y se adueña feroz de la pobre desgraciada, así le robó Romeo los labios antes de perderlos de nuevo. Suspendida entre ángeles y demonios, su presa cesó el forcejeo y él extendió del todo las alas y dejó que el viento creciente los llevara por el cielo hasta que incluso el ave rapaz perdió toda esperanza de volver a casa.
Durante ese abrazo, Romeo sintió una certeza que hasta entonces no había creído posible con nadie, ni siquiera con la virtuosa. Fueran cuales fuesen sus intenciones al enterarse de que la joven del ataúd vivía -oscuras entonces hasta para él-, ahora sabía que las palabras que le había dicho al maestro Ambrogio habían sido proféticas: con Giulietta en sus brazos, todas las demás mujeres -pasadas, presentes y futuras- dejaban de existir.
De regreso al palazzo Tolomei esa mañana, Giulietta fue recibida con un desagradable aluvión de preguntas y acusaciones, sazonado de comentarios sobre sus costumbres rurales.
– Quizá sea normal entre campesinos -le había dicho su tía con desdén, arrastrándola por el brazo-, pero, en la ciudad, las mujeres solteras de buena familia no salen a confesarse y vuelven varias horas después con los ojos brillantes y… -la señora Antonia la había examinado furiosa en busca de otros indicios de mala conducta- ¡el pelo alborotado! De ahora en adelante, no habrá más salidas y, si necesitas hablar con tu querido fray Lorenzo, lo harás bajo este techo. ¡Ya no te está permitido deambular por la ciudad a merced de chismorreos y ultrajes! -había concluido su tía, tirando de ella por la escalera y obligándola a encerrarse en su alcoba.
– ¡Ay, Lorenzo! -sollozó Giulietta cuando el monje fue a verla a su prisión dorada-. ¡No me dejan salir! ¡Voy a enloquecer! ¡Ay! -Caminó de un lado a otro de la alcoba, mesándose el cabello-. ¿Qué pensará de mí? Le he dicho que nos veríamos…, ¡se lo he prometido!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу