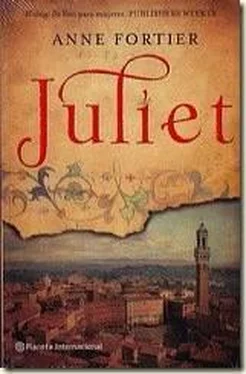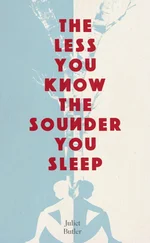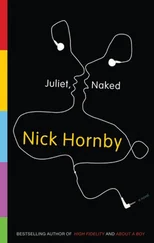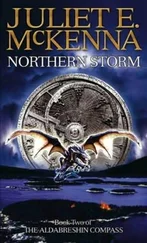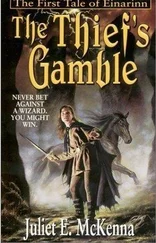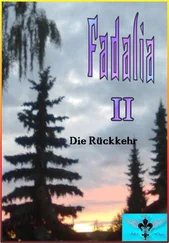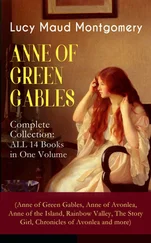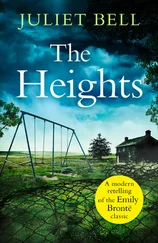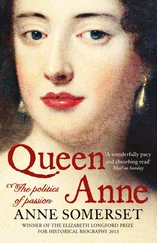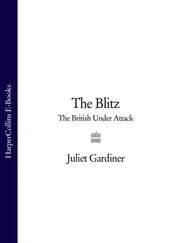– ¡Iros! ¡Marchad a reíros de mí con vuestros amigos!
– ¡Os lo juro! -Romeo se mantuvo firme e intentó tomarle las manos, pero ella no quiso dárselas. A falta de algo mejor, la cogió por los hombros y la enderezó, desesperado por que escuchase lo que tenía que decirle-. Soy quien os salvó a fray Lorenzo y a vos de los asaltadores -insistió-, y entrasteis en esta ciudad bajo mi protección. Os vi después en el taller del maestro, cuando yacíais en el ataúd…
Mientras hablaba, vio que Giulietta abría mucho los ojos, de pronto consciente de que decía la verdad, pero, en lugar de manifestar gratitud, su semblante se llenó de angustia.
– Entiendo -dijo con voz trémula-. Supongo que habéis venido a cobraros vuestra deuda.
Sólo entonces, al ver su temor, se le ocurrió a Romeo que había sido un atrevimiento cogerla por los hombros de aquella manera y que eso le habría hecho dudar de sus intenciones. Maldiciéndose por ser tan impulsivo, la soltó despacio y retrocedió, confiando en que no huyera. Aquel encuentro no estaba saliendo como había previsto, en absoluto. Llevaba muchas noches soñando con el momento en que Giulietta saldría al balcón, atraída por su serenata, y se llevaría las manos al pecho, admirada de su persona, si no de su canción.
– He venido a oíros pronunciar mi nombre con vuestra dulce voz -confesó, rogándole perdón con la mirada-. Eso es todo.
Conmovida por su sinceridad, ella se atrevió a sonreír.
– Romeo. Romeo Marescotti -susurró-, bendito del cielo. Ea, ¿qué más os debo?
A punto estuvo de acercarse de nuevo, pero logró contenerse y guardar las distancias.
– No me debéis nada, pero lo quiero todo. Os he estado buscando por toda la ciudad desde que descubrí que estabais viva. Sabía que debía veros y… hablar con vos. Hasta he rogado a Dios… -Se interrumpió, avergonzado.
Giulietta le dedicó una mirada larga, con los ojos llenos de asombro.
– ¿Y qué os ha contestado Dios?
Romeo no pudo contenerse más; le tomó la mano y se la llevó a los labios.
– Me ha dicho que estabais hoy aquí, esperándome.
– Entonces debéis de ser la respuesta a mis plegarias. -Lo observó admirada mientras él le besaba la mano una y otra vez-. Esta misma mañana, en misa, he pedido a Dios que me enviara a un hombre, un héroe, que pudiera vengar la cruenta muerte de los míos. Ahora entiendo que me equivocaba al pedir a alguien diferente, porque fuisteis vos quien acabó con el bandido del camino y quien me protegió desde el instante en que llegué. Sí -afirmó, llevándose al rostro la otra mano de Romeo-, creo que vos sois ese héroe.
– Me honráis, Giulietta -dijo Romeo irguiéndose-. Nada me agradaría más que ser vuestro caballero.
– Bien -respondió ella-, pues hacedme un pequeño favor: buscad a ese bastardo de Salimbeni y hacedlo sufrir como él hizo sufrir a mi familia y, cuando acabéis con él, traedme su cabeza en una caja para que vague descabezado por los pasillos del purgatorio.
Romeo tragó saliva pero logró asentir con la cabeza.
– Vuestros deseos son órdenes, ángel mío. ¿Me concedéis unos días para esta tarea o deseáis que sufra esta misma noche?
– Lo dejo a vuestra elección -contestó ella con donosa modestia-. Sois vos el experto en matar Salimbenis.
– Cuando termine -dijo Romeo cogiéndole ambas manos-, ¿me concederéis un beso por las molestias?
– Cuando terminéis, os concederé lo que deseéis -respondió Giulietta, mirándolo mientras él le besaba las muñecas, primero una, luego la otra.
Se diría que adorna el rostro de la noche como preciado colgante que portara una etíope.
La ciudad de Siena dormía, ajena a mi sufrimiento. Los callejones por los que corría aquella noche no eran sino oscuros riachuelos de silencio, y todo lo que dejaba atrás -escúters, contenedores de basura, coches- se encontraba envuelto en el velo nebuloso de la luz de la luna, como si llevara cientos de años hechizado en la misma posición. Las fachadas de las casas se me antojaban igual de desdeñosas: las puertas no tenían pomos y todas y cada una de las ventanas y contraventanas estaban cerradas a cal y canto. Ocurriera lo que ocurriese en las calles oscuras de aquella centenaria ciudad, sus habitantes no querían saberlo.
Al hacer una breve pausa, detecté que el tipo, oculto entre las sombras, había empezado a correr también. Ni siquiera se molestaba en ocultar que me seguía; sus pasos eran pesados e irregulares, las suelas de sus zapatos arañaban los adoquines desiguales, y hasta cuando paraba a olfatear mi rastro, jadeaba con fuerza, como quien no está habituado a hacer ejercicio. Aun así, no conseguía despistarlo; por muy rápida y sigilosamente que me moviera, siempre daba conmigo y me seguía por todas las esquinas, casi como si pudiera leerme el pensamiento.
Con los pies destrozados de correr descalza por el adoquinado, enfilé a trompicones un estrecho pasadizo al final de un callejón, confiando en encontrar una salida, o varias, al otro lado. Pero no la había. Fui a parar a una calle cortada y terminé rodeada de altos edificios. De hecho, no había ni un muro ni una valla por los que pudiera trepar, ni un solo contenedor en el que pudiese esconderme, y mi única defensa eran los tacones puntiagudos de mis zapatos.
Decidida a hacer frente a mi destino, me preparé para el encuentro. ¿Qué podría querer? ¿Mi bolso? ¿El crucifijo que llevaba colgado del cuello? ¿A mí? Quizá sólo quería saber dónde se ocultaba el tesoro de la familia, pero también yo, y posiblemente nada de lo que había averiguado hasta el momento lo satisfaría. Por desgracia, los ladrones -según Umberto- no digerían bien las desilusiones, así que hurgué en el bolso y saqué de prisa la cartera; con suerte, mis tarjetas de crédito lo consolarían. Sólo yo sabía que encubrían una deuda de veinte mil dólares.
Mientras esperaba lo inevitable, el palpitar de mi corazón se vio ahogado por el rugido de una moto que se acercaba. En lugar de ver a aquel tipo embocar triunfante el callejón, vislumbré el metal negro de la moto, que pasó por delante de mí y siguió su camino en la dirección opuesta. No desapareció, sino que se detuvo de pronto con un sonoro frenazo, giró y volvió a pasar por allí un par de veces más, sin acercarse a mí en ningún momento. Sólo entonces oí los pasos de alguien con calzado deportivo que bajaba la calle a toda pastilla, presa del pánico, y desaparecía por una esquina lejana como alma que lleva el diablo, con la moto pisándole los talones.
Luego, de pronto, se hizo el silencio.
Pasaron varios segundos -quizá incluso medio minuto-, pero ni el tipo ni la moto volvieron. Cuando al fin me atreví a salir del callejón, ni siquiera veía las esquinas más próximas. De cualquier forma, el hecho de hallarme perdida en la oscuridad era el menor de mis males esa noche. En cuanto encontrase un teléfono público, llamaría al hotel y pediría ayuda a Rossini. A pesar de mi lamentable situación, eso le encantaría.
Enfilé la calle, avancé unos metros y, de pronto, algo me llamó la atención.
Era una moto con su motorista, apostado en medio de la calle, mirándome. La luz de la luna iluminaba el casco del piloto y el metal del vehículo, y proyectaba la imagen de un hombre vestido de cuero negro, con la visera bajada, que esperaba pacientemente mi salida.
El miedo habría sido la reacción más lógica, pero, allí de pie, con los zapatos en la mano, lo único que sentí fue confusión. ¿Quién era aquel tipo? ¿Y qué hacía ahí sentado mirándome? ¿Me había salvado del que me seguía? En ese caso, ¿esperaba que me acercara a agradecérselo?
Mi incipiente gratitud se truncó de pronto cuando encendió el faro de la moto y me cegó con su intensa luz. Mientras me llevaba las manos a los ojos para protegerme, arrancó la moto y aceleró un par de veces, como para dejarme las cosas claras.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу