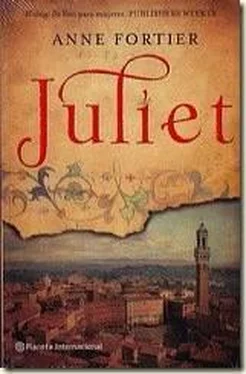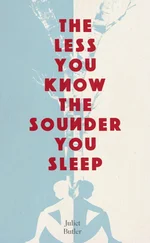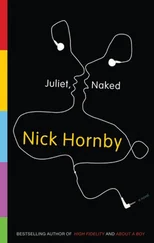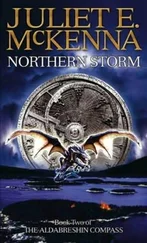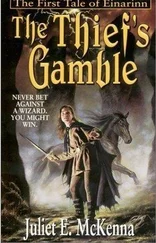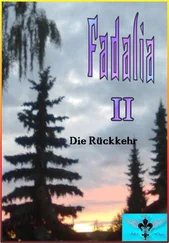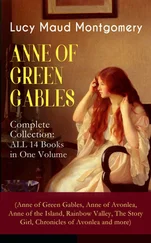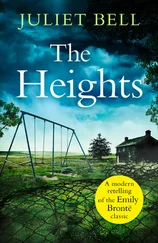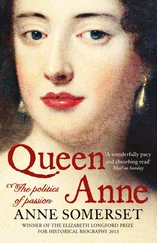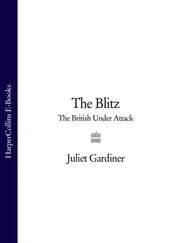– Por supuesto -había sido la diplomática respuesta de él.
Era medianoche cuando el coche entró en la finca de tía Rose. Umberto ya me había advertido de que Janice había llegado de Florida esa tarde con una calculadora y una botella de champán. No obstante, eso no explicaba el segundo deportivo aparcado delante de la puerta.
– Confío en que eso no sea del de la funeraria -dije sacando mi mochila del maletero antes de que Umberto pudiera hacerlo.
Me arrepentí en seguida de mi frivolidad. No era propio de mí hablar así, y sólo lo hacía cuando mi hermana podía oírme.
Mirando de reojo el misterioso vehículo, Umberto se ajustó la chaqueta como el que se ajusta un chaleco antibalas antes del combate.
– Me temo que hay funerarias y funerarias.
En cuanto entramos por la puerta principal de la casa de tía Rose, entendí a qué se refería. Todos los grandes retratos del pasillo se habían descolgado y estaban vueltos hacia la pared, como delincuentes ante un pelotón de fusilamiento. Además, el jarrón veneciano que presidía la mesa redonda de debajo de la lámpara de araña ya había desaparecido.
– ¿Hola? -saludé, presa de una rabia que no había vuelto a sentir desde mi última visita-. ¿Queda alguien vivo?
Mi voz resonó en la casa silenciosa; al extinguirse, oí unos pies a la carrera por la planta superior. Aun con la premura de la culpa, como de costumbre, Janice tuvo que aparecer parsimoniosa ante la espléndida escalera de caracol, dejando que el etéreo vestido estival resaltara sus magníficas curvas más que si hubiera ido desnuda. Tras hacer una pausa para la prensa mundial, se apartó del rostro la larga melena con una lánguida satisfacción personal, me dedicó una sonrisa arrogante e inició el descenso.
– Vaya, vaya…, pero si está aquí la virgetariana -observó en un tono ligeramente frío. Sólo entonces detecté al macho de la semana pegado a sus talones, tan desaliñado y congestionado como todo el que pasaba un rato con mi hermana.
– Lamento desilusionarte -contesté, dejando caer la mochila al suelo con gran estruendo-. ¿Te ayudo a desvalijar la casa o ya te las apañas tú sola?
La risa de Janice era como un móvil de campanillas colgado del porche de tu vecino única y exclusivamente para fastidiarte.
– Éste es Archie -me comunicó con su habitual tono entre serio e informal-. Nos va a dar veinte de los grandes por todos estos trastos.
Los miré asqueada mientras se acercaban a mí.
– ¡Qué generoso! Está claro que le apasiona la basura.
Janice me lanzó una mirada asesina, pero en seguida se controló. Sabía bien lo poco que me importaba su opinión de mí y lo mucho que me divertía mosquearla.
Nací cuatro minutos antes que ella. Por mucho que hiciera o dijera, yo siempre sería cuatro minutos mayor. Aunque en su imaginación calenturienta ella fuese la liebre supersónica y yo la tortuga de andar plomizo, las dos sabíamos que, por mucho que se pavoneara a mi alrededor, jamás salvaría ese vacío diminuto que nos separaba.
– Bueno -dijo Archie mirando hacia la puerta-, yo me largo. Encantado de conocerte, Julie. Es Julie, ¿verdad? Janice me ha hablado mucho de ti. -Rió nervioso-. ¡Que vaya bien! Como dicen por ahí, hagamos la paz, no el amor.
Janice lo despidió cariñosa con la mano mientras salía y cerraba de golpe la puerta de malla. Sin embargo, en cuanto hubo salido, su rostro angelical se tornó demoníaco, como un fantasma de Halloween.
– ¡No me mires así! -espetó desdeñosa-. Intento sacar algo de esto, que es más de lo que estás haciendo tú, ¿no crees?
– Yo no tengo tus… gastos -repliqué señalando con la cabeza sus últimos arreglillos, resaltados por el vestido ceñido-. Dime, Janice, ¿cómo te meten todo eso ahí?, ¿por el ombligo?
– Dime, Julie, ¿qué tal sienta no tener nada ahí? -me imitó Janice.
– Si las señoras me permiten -dijo Umberto interponiéndose entre las dos como tantas otras veces-, ¿puedo sugerir que traslademos tan fascinante intercambio a la biblioteca?
Cuando le dimos alcance, Janice ya se había instalado cómodamente en el sillón favorito de tía Rose, con un gintonic apoyado en el cojín en el que yo había bordado una escena de caza durante mi último año de instituto mientras mi hermana andaba en busca de alguna presa bípeda.
– ¿Qué? -espetó mirándonos con un desprecio mal disimulado-. ¿No crees que la mitad del alcohol me pertenece?
Era típico de Janice maquinar una disputa sobre un difunto de cuerpo presente, así que le di la espalda y me acerqué a la terraza. Las preciadas macetas de tía Rose la presidían como un puñado de dolientes, con sus flores marchitas de desconsuelo. Una vista inusual. Umberto siempre había tenido el jardín bajo control, aunque quizá ya no encontrase satisfacción en su trabajo ahora que su señora, público agradecido, ya no estaba.
– Me sorprende que aún sigas aquí, Birdie-comentó Janice agitando su copa-. Yo que tú ya me habría largado a Las Vegas con la plata.
Umberto no respondió. Hacía años que había dejado de hablar directamente con Janice. En su lugar, me miró a mí.
– El funeral es mañana.
– Me parece increíble que lo hayas planeado todo sin consultarnos -repuso Janice, balanceando la pierna que le colgaba del reposabrazos.
– Ella lo quiso así.
– ¿Hay algo más que debamos saber? -Janice se liberó del abrazo del sillón y se estiró el vestido-. Supongo que a todos nos tocará lo nuestro, ¿no? No se enamoraría de alguna insólita protectora de animales o algo así, ¿verdad?
– ¿Te importa acaso? -repliqué cortante, y, por un segundo, Janice pareció amansada. Luego recobró su usual indiferencia y volvió a echar mano de la botella de ginebra.
Ni me molesté en mirarla mientras, con fingida torpeza, arqueaba asombrada sus cejas perfectas como dando a entender que no pretendía servirse tanto. Cuando el sol se desparramaba sobre el horizonte, Janice lo hacía sobre el canapé y dejaba que otros resolvieran los grandes enigmas de la vida, mientras no la privasen de alcohol…
Desde que yo tenía uso de razón, había sido así: insaciable. De pequeñas, tía Rose solía exclamar divertida: «Esta niña podría fugarse a bocados de una prisión de pan de jengibre», como si la codicia de Janice fuese algo de lo que enorgullecerse. Claro que tía Rose estaba en la cima de la cadena alimentaria y, al contrario que yo, no tenía nada que temer. Que yo recuerde, Janice siempre encontraba mis chucherías por mucho que las escondiese, con lo que las mañanas de Pascua en nuestra familia eran siempre desagradables, brutales y breves. Culminaban inevitablemente en la reprimenda de Umberto a Janice por robarme mis huevos de Pascua y la réplica furiosa de ella, -escondida bajo la cama, con las comisuras de la boca chorreando chocolate- alegando que él no era su padre ni podía decirle lo que debía hacer.
Lo frustrante era su hermetismo. Su piel se negaba tercamente a revelar sus secretos; era suave como el glaseado satén de un pastel de bodas, sus rasgos tan delicados como pequeñas frutas y flores escarchadas en manos de un maestro confitero. Ni la ginebra, ni el café, ni la vergüenza, ni el remordimiento habían logrado resquebrajar aquella fachada glasé; era como si albergarse un manantial de vida perenne en su interior, como si amaneciese cada mañana rejuvenecida por el pozo de la eternidad, ni un día más vieja, ni un gramo más gorda, y aún presa de un imparable deseo de comerse el mundo.
Por desgracia, no éramos gemelas idénticas. Una vez, en el patio del colegio, oí que me llamaban «Bambi zancudo», y aunque Umberto rió y me aseguró que era un cumplido, a mí no me lo pareció. Aun superada mi edad más torpe, sabía que seguía pareciendo desgarbada y anémica al lado de Janice; fuera donde fuese e hiciera lo que hiciese, ella era siempre tan morena y efusiva como yo pálida y reservada.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу