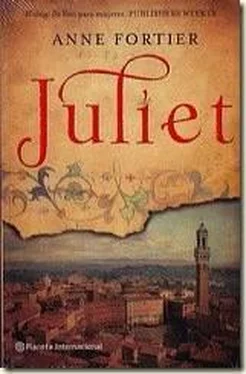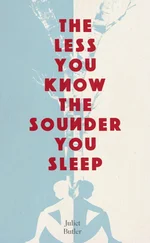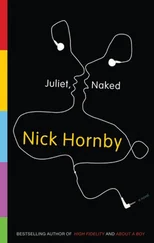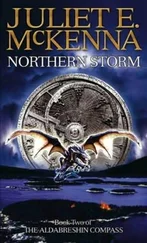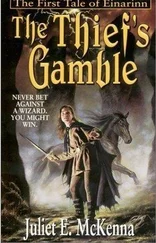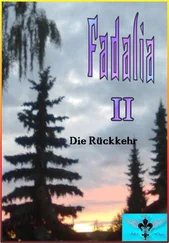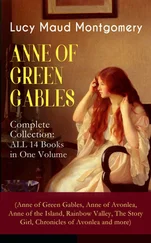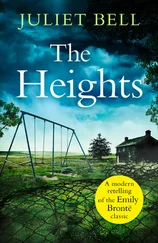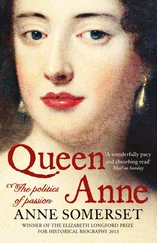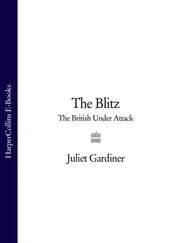Pero Coceo y los suyos no habían viajado desde Napóles para perderse en ensoñaciones, y dos de ellos ya habían trepado al sepulcro con el fin de determinar qué herramientas necesitaban para arrancar los cuatro ojos de la estatua. Al final, decidieron que hacía falta un taladro especial y, en cuanto los montaron y se los pasaron, se volvieron cada uno hacia su figura -uno a Romeo y el otro a Giulietta- dispuestos a proceder.
Al ver lo que pretendían, fray Lorenzo -que se había mantenido sereno hasta entonces- se abalanzó sobre los matones y trató de detenerlos, rogándoles que no dañaran la estatua, no sólo por su valor artístico, sino porque estaba convencido de que, si robaban los ojos, se desataría sobre todos ellos un mal inefable que los fulminaría. Como a Coceo le sobraban las supersticiones de fray Lorenzo, lo apartó de un empujón y ordenó a sus hombres que procedieran.
Por si no habían tenido bastante con el estruendo de tirar la pared, el ruido de los taladros metálicos resultó ser un verdadero infierno. Janice y yo nos retiramos de aquel bullicio tapándonos los oídos con las manos, perfectamente conscientes de que se acercaba el amargo fin de nuestra búsqueda.
Cuando salimos por el boquete a la parte principal de la cripta, seguidas de un angustiado fray Lorenzo, vimos en seguida que aquello se desmoronaba. Las enormes grietas de las paredes ascendían veloces hacia el techo abovedado, generando ramificaciones que, con la más mínima vibración, se extenderían en todas las direcciones.
– ¿Qué tal si salimos por patas? -dijo Janice, mirando nerviosa alrededor-. Al menos en la otra cueva sólo tendremos que lidiar con muertos.
– ¿Y luego qué? -pregunté-. ¿Nos quedamos sentadas debajo del agujero del techo esperando a que estos… caballeros vengan a ayudarnos a salir?
– No -replicó, frotándose la contusión que le había hecho un cascote en el brazo-, pero una de las dos podría ayudar a la otra a subir y ésta salir por el túnel en busca de ayuda.
Me la quedé mirando, de pronto consciente de que tenía razón y de que yo había sido imbécil de no caer en esa posibilidad antes.
– Bien -dije titubeante-, ¿cuál de las dos sale?
Janice me dedicó una sonrisa amarga.
– Sal tú. Eres la que tiene algo que perder… -Luego añadió, con aire de suficiencia-: Además, yo soy la que sabe lidiar con Coceo-loco.
Estuvimos así un momento, mirándonos. Luego vi a fray Lorenzo por el rabillo del ojo, arrodillado ante de uno de los altares de piedra vacíos, rezándole a un Dios que ya no estaba allí.
– No puedo hacerlo -susurré-. No puedo dejarte aquí.
– Tienes que hacerlo -replicó Janice con firmeza-. Si no lo haces tú, lo haré yo.
– Genial -contesté-, hazlo, por favor.
– ¡Jo, Jules! ¿Por qué siempre tienes que ser tú la heroína? -espetó abrazándose a mí.
Podríamos habernos ahorrado el trastorno emocional de disputarnos el martirio, porque, cuando quisimos darnos cuenta, los taladros ya no sonaban y los hombres salían de la capilla, riendo y bromeando sobre su hazaña y pasándose de unos a otros las cuatro gemas del tamaño de una nuez. El último en salir fue Umberto, y en seguida vi que pensaba lo mismo que nosotras: ¿sería ése el fin de nuestro trato con los mañosos napolitanos o decidirían que querían más?
Como si nos hubieran leído el pensamiento, cesó de pronto su algarabía y nos miraron de arriba abajo a Janice y a mí, aún abrazadas. Coceo, sobre todo, parecía muy complacido de vernos y, por su sonrisa de satisfacción, creí saber cómo pensaba rematar exactamente la gran faena. Entonces, tras desnudar a Janice con la vista y decidir que, a pesar de su conducta provocadora, no era más que otra niñita asustada, sus ojos calculadores se enfriaron y dijo algo a sus hombres que hizo que Umberto saliera disparado a interponerse entre ellos y nosotras.
– No! Ti prego! -le suplicó.
– Vaffanculo! -dijo Coceo con desdén, apuntándolo con la ametralladora.
Los dos hombres mantuvieron un agitado intercambio de lo que a todas luces parecían súplicas de un lado y obscenidades del otro, hasta que Umberto decidió pasarse a nuestro idioma.
– Amigo mío -dijo, casi poniéndose de rodillas-, sé que eres un hombre generoso. Y que también eres padre. Por favor, sé clemente. Prometo que no lo lamentarás.
Coceo no respondió en seguida. A jugar por su gesto ceñudo, no le hacía mucha gracia que le recordaran su propia humanidad.
– Por favor -prosiguió Umberto-. Las chicas jamás se lo contarán a nadie. Te lo juro.
Al fin, Coceo hizo una mueca y dijo con su acento italiano:
– Las mujeres lo cuentan todo. No paran de hablar. Bla-bla-bla.
Detrás de mí, Janice me apretaba la mano con tanta fuerza que me dolía. Sabía, igual que yo, que Coceo no iba a dejarnos salir vivas de allí por nada del mundo. Tenía las joyas, y le bastaba. No le hacían ninguna falta los testigos oculares. No obstante, me costaba creer que aquello fuera a terminar así: a pesar de todo lo que habíamos pasado por ayudarlo, ¿sería capaz de matarnos? En vez de miedo sentí rabia, rabia de que fuera tan capullo, y de que el único hombre con valor para hacerle frente y defendernos fuera nuestro padre.
Hasta fray Lorenzo andaba rezando el rosario tranquilamente, con los ojos cerrados, como si nada de lo que estaba ocurriendo tuviera que ver con él. Claro que, ¿cómo iba a saberlo? No entendía ni el mal ni nuestro idioma.
– Amigo mío -repitió Umberto empeñado en mantener la calma, con la esperanza de contagiar a Coceo, quizá-. Yo te perdoné la vida una vez, ¿recuerdas? ¿Eso no cuenta?
Coceo fingió meditarlo un instante, luego respondió con una mueca de desprecio.
– Tú me perdonaste la vida una vez, así que yo te perdonaré una vida -dijo señalándonos a Janice y a mí-. ¿Cuál prefieres, la stronza o el angelo?
– ¡Jules! -gimoteó Janice, abrazándome con tanta fuerza que no podía respirar-. ¡Te quiero! Pase lo que pase, ¡te quiero!
– No me hagas elegir, por favor -le dijo Umberto con una voz casi irreconocible-. Coceo, conozco a tu madre. Es una buena mujer. Esto no le gustaría.
– ¡Mi madre bailará sobre tu tumba! -espetó Coceo-. Última oportunidad: ¿la stronza o el angelo? Elige una o las mato a las dos.
Al ver que Umberto no respondía, Coceo se acercó a él.
– Eres muy estúpido -le dijo despacio, clavándole en el pecho el cañón de la ametralladora.
Aterradas, ni Janice ni yo fuimos capaces de abalanzarnos sobre Coceo para evitar que disparara y, dos segundos después, un solo disparo atronador sacudió la cueva entera.
Seguras de que le había disparado, nos acercamos en seguida a Umberto, esperando que se desplomara, muerto, en el suelo, pero, cuando llegamos a él, seguía en pie, rígido y pasmado. En el suelo, desparramado de forma grotesca, se encontraba Coceo. Algo -¿un rayo del cielo?- le había atravesado el cráneo y se había llevado consigo la mitad posterior de la cabeza.
– ¡Madre mía! -gimoteó Janice, pálida como un cadáver-, ¿qué ha sido eso?
– ¡Al suelo! -gritó Umberto, tirando con fuerza de las dos-. ¡Tapaos la cabeza!
Al oír la ráfaga de disparos, los hombres de Coceo procuraron ponerse a cubierto, y aquellos que quisieron responder al ataque fueron abatidos de inmediato con pasmosa precisión. Tendida boca abajo, volví la cabeza para ver quién disparaba y, por primera vez en mi vida, no me desagradó ver desplegarse y tomar posiciones a un pelotón de polis de las fuerzas especiales. Entraron en la cripta por la boca que habíamos abierto, se apostaron tras los pilares más próximos y gritaron a los matones que quedaban -supongo- que soltaran las armas y se rindieran.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу