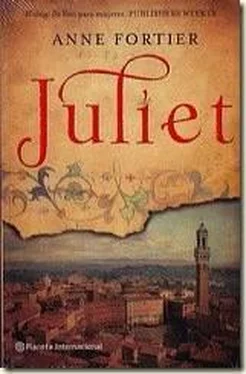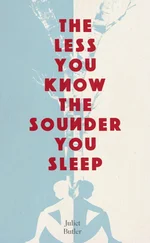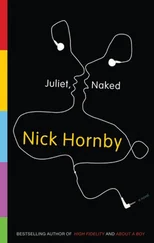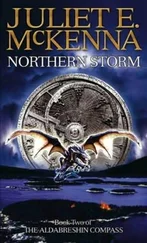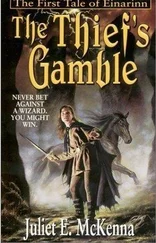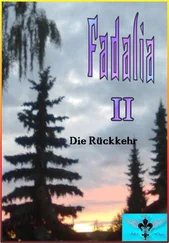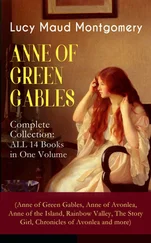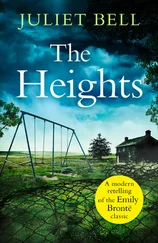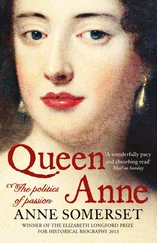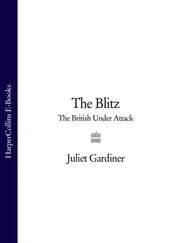Yo había protestado al principio, explicándole que mi equipaje llegaría en cualquier momento, pero al final la tentación había sido demasiado grande. ¿Qué más daba que las maletas me estuvieran esperando cuando regresara al hotel? De todas formas, no llevaba nada en ellas que pudiera ponerme en Siena, salvo quizá los zapatos que Umberto me había regalado por Navidad y que ni siquiera me había probado nunca.
Al salir de la tienda iba mirándome en todos los escaparates por los que pasaba. ¿Por qué no lo había hecho antes? Desde el instituto, me cortaba el pelo en casa -sólo las puntas- cada dos años o así con unas tijeras de cocina. Me llevaba unos cinco minutos y, la verdad -pensaba yo-, ¿quién iba a notar la diferencia? De pronto la veía yo. De algún modo, Luigi había logrado dar vida a mi aburrido pelo de siempre, que ya saboreaba su recién adquirida libertad ondeando al viento mientras caminaba y enmarcando mi rostro como si fuese digno de enmarcar.
De niña, tía Rose me llevaba al barbero del pueblo cuando le parecía y, por lo general, tenía la sensatez de no llevarnos a Janice y a mí a la vez. Sólo en una ocasión terminamos sentadas la una al lado de la otra y, mientras estábamos allí instaladas, haciéndonos muecas en los grandes espejos, el viejo barbero sostuvo en alto nuestras coletas y dijo:
– ¡Vaya!, una tiene pelo de oso y la otra de princesa.
Tía Rose no le replicó. Se había sentado allí, en silencio, y esperaba a que terminase. Cuando terminó, le pagó y le dio las gracias con aquella voz entrecortada tan suya, luego nos sacó a rastras por la puerta como si hubiésemos sido nosotras, y no el barbero, las que se hubiesen portado mal. Desde ese día, Janice no había perdido una ocasión de piropear mi precioso pelo de oso.
El recuerdo casi me hizo llorar. Allí estaba yo, la mar de guapa, ahora que tía Rose se encontraba en un lugar desde el que no podía alegrarse de que por fin hubiese salido de mi capullo de macramé. La habría hecho muy feliz verme así -una sola vez-, pero yo estaba demasiado empeñada en que Janice no lo hiciera jamás.
El presidente Maconi era un hombre galante de sesenta y tantos años, vestido con un traje y una corbata de tonos suaves, y con una asombrosa habilidad para cubrirse la coronilla con los pelos largos de un solo lado de la cabeza. En consecuencia, su porte era de rígida dignidad, pero sus ojos albergaban una auténtica ternura que anulaba de inmediato lo ridículo.
– ¿Señorita Tolomei? -Cruzó la sala principal del banco para estrecharme la mano cordialmente, como si fuéramos viejos amigos-. ¡Qué placer tan inesperado!
Mientras subíamos juntos la escalera, el presidente Maconi se disculpó en un inglés impecable por las irregularidades de las paredes y los desniveles de los suelos. Ni siquiera los diseñadores de interiores más modernos, me explicó con una sonrisa, podían con un edificio de casi ochocientos años de antigüedad.
Después de un día de constantes anomalías lingüísticas, era un alivio conocer por fin a alguien que dominara mi lengua materna. El ligero acento británico del presidente Maconi indicaba que había vivido algún tiempo en Inglaterra -quizá había estudiado allí-, lo que habría explicado que mi madre lo hubiera elegido a él como asesor financiero.
Su despacho estaba en la última planta y, desde las ventanas divididas por parteluces, tenía una vista perfecta de la iglesia de San Cristóbal y algunos otros edificios espectaculares del vecindario. Sin embargo, al avanzar tropecé con un cubo de plástico plantado en medio de una enorme alfombra persa; tras comprobar mi integridad física, el presidente Maconi volvió a colocarlo donde estaba exactamente antes de que yo me lo llevara por delante.
– Hay una gotera en el tejado -me explicó mirando al techo de escayola agrietado-, pero no la encontramos. Es muy raro…, aunque no llueva, sigue cayendo agua. -Se encogió de hombros y me indicó que me sentara en una de las sillas de caoba de exquisito tallado que miraban a su escritorio-. El anterior presidente solía decir que el edificio lloraba. Conocía a su padre, por cierto.
Sentado tras su mesa, el presidente Maconi se recostó todo lo que le permitía el sillón de cuero y juntó las yemas de los dedos.
– Bueno, ¿en qué puedo ayudarla, señorita Tolomei?
No sé muy bien por qué, la pregunta me pilló por sorpresa. Me había centrado tanto en llegar hasta allí que apenas había pensado en el siguiente paso. Supongo que el Francesco Maconi que hasta entonces se había alojado cómodamente en mi imaginación sabía bien que yo iría a por el tesoro de mi madre, y había esperado impaciente todos aquellos años para entregárselo a su legítima heredera.
Sin embargo, el verdadero Francesco Maconi no era tan complaciente. Empecé a explicarle a qué había venido y me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza alguna que otra vez. Cuando al fin dejé de hablar, se me quedó mirando pensativo, sin que su rostro revelara conclusión alguna.
– Así que me preguntaba si podría conducirme a la caja de seguridad -proseguí, percatándome de que había olvidado lo más importante.
Saqué la llave de mi bolso y la puse sobre su mesa, pero el presidente Maconi se limitó a mirarla. Tras un breve e incómodo silencio, se levantó, se acercó a una ventana con las manos a la espalda y contempló ceñudo los tejados de Siena.
– Su madre era una mujer sabia -dijo al fin-. Y, cuando Dios se lleva a los sabios al cielo, nos deja su sabiduría a los que seguimos en la tierra. Sus espíritus perviven, revolotean silenciosos a nuestro alrededor, como lechuzas, con ojos que ven por la noche, cuando usted y yo sólo vemos oscuridad. -Se detuvo para comprobar el cristal emplomado, que empezaba a soltarse-. Lo cierto es que la lechuza sería un símbolo perfecto para toda Siena, no sólo para nuestra contrada.
– Porque… ¿todos los sieneses son sabios? -propuse, no del todo segura de adonde quería llegar.
– Porque la lechuza tiene una predecesora antiquísima. Para los griegos, era la diosa Atenea. Virgen, pero también guerrera. Los romanos la llamaban Minerva. En tiempos de los romanos, había un templo dedicado a ella en Siena. Por eso siempre hemos amado a la Virgen María, incluso en la antigüedad, antes del nacimiento de Cristo. Para nosotros, ella siempre ha estado aquí.
– Presidente Maconi…
– Señorita Tolomei -dijo mirándome al fin-, trato de imaginar lo que su madre habría querido que hiciese. Me pide que le entregue algo que a ella le causó mucho dolor. ¿Querría ella que se lo diera? -Intentó en vano sonreír-. Claro que no soy yo quien debe decidir, ¿verdad? Ella lo dejó aquí, no lo destruyó, así que posiblemente quería que se lo entregase a usted, o a alguien. La pregunta es: ¿seguro que quiere tenerlo?
En el silencio que siguió a sus palabras, los dos lo oímos con nitidez: una gota de agua que caía al cubo de plástico en un día soleado.
Tras llamar a un segundo llavero, el lúgubre signor Virgilio, el presidente Maconi me condujo a las grutas más profundas del banco por una escalera independiente, una espiral de piedra centenaria que debía de llevar allí desde la construcción del palazzo. Fue entonces cuando entendí que había todo un mundo bajo Siena, un mundo de pasadizos y sombras que contrastaba fuertemente con el mundo de luz de la superficie.
– Bienvenida a los Bottini -dijo el presidente Maconi mientras atravesábamos una especie de gruta-. Éste es el antiguo acueducto subterráneo construido hace mil años para llevar el agua a la ciudad de Siena. Todo esto es arenisca y, aun con las herramientas primitivas de entonces, los ingenieros sieneses fueron capaces de cavar una vasta red de túneles que llevaban el agua dulce a las fuentes públicas e incluso a los sótanos de algunos domicilios particulares. Ahora, como es lógico, ya no se usa.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу