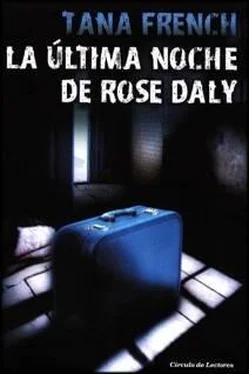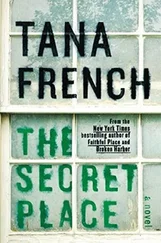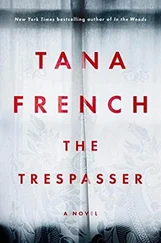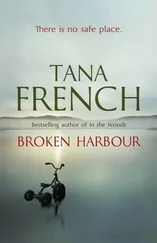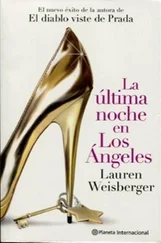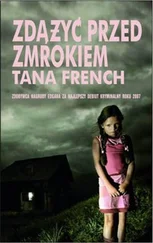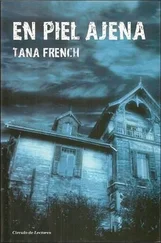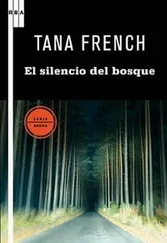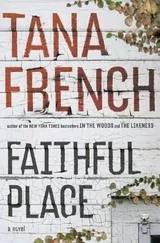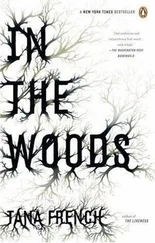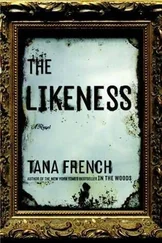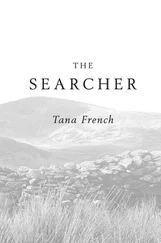– Esta vez no es trabajo -alegué-. Es familia.
– Por supuesto, cómo no. ¿Y tiene algo que ver con el hecho de que yo tenga mi cuarta cita con Dermot?
– Liv, haría felizmente un montón de cosas para arruinar tu cuarta cita con Dermot, pero nunca pondría en juego el tiempo que puedo pasar con Holly. Me conoces mejor que eso.
Pausa breve y recelosa.
– ¿De qué tipo de emergencia familiar se trata?
– Aún no lo sé. Jackie me ha telefoneado histérica desde casa de mis padres. No conozco los detalles. Tengo que ir lo antes posible.
Otra pausa, tras la cual Olivia dijo, con un largo y cansino suspiro:
– De acuerdo. Estamos en el Coterie. Tráemela aquí.
El Coterie es un restaurante de un chef televisivo al que hacen la pelota en un montón de suplementos dominicales. Habría que bombardearlo urgentemente.
– Gracias, Olivia. De corazón. Pasaré a recogerla esta noche, si puedo, o mañana por la mañana. Te llamo.
– Sí, hazlo -contestó ella-, si puedes, por supuesto -y colgó.
Aventé el humo y entré en casa para acabar de fastidiar a las mujeres de mi vida.
Holly estaba sentada a lo indio en la cama, con el ordenador en el regazo y mirada de preocupación.
– Cariño -le dije-, ha surgido un problema.
Ella señaló a la pantalla.
– Mira, papi.
En el monitor, en enormes letras violetas rodeadas por una cantidad espantosa de imágenes intermitentes, se leía: «MORIRÁS A LOS 52 AÑOS». Mi hija parecía verdaderamente apenada. Me senté en la cama junto a ella y me la coloqué junto con el ordenador sobre el regazo.
– ¿Qué es esto?
– Sarah encontró este cuestionario en línea, lo he rellenado con tus respuestas y éste es el resultado. Tienes cuarenta y un años.
¡Vaya! ¡Precisamente ahora no!
– Cariño, eso son cosas de internet. Cualquiera puede poner lo que se le ocurra. Pero eso no lo convierte en real.
– ¡Claro que sí! ¡Lo tienen todo calculado!
Olivia me iba a adorar si le devolvía a Holly hecha un mar de lágrimas.
– Déjame enseñarte algo -le solicité. Extendí las manos a su alrededor, me deshice de mi sentencia de muerte, abrí un documento de Word y escribí: «Eres un alienígena. Estás leyendo esto desde el planeta Bongo»-. Y bien, ¿es verdad esto?
Holly soltó una risita llorosa.
– Claro que no.
Formateé la letra en color violeta y seleccioné una tipografía graciosa.
– ¿Y ahora?
Negó con la cabeza.
– ¿Y qué pasaría si programara el ordenador para que te formulara un montón de preguntas antes de presentarte esta frase? ¿Sería entonces verdad?
Por un instante creí haberla convencido, pero sus estrechos hombros se tensaron.
– Has dicho que había surgido un problema…
– Así es. Vamos a tener que cambiar ligeramente nuestros planes.
– Tengo que volver a casa de mamá, ¿verdad? -dijo Holly sin apartar la vista de la pantalla del ordenador.
– Me temo que sí, cariño. Lo siento en el alma, de verdad. Pasaré a buscarte en cuanto pueda.
– ¿Otra vez el trabajo?
Aquel «otra vez» me hizo más daño que cualquier crítica de Olivia.
– No -respondí, inclinándome hacia el lado para poder mirarla a la cara-. No tiene nada que ver con el trabajo. El trabajo podría irse a paseo a la luna y luego volver, ¿entendido? -Conseguí que esbozara una leve sonrisa-. ¿Te acuerdas de la tía Jackie? Pues tiene un problema muy gordo y necesita que vaya a ayudarla a solucionarlo.
– ¿Y no podrías llevarme contigo?
Tanto Jackie como Olivia habían insinuado en alguna ocasión que Holly debería conocer a la familia de su padre. Maletas siniestras aparte, tendrían que pasar por encima de mi cadáver para que Holly pusiera un pie en la olla de grillos que somos los Mackey.
– En esta ocasión no. Cuando lo haya arreglado todo iremos a comer un helado con la tía Jackie, ¿de acuerdo? Así, todos contentos.
– Sí -contestó Holly con un suspiro cansino idéntico al de Olivia-. Sería divertido. -Se apartó de mi regazo y empezó a meter sus cosas de nuevo en la cartera del colegio.
En el coche, Holly mantuvo un diálogo continuo con Clara, en un volumen de voz demasiado bajo como para que yo pudiera entender qué decía. En cada semáforo en rojo la miraba a través del retrovisor y me prometía que la compensaría por aquello: conseguiría el número de teléfono de los Daly, soltaría la puñetera maleta en las escaleras de su casa y volvería a tener a Holly en El Rancho Lynch a la hora de dormir. Yo era plenamente consciente de que no iba a resultar tan fácil resolver aquel asunto. Aquella calle y aquella maleta aguardaban mi regreso desde hacía largo tiempo. Y ahora que me habían echado la garra encima, lo que tenían reservado para mí iba a llevarme mucho más que una simple tarde.
Aquella nota contenía el mínimo de melodrama adolescente; Rosie siempre fue muy buena en eso. «Sé que esto os va a doler y lo siento mucho, pero, por favor, no creáis que os he engañado. Nunca he pretendido hacerlo. Sin embargo, he meditado mucho sobre ello y éste es el único modo que se me ocurre de tener una oportunidad decente de vivir la vida que quiero. Me encantaría poder hacerlo sin herir, defraudar ni disgustar a nadie. ¡Sería fantástico que me desearais suerte en mi nueva vida en Inglaterra!, pero, si os cuesta, lo entiendo perfectamente. Juro que regresaré algún día. Hasta entonces, montones y montones y montones de amor, Rosie.»
Entre el momento en que Rosie había dejado aquella nota en el suelo de la casa del número dieciséis, en la misma estancia donde nos dimos el primer beso, y el momento en que fue a saltar con su maleta sobre alguna tapia para esfumarse de Dodge, algo había sucedido.
Faithful Place no se encuentra a menos que se sepa cómo buscarla. El barrio de Liberties se desarrolló a su libre albedrío durante el transcurso de varios siglos sin la intervención de urbanista alguno, y Faithful Place es una angosta calle sin salida enclavada en medio del caos, como un giro equivocado en un laberinto. Está a diez minutos a pie del Trinity College y de la elegante calle comercial Grafton, pero en mi época no estudiábamos en Trinity y los alumnos de la universidad no se dejaban caer por nuestros lares. No era una zona peligrosa, sino simplemente marginal, poblada por obreros, albañiles, panaderos, parados y algún que otro suertudo que trabajaba en la cervecería Guinness y disfrutaba de cobertura sanitaria y clases nocturnas. La zona de Liberties fue bautizada así hace cientos de años porque se expandió a sus anchas, libremente, sin seguir ninguna regla. Las normas en mi calle eran las siguientes: da igual lo pelado que estés, si uno va al pub , tiene que pagar una ronda; si un amigo se mete en una pelea, hay que quedarse y arrastrarlo fuera de ella al menor atisbo de sangre, para que a nadie le partan la cara; la heroína se reserva para los que habitan en los pisos de protección oficial; aunque este mes vayas de punk anarquista, acudes a misa el domingo, y, nunca, bajo ninguna circunstancia, se delata a nadie.
Aparqué el coche a unos minutos de distancia y fui caminando; no había razón alguna para que mi familia supiera qué modelo conduzco ni que llevo instalada una silla infantil en el asiento trasero. El aire nocturno en Liberties seguía siendo el mismo, cálido y agitado; bolsas de patatas y billetes de autobús se arremolinaban en la acera, y de los pubs salía un zumbido escandaloso. Los yonquis que merodeaban por las esquinas habían incorporado tejidos brillantes a sus chándales, añadiendo un toque de sofisticación a su estilo de moda. Dos de ellos me divisaron y comenzaron a acercarse hacia mí caminando a empujones, pero les dediqué una enorme sonrisa de tiburón y cambiaron de opinión ipso facto.
Читать дальше