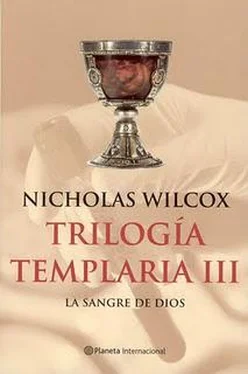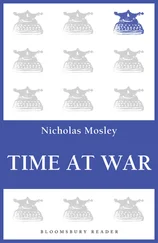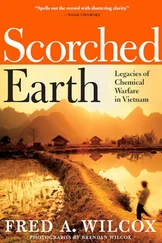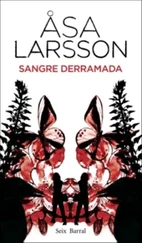– ¡Caramba, Coronel, no sabía que fueras tan rico!
El Coronel sólo tenía unos sobrinos con los que apenas se trataba. Draco decidió que su más directo heredero era él y se guardó los billetes. Volvió a colocar la tabla y abandonó el cuchitril. En la casa no había nada que hacer y cuanto antes se alejara de la escena del asesinato, mejor. Regresó al coche, recorrió cinco kilómetros por la autopista, y avisó a la policía desde un teléfono público del área de descanso de Meadows.
– Por favor, vengan al número veintiséis de Alderson Road. Han asesinado al señor Burton.
– ¿Quién es usted?
– Alguien que no quiere verse implicado en el caso.
Y colgó.
Nueva York
El cardenal Gian Carlo Leoni sujetó el caracol con la pinza niquelada, extrajo hábilmente la carne enroscada con ayuda del pequeño garfio, lo embadurnó delicadamente en la salsa y lo paladeó con fruición, entrecerrando los ojos.
– Exquisitos, ¿eh? -le comentó a su invitado.
– No están mal -concedió el arzobispo Sebastiano Foscolo-, pero les han puesto poco parmesano.
– ¿Parmesano? -se extrañó Leoni-. ¿Quién ha dicho que lleven parmesano? Son caracoles a la bourguiñone. Sólo se les pone mantequilla.
– De todas formas, es cierto que están estupendos.
El arzobispo rebañó discretamente la salsa con una sopita de pan, se limpió los dedos, gruesos como morcillas, en la servilleta y apuró el contenido de su copa. Estaban en el Golden Mirror, uno de los restaurantes más lujosos de Nueva York, decorado en estilo versallesco: techos altos con frescos mitológicos, tapices, cornucopias y espejos antiguos por las paredes, arañas de cristal de Murano con cientos de luces. Un atento camarero les sirvió nuevamente de la botella de Dom Perignon. Cuando se retiró, el arzobispo dijo:
– Hemos tenido noticias de Alemania.
El cardenal Leoni, con el ceño ligeramente fruncido, interrumpió la extracción de un caracol para prestarle toda la atención.
– Los amigos rusos de Leonardi han metido la pata. Ya te advertí que son gente sin modales, ratas de cloaca. Por lo visto, el alemán que tenía los tabotat se asustó, intentó huir, se cayó por una escalera y se fracturó el cuello.
– El Señor lo tenga en su seno -respondió rutinariamente Leoni, llevándose el caracol a la boca. Lo deglutió saboreándolo, tomó un sorbo de champán, se enjugó los labios e hizo la pregunta decisiva-: ¿Qué hay de los tabotat ?
– Eso es lo malo, que no hay ni rastro de ellos. Registraron a fondo la vivienda, pero nos los encontraron.
Los dos prelados guardaron silencio mientras un camarero retiraba los platos y otro recogía las migajas y alisaba el mantel con el palustre de plata. El cardenal Leoni depositó sobre la mesa impoluta la bolita de pan que había estado amasando distraídamente con los dedos largos y elegantes.
El camarero sirvió el segundo: boeuf à l'arlésienne, con su espesa salsa de cebolla, berenjena, tomate y pimiento.
– Los rusos pensaron que el británico tendría los tabotat -prosiguió Foscolo mientras saboreaba el primer bocado de ternera-, pero tampoco los tenía. Además, ha muerto.
Leoni miró al arzobispo con expresión ceñuda.
– ¿También ha rodado por la escalera?
– No, eminencia, sufrió un infarto fulminante mientras lo interrogaban, eso me han asegurado. No pudieron hacer nada por él.
– ¿Me está diciendo que hemos perdido el rastro de los tabotat ? -preguntó severamente el cardenal.
– Bueno -Foscolo trató de insuflar un hálito de esperanza, la suficiente para no arruinar del todo una estupenda comida-. Existe la posibilidad de que el alemán los guardara en otra parte…
– ¿Dónde? Ese hombre, el alemán, era pobre como las ratas. La diócesis nos envió un informe completo -replicó Leoni mientras hundía el cuchillo en la carne.
– No se ha perdido del todo la esperanza, eminencia. Al día siguiente del fallecimiento del señor Burton, su emisario fue a verlo, y permaneció en su casa más de una hora. Los rusos vigilaban el edificio y lo siguieron. Vive en Meadows, treinta kilómetros al norte de Londres. No tiene oficio conocido. Al parecer es una especie de detective privado que colaboró con el coronel Burton cuando era traficante de armas. Él podría conocer el paradero de los tabotat.
El cardenal Leoni no respondió. Se concentró en el Chateaubriand con el semblante preocupado. Una carne irreprochable, cocinada de un modo exquisito, cuya degustación era una pena estropear con el contratiempo de los tabotat. Cuando terminó, cruzó los cubiertos sobre el plato, apuró el vino de la copa y dijo:
– Encuentre esos tabotat, arzobispo. Sobre nuestros hombros gravita la enorme responsabilidad de asegurar el porvenir de la Iglesia. La Iglesia ha sobrevivido a los avatares de la historia durante dos mil años. Mientras imperios y dinastías caían a nuestro alrededor, hemos prevalecido sobre nuestros enemigos. Ahora, la Iglesia se enfrenta a su disolución en un mundo cada vez más ateo y hostil. Si queremos que sobreviva, deberemos reforzarla con la potencia de Dios; necesitamos recuperar los tabotat. Con ellos sabremos asegurar la supervivencia de la Iglesia en los tiempos de tribulación que se avecinan, que ya están aquí.
– Veré a Leonardi -prometió el arzobispo.
– Hágalo, monseñor.
Comieron silenciosamente el postre, un favorite de crema de castañas y albaricoque aromatizado al ron.
Londres
La última anotación en la agenda de Burton, tres días antes de su muerte, facilitaba un dato de dudosa utilidad: «P. O. Kilmartin», y debajo, señalado con una flecha, «Peter Kolb, Hamburgo».
Draco encendió un cigarrillo y se lo fumó mientras meditaba frente al montón de ceniza de la chimenea. Tres días antes, el Coronel había requerido sus servicios después de dos años. El trabajo era fácil: viajar a Hamburgo, buscar a un tal Kolb, y entregarle la bonita suma de diez mil libras esterlinas a cambio de dos hachas de piedra, dos pedruscos de basalto en forma de piñón. Un trabajo limpio y fácil, legal, sin problemas, ida y vuelta en el mismo día, a cambio del cual ingresaba en su escurrida bolsa mil libras libres de impuestos.
Un trabajo fácil. Entonces, ¿por qué no lo haría el Coronel personalmente? Cabían varias explicaciones: una, estaba vigilado; dos, prefería no viajar a Alemania: tras una intensa vida de soldado de fortuna, el Coronel se había granjeado algunas antipatías en los servicios secretos de media Europa; tres, la operación era peligrosa, y como ya estaba viejo, prefirió encomendársela a una persona de confianza. No, si hubiera sabido que era peligrosa, se lo habría advertido. Recordaba sus palabras: un asunto fácil, de correo, limpio, sin armas. El Coronel ignoraba que jugaba con fuego. Probablemente eso le costó la vida.
Era obvio que las muertes del alemán y del Coronel estaban relacionadas. Los asesinos habían registrado las viviendas, probablemente buscando lo mismo, esas piedras en forma de almendra que el alemán intentaba vender. Si las hubieran encontrado en Hamburgo, no habrían puesto patas arriba la casa del Coronel. ¿Dónde estaban las piedras?
Dos hombres habían muerto y la única pista para aclarar esas muertes podía estar en la anotación de la agenda: «P. O. Kilmartin.» Podría ser quien le encargó el peligroso trabajo al Coronel. Draco consultó el índice de un mapa de carreteras y localizó el lugar. Kilmartin era un pueblecito del oeste de Escocia, a sesenta kilómetros de Glasgow, frente a la isla Jura.
P. O. parecían las iniciales de una persona. ¿Quizá del cliente que había negociado la adquisición de las misteriosas piedras? Encendió el ordenador y consultó la guía telefónica de la zona. En el condado de Kilmartin había veinte abonados a los que podrían corresponder las iniciales P. O. ¿Por dónde empezar? Se imaginó llamándolos: «Buenos días, me llamo Jack Burton, quería hablarle de las piedras que me encargó comprar.» No, no iba a funcionar. No tenía la voz del Coronel, ni la persona que se ocultaba bajo esas iniciales iba a confiar en un desconocido que llamase de parte del Coronel.
Читать дальше